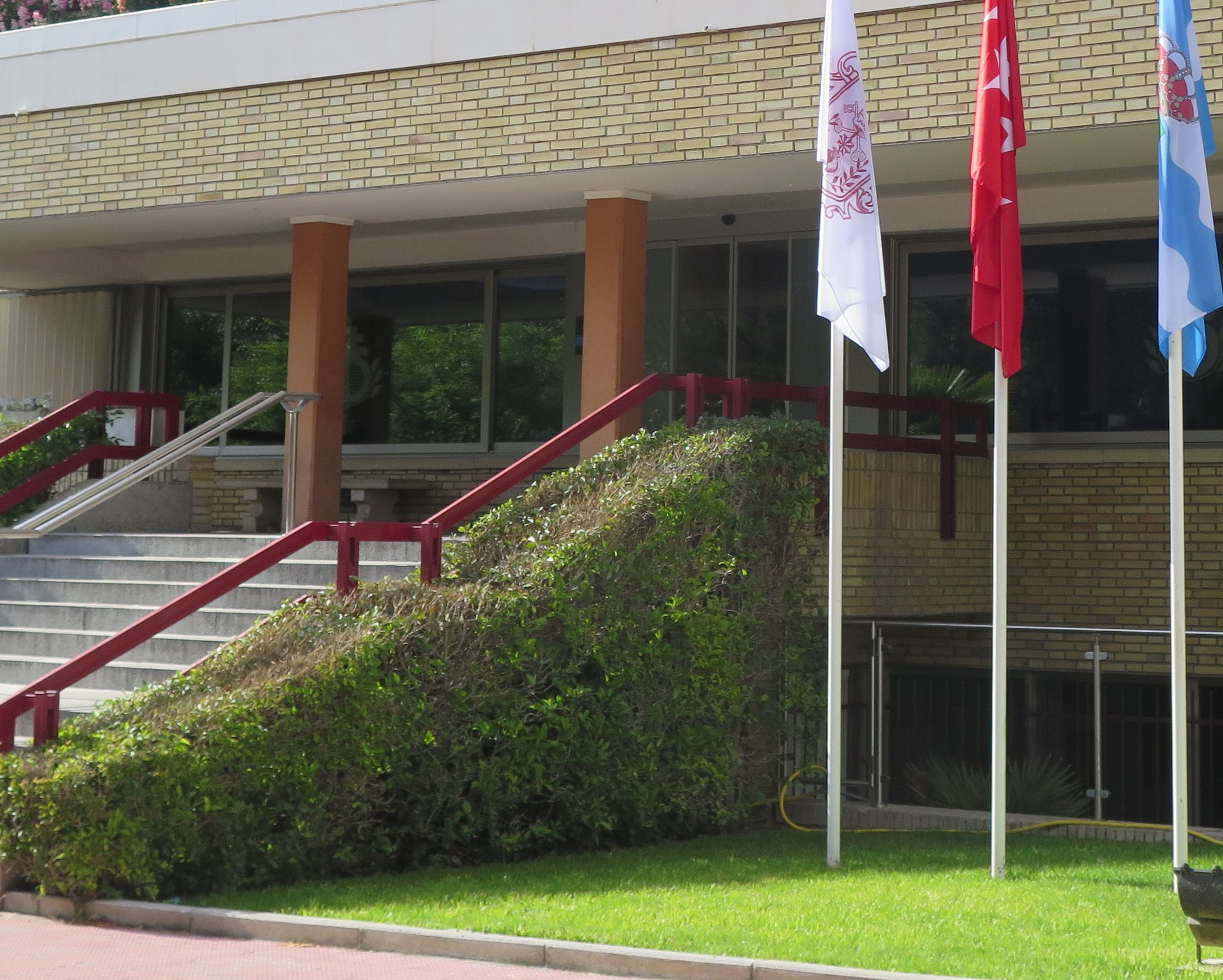NOVELA
Luis Díez
ludial.diez87@gmail.com
Nota biográfica del autor
Periodista. Doctor en Periodismo por la Universidad Complutense. Corresponsal político en Madrid de Diario de Barcelona y El Periódico de Cataluña desde mediados de los años ochenta hasta 2006. Ha impartido las asignaturas de Periodismo Político, Géneros de Opinión y Periodismo de Investigación desde 2009 hasta el curso académico 2018-19 en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Camilo José Cela de Madrid. Autor de varios libros de historia, periodismo y de la novela El cazador de rayos.
Nota bibliográfica
La esquina de dos siglos (El Madrid de 1898). Primer premio de ensayo de la Comunidad de Madrid en1998.
El cazador de rayos (Novela) (2003). Pontevedra: Litoral das Rias.
La Batalla del Jarama (2005). Madrid: Oberon-Anaya.
Bayo, el general que adiestró a la guerrilla de Castro y el Che, (2008). Barcelona: Debate.
Caso Yenken, el último crimen de Hitler en España (2009). Madrid. Raíces.
El exilio periodístico español de 1939 (2010). Cádiz: Quórum.
Símbolos, lemas y metáforas del poder. Con Eva Aladro (2010). Madrid. Univérsitas.
Las cloacas de la Transción (2011). Madrid: Espasa
¡Jugad, jugad, malditos! La epidemia del juego en España: ludópatas y capos del azar (2020). Con Daniel Díez Carpintero. Madrid: Akal.
Advertencia del autor
El contenido, las situaciones y los personajes de este relato son ficticios, de modo que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ajena a la voluntad del escribiente.
UNO
¿Quién querría tan mal a Roberto Yiyi Jiménez Ochoa para ordenar que lo ultimasen? La pregunta del inspector Tilo Dátil tiene difícil respuesta. Cuatro horas de observaciones y conversaciones sobre el terreno han resultado infructuosas. Ni una señal, ni un indicio, nada a lo que agarrarse para comenzar a despejar la interrogación; patadas en vano sobre el jodido clavo de la planta del pie.
Pide al taxista que lo deposite en la confluencia de la calle O`Donnell con Menéndez Pelayo. Necesita orearse y hacer una composición de lugar antes de reportar sus impresiones al supercomisario Veguellina, al que considera demasiado permeable a todo lo que baja de arriba e impermeable a lo que sube de abajo, lo que vulgarmente se llama un pelota.
En vez de enfilar el sendero de tierra del Retiro hacia la comisaría, decide hacer una pausa en el Sanchís. Tiene la boca seca, y sin saliva no habla con fluidez. El veterano Manolo le sirve una cerveza y dos gambas cocidas de aperitivo. De buena gana se zamparía unas vieiras, aunque, visto el precio, se conforma con los crustáceos, agarra el vaso y el platillo y se encamina hacia el tonel de la puerta a fumar un cigarro.
En ese instante le sobreviene un reflejo mental, gira la cabeza hacia el expositor de las vieiras, las ostras, las zamburiñas, los bígaros… Se fija en el lecho de helechos. Le recuerda algo, un sabor, un paisaje, una situación… No sabe qué. Recorre con la mirada los moluscos, protegidos por el vidrio, pero no halla la sinapsis, la conexión. El reflejo se evapora.
La imagen de Yiyi, con el rostro destrozado por las balas, lo ocupaba todo. Tilo rebobina, rumia mentalmente: cinco balazos entre el pescuezo y la frente, Yiyi tendido en las baldosas de la cocina, la ventana abierta, dos mirlos revoloteando entre las ramas de los rosales y el madroño que columbraban la valla metálica del jardín. Es abril, primavera en flor, mal mes para morirse uno. Nadie quiere escribir epitafios en abril.
A Yiyi lo encontró pajarito su compañera Liana Yuste, periodista de televisión, muy guapa, digna de ver, bastante más joven que él. Por el amor no pasan los años. Lo halló tendido boca arriba, descalabrado, manando sangre, todavía en paños menores, cuando volvió de facturar al niño al autobús de la ruta escolar. Sorpresa, horror, angustia, incredulidad… Ninguna mujer espera que maten a su compañero a balazos tan temprano.
Pero en vez de salir corriendo a pedir auxilio a algún vecino, la bella Liana se desenvolvió por sí sola: llamó al Samur, avisó a la policía, cubrió el cuerpo de Yiyi con un albornoz de baño, la cara, con una toalla. Y se sentó a esperar. A Tilo le extrañó aquel temple, aquella autosuficiencia; cualquiera en su lugar habría supuesto la presencia de ladrones y huido despavorida. Una mujer con carácter, se dijo.
Él fue el primero en llegar. Liana le abrió la puerta del jardín por control remoto y nada más pasar a la casa musitó entre sollozos: “Me lo han matado”, y señaló a la cocina. Se asomó a la situación: el cuerpo de Yiyi sobre las baldosas, la ventana de par en par. Se inclinó sobre el finado, levantó la toalla, vio su cara destrozada por las balas. Se acercó a la ventana. Era evidente que le habían disparado desde allí arriba: la azotea del edificio cúbico del supermercado de enfrente. Unos trecientos metros, se dijo, calculando a ojo el espacio del aparcamiento vallado de aquel establecimiento, la calle con doble acera, el jardín y la casa.
Volvió junto a la mujer, trató de consolarla, le acarició el brazo, intentó reconfortarla y consiguió que se sentara. Acto seguido avisó a los colegas de la científica, al juzgado y a sus ayudantes Fabiola y Romanillos. También llamó al jefazo Veguellina, pero daba comunicando.
La mujer, acodada en la mesa de pino de la cocina, sollozaba con la cabeza inclinada y la cara tapada con las manos. Le acarició el hombro. “Le han disparado desde la terraza del supermercado”, le dijo. “Ha sido visto y no visto, ni se ha enterado, no ha sufrido”, añadió con afán de consolarla.
La mujer separó las manos de la cara, empapada por las lágrimas. Le pareció muy guapa, aunque menos de cómo salía por televisión. “¿Ha avisado a la familia?”, le preguntó. Ella dijo que no, que sólo había llamado al Samur y a la policía. “¿Quiere que llame a algún familiar?” La mujer negó con la cabeza y volvió a taparse la cara con las palmas de las manos. Mejor dejarla llorar, pensó. Echó una visual a la sala contigua: un salón de cien metros cuadrados, muebles caros, dos cuadros hiperrealistas de Carpintero, una tauromaquia de Anciones…
Sonó el timbre y acudió a abrir: un tipo espigado, de mediana edad, perfectamente trajeado que se identificó como Jordi, amigo de la familia, le entregó su tarjeta y se lanzó a abrazar a la viuda. “¡Compañera del alma, compañera!”, exclamó mientras se fundía con ella. Unos minutos después llegaron los sanitarios del servicio de urgencias, el Samur. “Está muerto, no toquen nada”, les indicó en voz baja.
Por suerte o por lo que fuera, el equipo del Samur traía una psicóloga que enseguida se hizo cargo de la viuda y la condujo al salón para consolarla. Tilo miró la tarjeta del amigo de la familia antes de guardarla en el bolsillo: Jordi Emula i Lucientes, director de comunicación, Real Casa. Y entre paréntesis (Delegado de Información para asuntos del Príncipe). ¡Por Júpiter que este Yiyi no es un cualquiera!
El alto cargo (traje azul claro, chaqueta cruzada con la insignia real de oro en la solapa) permaneció clavado, paralizado, ante el cadáver de Yiyi. Así estuvo dos o tres minutos (cabeza inclinada, brazos caídos, dedos abrochados a la altura de los testículos) hasta que llegaron
los agentes de la científica y comenzaron a hacer su trabajo, buscar huellas, tomar fotografías. Entonces giró sobre sus tacones y se dirigió al salón para estar con Liana.
A continuación llegó un ruidoso coche-patrulla con el comisario del distrito y dos agentes abordo. Tilo les informó de lo ocurrido. El comisario, un tipo joven, entendió la situación y agradeció que le quitaran el muerto de encima: tenía pocos efectivos y ningún criminólogo. La jefatura era consciente del déficit y por eso había pasado el aviso directamente a la central.
Aunque al comisario (zapatos brillantes y aspecto de vendedor del Corte Inglés) no le sonaba que el finado o su compañera hubieran denunciado amenazas, llamó por teléfono a la comisaría y ordenó que revisaran los archivos por si había algo sobre ellos. A cambio, pidió a Tilo que le mantuviera al corriente de la investigación. Él rebajó las expectativas del colega: “Ojalá me equivoque, amigo, pero estos crímenes por encargo van para largo”.
Desde el jardín telefoneó al ayudante Oliveras y le pidió que recabase todos los datos posibles sobre el finado y su pareja. “Ya sabes, familia, propiedades, estudios, amigos, aficiones, lugares de residencia, cuentas bancarias… Todo. Cuando llegue el juez, te paso su nombre y el número del juzgado para que prepares las solicitudes de intervenciones telefónicas”.
El pequeño Oliveras (metro y medio de alto, con calzas) tomó nota y le aseguró que se ponía manos a la obra. Era un tipo eficaz, políglota, erudito, riguroso, detallista. Y poseía una memoria de elefante. Cuando se incorporó a la brigada, el gracioso Verdú se esmeró en ridiculizarle. Cada mañana, al llegar a la oficina, preguntaba: “¿Ha venido Elena?” Y Romanillos, conchabado, contestaba: “No”. Algunos les reían la gracia, es decir, la forma de llamar “elena-no” al pequeño Oliveras. Menudos cabrones.
Se despedía del elegante comisario cuando vibró el teléfono en el bolsillo superior de su chaqueta: el super al aparato. Había recibido su escueto mensaje sobre el suceso y pedía detalles. Le transmitió la identidad del muerto y la de su apenada esposa y le participó su primera y única conclusión: “Asesinato por encargo”. Veguellina clasificó al finado en la categoría B, lo que quería decir mucha dedicación y resultados inmediatos. “Un B es una putada, Tilo; tenme al corriente de cualquier novedad, por pequeña que sea”.
A Tilo le repateaba aquella división entre muertos de calidad y de menos calidad, según su nivel social; no sólo contravenía el principio constitucional de igualdad de todas las personas ante la ley, sino que negaba la igualación por obra y maldita gracia de la pelona. En teoría, todos los vivos y los muertos somos iguales, pero en la práctica (policial) no; había muertos A, de alto nivel; B, de buena condición; C, del común, y D, de desecho. La norma regía sin estar escrita e implicaba más medios en la investigación de unos crímenes que de otros.
La breve conversación con el impresionado Jordi le permitió saber que Yiyi Jiménez era amigo y subordinado suyo para las misiones gráficas sobre las actividades del príncipe heredero y su televisiva esposa: reportajes sobre recepciones, visitas, viajes y actos públicos de interés. Salvo que “era un gran tipo”, “una persona bondadosa, amable, educada, con buen talante” y que “no tenía enemigos, sólo amigas y amigos”, no consiguió sacarle más sobre el finado. Al despedirse junto al coche oficial con conductor, aquel Jordi, visiblemente consternado, le estrechó la mano y quedó a su disposición para lo que fuere menester con tal de aclarar el “atentado” y echar el guante a los autores.
Tilo da otro tiento a la cerveza. Duda.
–¿Dijo “atentado”? –Se pregunta en voz alta.
–Si, eso dijo –se contesta.
A saber por qué pronunció esa palabra. Tenía que haberle pedido cuenta y razón, pero le fallaron los reflejos. Cierto es que el lechuguino estaba ya con un pie en el estribo, y, por otra parte, consideración obliga: parecía conmocionado y deseoso de salir zumbando, acaso para llorar al amigo y subordinado.
Sigue rumiando: las primeras descripciones de los muchachos de la científica, dos agentes y una forense, corroboraban su conclusión sobre la trayectoria de los proyectiles. Yiyi se había acercado a la ventana, subido la persiana y abierto las láminas de cristal para orear la estancia. Tal vez se había asomado a ver a Liana y al niño trasponer la esquina de la calle. En ese instante, la ráfaga de fusil del francotirador que le acechaba desde la azotea del supermercado de enfrente le destrozó la cabeza.
Cinco balazos precisos, tal vez de un AK-47, un WA2000, un M14 o un HK con mira telescópica. El calibre 7,62×39 de la bala que le entró por el ojo izquierdo y le salió por la sien indicaba que el asesino empleó munición OTAN, reglamentada para los cuerpos militares y policiales. Nada de particular si tenemos en cuenta que esas balas se compran en cualquier armería y son comunes entre los profesionales del crimen.
Mientras preguntaba por teléfono al pequeño Oliveras las tarifas de los sicarios, aparecieron sus ayudantes Fabiola (la Larga) y Romanillos. Miró el reloj. “No por mucho madrugar amanece más temprano”, se apresuró a decir Fabiola. Eran las diez y cuarto de la mañana. Puesto que no se trataba de discutir sobre la densidad del tráfico en la llamada calle 30, les puso en antecedentes.
–Ajuste de cuentas –dijo Romanillos.
–Asunto de cuernos –opinó Fabiola.
–Aristóteles dijo: un burro voló, puede que si, puede que no, así que cada cual siga su intuición –les dijo.
Se repartieron la labor: Fabiola podía entenderse mejor con la afligida Liana y seguir la dirección de su olfato femenino y feminista, según el cual, todos los hombres son unos cabrones. Romanillos aplicaría su sagacidad a los signos domésticos del finado. Por su parte echaría una visual al lugar desde el que dispararon.
Acompañado de un agente de la científica, Tilo se dirigió al supermercado; hablaron con el encargado, con el jefe de la compañía de vigilancia de la instalación, subieron a la azotea, no hallaron casquillo o vaina alguna entre los cantos rodados que cubrían la tela asfáltica. El sicario era precavido. Sin embargo, había apartado algunas piedras de río para asentar bien los pies. El especialista en huellas observó con su lupa unas pequeñas motas de pintura oscura en el muro de cemento sobre el que el asesino apoyó el cañón del arma. De poco o nada servían, aunque confirmaban la posición exacta de la percusión.
Tilo Dátil habló con los cuatro mozos del almacén que de siete a nueve de la mañana recibían en el andén los camiones y furgonetas con la mercancía y se ocupaban de subirla y distribuirla por la tienda, una gran superficie en la primera planta. Pero ni el receptor de frutas y verduras ni el de pescado ni el de paquetería, lácteos y envasados, ni los que se ocupaban del pan y la carne vieron ni oyeron nada fuera de lo corriente ni, mucho menos, advirtieron la presencia de extraño alguno. De haberlo visto le habrían echado el alto. Lógico.
Tampoco los vendedores ni las cajeras (cuatro mujeres), que entraban a las nueve de la mañana, pudieron aportar ningún dato útil. Conocían a Yiyi y a Liana (más a él que a la periodista de televisión), pero más allá del saludo de cortesía y el cobro del importe de sus compras no habían mantenido conversación con ellos, lo que no quita para que se sintieran impresionados por el crimen.
Dos muchachas coincidieron en la descripción de Yiyi como un hombre apuesto, muy bien peinado, muy elegante. “Yo diría pulcro”, dijo una. “Hasta llevaba raya en el pantalón vaquero. Y los zapatos siempre relucientes. Me parece que entraba por los ascensores del aparcamiento, agarraba una cesta con ruedas, cogía la fruta, el pan, los lácteos, los metía en una bolsa roja de lunares blancos –de eso estoy segura–, pagaba y salía por aquellas puertas de cristal hacia la cafetería de enfrente. Casi siempre realizaba el mismo recorrido a la misma hora, sobre las diez de la mañana”.
El testimonio de la cajera era preciso, aunque Yiyi realizaba el recorrido contrario: primero tomaba café en La Senda de Omaña y después cruzaba la calle, entraba al supermercado por la puerta de gruesos vidrios, compraba el pan y las viandas y se iba por los ascensores que comunicaban la tienda con el aparcamiento vallado, según le dijo el camarero ecuatoriano de la Senda y corroboró el negro ruandés (tutsi, según él) que dirigía el tráfico de coches y carritos en la entrada del parking, y al que Yiyi solía dar un euro cada día. En realidad, tanto daba que entrara por un lado y saliera por el otro. Lo relevante, si acaso, eran unos hábitos matinales que revelaban que no se sentía amenazado. “Aquí yace un hombre de costumbres fijas”, se le ocurrió como epitafio.
DOS
Tilo Dátil paga la cerveza y reanuda el camino hacia la comisaría por el sendero de tierra del Retiro. Sus pesquisas periféricas empiezan a pesarle en las piernas. Sus pasos lentos contrastan con la agilidad hípica de algunas jóvenes en cuyos traseros recauchutados deposita la mirada hasta que se pierden de vista. Se acuerda de la jueza, una mujer delgada y flexible, cuya indumentaria le confería un aire deportivo, como de caballista con zapatos de tacón. Ya no cumplía los cincuenta, aunque parecía más joven. Al saludarla temió que se tratara de una de esas brujas puntillosas que exigen indicios y fundamentos archiargumentados para autorizar escuchas y registros. Sin embargo, tras oír sus explicaciones sobre el suceso, se mostró más abierta que la rosa de los vientos para favorecer todas las direcciones de la investigación. Ya veremos, se dijo.
La vibración del impertinente en el bolsillo superior de su chaqueta ralentiza más su paso. Es el jefazo. Apoya un hombro en una acacia y se para para hablar con él. El clavo en la planta del píe derecho ha vuelto a crecer y le está jodiendo otra vez.
–¿Alguna novedad?
–Nada nuevo, jefe. Llego en diez minutos, ahora le cuento.
–Necesitamos algo y lo necesitamos ya, Dátil. Estoy con el jefe superior en el Ministerio; el director quiere saber, el ministro quiere saber, el presidente quiere saber, el coronado quiere saber… ¿Me entiendes o no?
–Le entiendo. Pero salvo que le dispararon desde lo alto de la azotea del supermercado de enfrente de casa con un rifle de mira telescópica –¡Ra-ta-ta!– no puedo decirle más porque no sé más. Todo apunta a un asesinato por encargo, obra de un profesional.
–¡Me cago en la estadística! –Exclama el comisario, consciente de que los asesinatos por encargo son los más difíciles de resolver.
–He requisado las grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento y las he enviado para allá por un madero de la zona a ver si sacamos algo.
Veguellina masculla otra expresión de contrariedad y pone al corriente a Tilo de la presión de los sabuesos de la prensa, lo cual le pare normal, pues no todos los días un colega del oficio acababa en el Anatómico Forense.
–Por cierto –añade Tilo–, antes de que se llevaran el cuerpo se personó en el lugar un alto cargo de la Casa Real que dijo ser jefe y amigo de Yiyi y pronunció la palabra atentado.
–No me jodas. ¿Un atentado… de quién? –Eso me dijo en la breve conversación que mantuve con él.
–¿Estaba amenazado?
–No parece, ya que repetía maquinalmente los mismos actos todas las mañanas.
–¿Le preguntaste, al ínclito ese?
–A decir verdad, cuando soltó la palabra “atentado” ya estaba subiendo al coche para irse, y le vi tan impresionado que creo que empleó el primer vocablo que le vino a la boca.
–¡Joder, Dátil!
–Vale, no anduve listo de reflejos. Pero a esta hora, nadie lo ha reivindicado, ¿verdad?
–No.
–Ni creo que lo reivindiquen. Es un crimen por encargo, jefe. En cualquier caso, ese lechuguino quedó a disposición para colaborar en lo que necesitemos.
–¿Le has llamado para aclarar eso?
–No he tenido un minuto, jefe
–¡Joder, joder y joder! ¿A qué esperas?
–Vale, cambio y corto.
Tilo Dátil saca la tarjeta de aquel Jordi y marca el número que figura en ella. El lechuguino da comunicando. Le deja un mensaje de voz, guarda el teléfono y reanuda la marcha. Diez pasos después saca el impertinente de nuevo y teclea un mensaje por wasap, rogándole que se ponga en contacto con él. Al levantar la vista ve que Vilibaldo le hace señas desde el cuadrángulo arenoso de juego infantiles donde toca el acordeón para los niños. Se acerca.
–¿Cómo vas, Baldo?
–Impecune y de colores –contesta el viejo rumano, señalando al vaso de plástico clavado en la arena.
–Eso tiene arreglo –dice, depositando una moneda de dos euros.
–Marx te lo pague con un buen polvo que te alegre ese careto.
–Es que madrugo.
–La madrugancia… ya; a mí no me engañas; te ha caído el jodido muerto.
–¿Cómo lo sabes?
–Oigo la radio.
–¿Cree que ha sido un atentado?
–No de los republicanos –dice el rojo rumano. –¿Cómo lo sabes?
–Lo sé; son pocos, pero no gilipollas.
–¡Toca Vili! –Grita un guaje.
Baldo pulsa un “si” prolongado, seguido de los acordes mi-re-mi-fa, sol-fa-sol-la. La melodía del Gatatumba anima a Tilo a reanudar la marcha. Y puesto que ya no va a despachar con el super en persona, resuelve quedarse a doscientos metros de la bulliciosa comisaría y sentarse a almorzar en la terraza del Kiosko de los Pinos. Toma posesión de la mesa habitual y envía wasaps a Fabiola, Romanillos y al pequeño Oliveras por si quieren comer con él. Quieren. La solícita Gacelilla (él la llamaba así) le sirve un frasco de cerveza bien fría y un platillo de aceitunas machacadas y sazonadas con trozos de pimientos rojos y guindillas verdes. Sabe que le gustan. Es muy lista, Gacelilla. Y linda y amable.
Oliveras llega enseguida, sin hacerse notar, y comienza a desgranar en voz baja (su volumen habitual) la trayectoria de Yiyi, hijo de un empleado municipal por méritos de guerra, que procedía de la zona de la Sagra (Toledo) y había ocupado una plaza de sereno durante treinta y tantos años, hasta que la irrupción de la automática (timbres y porteros mecánicos) y la desaparición de la dictadura le convirtieron en cuerpo a extinguir. Las relaciones del padre con gente nocturna le permitieron colocar a Yiyi de aprendiz de imprenta en la calle de Larra, donde redactaban e imprimían un periódico del Movimiento Nacional que se llamaba como el grito ¡Arriba! Parece ser que el chaval aprendió enseguida. Se interesó más por las estampas, la estampación, que por las letras, la tipografía, y se hizo sitio en la sección de huecograbado, desde la que recorrió el proceso hacia arriba, pasando de ajustador a laborante y de laborante a fotógrafo del periódico, función que comenzó a realizar inmediatamente después de cumplir los meses de instrucción militar en un campamento castrense de Colmenar Viejo. Cumplió el resto de la mili en el periódico. Parece ser que era obediente, disciplinado y trabajador. Un joven bien mandado al que gustaba mucho su trabajo. Era, además, elegante y apuesto. Visto de cara le daba un aire a Humphrey Bogart. De cuerpo era más alto que el actor. Su pulcritud le convirtió en un fotógrafo idóneo de cámara, de modo que le asignaban actos oficiales, retratos y entrevistas con personajes de la vida pública. El Pardo, las Cortes, los cuartos de banderas y el famoseo eran su fuerte. También hacía fotos de los equipos de fútbol y de los partidos en el Bernabeu. Parece ser que era madridista hasta las cachas.
El pequeño Oliveras se protege los ojos con unos lupos redondos con cristales de color teja y se pasa la mano por la calva de vez en cuando. Es un hombre muy blanco, casi tan blanco como un coco de la fruta, un gusano burocrático que se abre camino en un arenal de datos. Cuando cerraron aquel periódico, ya bien entrada la democracia, Yiyi pasó a otro, El Imparcial se llamaba. Mentía desde la cabecera hasta el pie de imprenta. Y era derechoso, engolado e insultón. Duró poco. Yiyi pasó entonces a otra empresa que editaba un periódico de mucho éxito en Cataluña. Permaneció tres lustros en él hasta que, de la noche a la mañana, se fue al paro obrero. Y al cabo de medio año reapareció como colaborador gráfico del servicio de prensa y comunicación de la jefatura del Estado, departamento de su alteza el príncipe heredero. En definitiva, una buena carrera profesional para ser el hijo de un sereno y de una criada o empleada de hogar como le dicen ahora.
Gacelilla les mira a distancia con sus ojos de gacela y Tilo corresponde con una señal para que se acerque y tome nota. “Yo comeré ensalada con queso de cabra y bistec a la plancha”. “Yo ensalada y gallo”, elige Oliveras. “Y Valdepeñas tinto con gaseosa… Sin prisa, esperamos a dos más”, añade Tilo. La joven sonríe. “La tienes en el bote”, susurra Oliveras. “Sobrevaloras las sonrisas, amigo Oli”, le corrige Tilo antes de preguntarle si ha averiguado algo más. Si. Al parecer, Yiyi era un soltero empedernido, un tipo que procuraba evitar los ligamentos y lo había conseguido. Fuera por aversión al sacramento, por rechazo a las letras de los contratos matrimoniales o por esa extendida creencia de que el matrimonio es el sarcófago del amor, a los cincuenta y tantos permanecía más soltero que un fraile.
–Era un picaflor –tercia la Larga Fabiola, que acaba de llegar con el colega Romanillos.
–¿Cómo lo sabes?
–Guardaba condones en el cajetín de los fusibles del coche –dice Romanillos.
–O sea, que engañaba a la bella Liana –afirma Fabiola.
–¿Y viceversa? –Se interesa Tilo.
–Eso no lo sabemos; comprenderás que no era el momento de entrar en profundidades. Lo que sí puedo decirte de los testimonios de algunos vecinos con los que hablamos es que parecían muy unidos, siempre juntos de la mano con el pequeño Matías. Una familia feliz, vamos. Pero eso no quita para que él fuese un cabrón con pintas.
–Se puede amar a una mujer en el cuerpo de otras –observa tímidamente Oliveras.
–¿Qué más tenemos? –pregunta Tilo.
–Detalles circunstanciales –dice Romanillos sin desviar de la carta sus ojos de perdiz–: era un tío elegante, con un fondo de armario para treinta Yiyis a la vez. Ella no le iba a la zaga en materia textil y zapatera. Madridistas los dos, tenían balones y camisetas firmadas por los mejores y más famosos futbolistas del equipo. También, cantidad de insignias, banderines, metopas. Hasta botas de jugadores históricos. Y una impresionante colección de álbumes de fotografías, clasificados por años. Un pequeño museo merengue, vamos. En cambio, lo que es deporte, él no hacía: iba en patín eléctrico cuando sacaba al niño a andar en bicicleta. Ella sí: se machacaba en el gimnasio. Lo que es libros, no tenían. De lectura, se entiende.
–¿Hay libros de no lectura? –interfiere Oliveras en voz baja.
Romanillos alza la vista hacia Gacelilla.
–Tomaré lo mismo: ensalada y pescado. Y una cerveza, una Mahou de un tercio –dice a la camarera; luego mira a Oliveras por la rendija de un ojo y añade–: me refiero a novelas, cuentos, ensayos, poesía, ya me entiendes.
–Claro, claro, los molinos de viento pueden estar tranquilos –musita Oliveras.
–Desde luego, no iba a enloquecer con la lectura. Libros de arte, fotografía y recetas de cocina sí tenían. Pero estamos ante gente audiovisual más bien. Y les gustaba comer rico, a juzgar por la colección de facturas y tarjetas de restaurantes con estrellas Michelín.
Tilo escuchaba sin desviar la atención de su ensaladera de vidrio verdoso, cuyo contenido va menguando rápidamente. Fabiola completa algunos detalles de la exposición del compañero, como la invitación al palco del Real Madrid para ver el partido del sábado próximo, una cartulina que Yiyi había dejado sobre una mesita esquinera del despacho-museo, o como el Audi deportivo, impresionante que custodiaban en el garaje; signos de lujo, señales de familia pudiente, gente envidiable. No fue, por cierto, en el Audi, sino en el impoluto Seat Ibiza de color negro que Yiyi utilizaba los días de labor, donde descubrieron los chubasqueros del pito. Al final la Larga (1,98 de estatura) iba a tener razón sobre el móvil sentimental del crimen.
Las preguntas de los policías a los vecinos y paseantes de la zona resultaron infructuosas. Nadie sabía nada, nadie vio nada, nadie oyó nada, nadie advirtió la presencia de extraños o merodeadores los días anteriores al crimen. La gente no quería líos. Aparte una sucesión de expresiones de sorpresa y caras de extrañeza, nada significativo aportó el vecindario. Ni siquiera los paseantes de perros a temprana hora oyeron los tiros.
–La sociedad se ha estoizado –musita Oliveras, rellenando los vasos con vino y gaseosa.
Conocían las teorías del sesudo documentalista sobre las principales características de nuestro tiempo, y evitaron malgastarlo (el tiempo) en disquisiciones filosóficas que sólo servían para que el pescado y la carne se enfriaran en el plato.
Tilo anota otra palabra en su lista de incógnitas y extrañezas. La Larga estira el pescuezo y mira de reojo. Era extraño, muy extraño que la onda del sonido de los tiros no hubiese llegado a los tímpanos de ningún empleado del supermercado ni de vecino alguno. ¿O sí? Pero los oyentes, imbuidos de ese estoicismo al que se refería el pequeño Oliveras, se hacían los sordos, no querían líos. Si no puedes hacer nada para mejorar las cosas –decía Séneca–, abstente de intervenir. Y el personal se abstenía.
Tilo nunca comía postre, así que aprovechó la ventaja mandibularia para compartir su informe. “La primera incógnita –dijo– es la facilidad del sicario para llegar a la terraza del supermercado. O lo que es lo mismo, para apoderarse de la llave de la puerta metálica por la que se accede a la azotea del edificio. ¿Fallo en la custodia de las llaves? ¿Dejadez de la empresa de seguridad?
–O complicidad de algún elemento –apunta Eloy Romanillos.
–Puede ser.
–Si tenemos en cuenta que era un tirador experimentado –añade el subinspector– no hay que descartar que el autor haya pasado por el ejército y prestado servicio en alguna empresa de seguridad donde haya trabado relación e incluso amistad con alguno de los que prestan servicio en ese supermercado. Quizá estemos ante la colaboración remunerada de algún segurata.
–De acuerdo; visionamos las cintas y examinamos esa empresa de seguridad –propone Tilo.
–La eterna pregunta de quién custodia al custodio –masculla Oliveras.
–La segunda cuestión se refiere al pago del encargo; los sicarios no suelen trabajar gratis, ¿verdad Oli?
–La tarifa no baja de 20.000 euros por cabeza; mayor cantidad si hablamos de un muerto tipo B –ilustra el documentalista antes de referirse a la red de asesinos a sueldo desmantelada hacía un año en varias ciudades españolas, paramilitares colombianos con pasaportes de Venezuela, Costa Rica, Guatemala y México que cobraban esa cantidad como poco–. Según las estadísticas –añade–, en torno a cuarenta de las trescientas muertes violentas que contabilizamos cada año son asesinatos por encargo, la mayor parte, relacionados con tráfico de drogas, deudas y cuentas pendientes entre mafias, así como venganzas y rivalidades, mayormente empresariales. Ya la Lex Cornelia de sicariis et veneficis, del año 81 antes de nuestra era…
–Para, para, ya es suficiente –le interrumpe Tilo–. Prepara la petición a su señoría para echar una hojeada a las cuentas de la viuda.
–¿Tu crees que ella …? –Pregunta Fabiola.
–Yo no creo nada; obligación y curiosidad empuja. Por cierto, el jefazo no hace más que maldecir la estadística; su lenguaje estercolario va empeorando.
–El director general y el ministro han prometido reducir la cifra de crímenes sin esclarecer –apunta Oliveras–. ¿No lees los periódicos?
–Se me cansa la cabeza y me ponen de mala leche –dice Tilo.
–Pues sí, anteayer el ministro se comprometió en una comparecencia parlamentaria a reducir al veinte por cien el porcentaje de muertes violentas sin aclarar, que ahora anda por el treinta por cien anual –precisa el documentalista.
–Me temo que este caso va para largo. Prepara también las solicitudes de intervenciones de los teléfonos de ella y de él; necesitamos revisar las llamadas de los dos en las últimas semanas, pongamos desde el día uno hasta hoy, 14 de abril.
–¡Viva la República! –Exclama Fabiola.
–De Platón –añade Oliveras, señalando con la barbilla a los tipos de la mesa cercana.
–República feminista, capullo –replica la Larga.
Tilo sonríe y añade un “viva”. Tampoco él ha hecho honor al aniversario. A continuación se refiere otra incógnita que ha anotado. ¿Por qué rayos despidieron a Yiyi del periódico después de tres lustros y pico de trabajo?
–¿Eso es importante? –Le pregunta Romanillos sin desviar la mirada de las espinas del lenguado que meticulosamente separa del dorso del pez.
–No sé, Eloy, pero es extraño.
–Palos de ciego.
–Vale, ya me ocupo; de ningún modo desearía que el ciego cayera por el agujero de una alcantarilla, donde no se ve nada y en la que, sin embargo, hay que mirar.
–No te pongas estupendo –protesta Romanillos.
–Siguiente cuestión: nadie oyó tiros. ¿Por qué? Es posible que mucha gente se haya vuelto estoica, pero no toda la gente, ¿verdad Oliveras?
–La mayoría.
–Aun así y todo ¿podría un tubo de escape solapar el sonido de los tiros?
–Podría –admite Oliveras.
–¿Sabemos cómo suena una Harley Davidson?
Romanillos hunde la cuchara en la crema catalana, endereza la testa y clava en Tilo su mirada somnolienta antes de exclamar: “¡Coño, claro!”
–Suena pop-pop-ta-to –se apresura Oliveras–. Le llaman “potato”, una onomatopeya que el fabricante de Milwaukee quiso registrar en la oficina de marcas de Estados Unidos, pero no lo consiguió por dos motivos. Primero, porque otros fabricantes de motos recurrieron, argumentando que cualquier motor de dos cilindros en V, con una determinada disposición de los pistones y el cigüeñal, produce el mismo ruido. Y segundo, porque, al parecer, es imposible trascribir ese sonido en lenguaje musical. Con el “potato” pasa lo mismo que con el grito de Tarzán: no se puede escribir en una partitura y si no se puede escribir no es posible registrarlo como marca ni atribuirle un propietario industrial. Por si fuera poco, en medio de un litigio larguísimo, que duró medio siglo, apareció un listo…
–Vale ya, tío, que pareces el loro de mi vecina –protesta Fabiola.
El pequeño Oliveras pide amparo a Tilo con la mirada.
–Buscamos una Harley –afirma éste.
–Cierto, una pedorra de esas –añade Romanillos, recordando el testimonio de un jardinero que dijo haber oído los acelerones de una moto.
–Algo es algo. ¿Qué más querías decirnos, Oli?
–No tiene importancia, pero me parece interesante. La cosa fue que en medio del prolongado litigio entre las casas de motos apareció un tío listo, un albañil australiano que tuvo la ocurrencia de utilizar el sonido del tubo de escape de su Harley como instrumento de percusión y de grabar un disco para afirmar, a continuación, que el copyright del sonido de las Harley le pertenecía a él, pero lo cedía al fabricante si regalaba un disco con cada moto que vendiera y le pagaba 15 dólares por ejemplar.
–El que no corre vuela, Olivera –exclama Fabiola.
–Ni loro ni Olivera –alza el tono el documentalista–, sino Joaquín Oliveras Rodríguez. Oliveras, en plural, por parte de padre, y Rodríguez, en singular, por parte de madre, ¿vale?
–Vale, tío, lo siento, no te enfades –se disculpa la Larga.
Tilo mira el teléfono: ningún mensaje. El lechuguino del “atentado” debe andar muy atareado. Le reenvía el recado, con acuse del aviso al jefazo Veguellina, seguido de un breve texto, reiterando su impresión de que el alto cargo palatino ha empleado de más la palabra “atentado”.
–En resumen –dice, devolviendo el impertinente al bolsillo–: buscamos a dos sicarios en una Harley, ¿cierto? Ergo, Oli, ya sabes: otra petición urgente a su señoría para acceder a todas las grabaciones de las cámaras municipales de todas las calles y carreteras de la zona entre las ocho y las nueve de la mañana.
–Verdú se va a poner contento –comenta Fabiola.
–Cabreado resuelve mejor los crucigramas –musita el documentalista.
Como si la telepatía hubiera funcionado, en ese instante vibra el impertinente en el bolsillo de Tilo. Verdú al aparato.
–Tengo novedades, Datil.
Tilo abre el micro para que todos oigan la explicación.
–Tengo al tipo –informa el responsable del gabinete de escuchas, que ahora llaman “sección audiovisual”–; el pistolero es un sujeto medianejo, con gafas oscuras, casco de motorista y guantes. Sólo se le ve el perfil unas décimas de segundo.
–¿Qué más puedes observar, Verdú?
–El tío sale de algún sitio, a la derecha de la imagen, sube la escalera y desaparece en la oscuridad. Lleva algo abultado en el pecho, juraría que es una marieta con una correa al cuello, y una pequeña mochila negra a la espalda. Calza botas negras. No aprecio más.
–¿Se escuchan disparos?
–La grabación carece de audio.
–¿Marca la hora?
–Si, las 8:32.
–¿Se le ve bajar?
–Todavía no he llegado. Confiemos en que, con la cámara de frente, podamos verle el careto. Oye, ¿cántico religioso acabado en “a”?
–A-le-lu-ya –silabea Oliveras.
–Olvida el crucigrama y atento a la jugada, vamos para allá.
La pecera de Tilo Dátil, en la primera planta de las dependencias policiales, es un despacho amplio, semicircular, ordenado y provisto de diez o doce sillas de pupitre, colocadas junto a las mamparas de vidrio. Además de pecera le llaman el aula porque el inspector y sus mujeres y hombres celebran sesiones académicas sobre las materias en curso. Cada día, a la cuatro en punto de la tarde, dan un repaso a la situación. Tilo ha implantado la costumbre de verse las caras siempre que pueden.
El inspector expone en tres minutos el “caso Yiyi” –tampoco hay mucho que contar– y reproduce la orden del jefazo de dar prioridad a este crimen. No todos los días, dice, se cargan a un empleado palatino. En las alturas reina la inquietud, añade. Fabiola refiriere a continuación la hipótesis cornamental. El sexo es un poderoso motor de explosión, dice. Y los indicios hallados en los fusibles apuntan a un tema de celos y cuernos, un problema que entre el pueblo llano provoca violencia machista y que en las altas esferas resuelven los mecánicos especializados, a tanto la pieza, sin que el usuario hurgue en la avería ni se manche las manos.
Fabiola habla bien, es didáctica, metafórica, parabólica. Y alta como una antena. Con su exposición cubre las lagunas de Tilo. La primera, el recordatorio del supercomisario Veguellina de que luchan contra la estadística. Y la segunda, la búsqueda de una moto Harley Davidson. Fabiola tiene buena cabeza, excelente pegada y mala leche. Mejor llevarse bien con ella.
Tilo distribuye las tareas: Romanillos y él se ocuparán del entorno del finado, Fabiola y el colega que elija se centrarán en la viuda. Se inclina por Rosado, un madero dócil, tripero y vago que lleva un año a vueltas con el estrangulamiento de un viejo rentista forrado de millones sin obtener ninguna prueba de los beneficiarios del crimen, lo cual suele ocurrir en los asesinatos por encargo. Rosado frunce el entrecejo y ahoga un mohín de disgusto. Prefiere la oficina, con aire acondicionado en verano y calefacción en invierno, a patear la calle, pero a joderse tocan, se dice Tilo sin quitarle la vista de encima.
De las pesquisas sobre la Harley se ocupa Temprano, que sabe de tribus motorizadas y se le dan bien los negocios opacos. Temprano es todavía joven (unos 30 años), pero ya tiene el pelo más blanco que un caniche blanco. De hecho en el grupo le llaman Caniche. No le molesta.
Por último, Tilo decide reforzar el gabinete de escuchas y observaciones audiovisuales con Anita Cuenca y Mercedes Tascón, de modo que Verdú, Pájaro Loco, no se soliviante por la sobrecarga de trabajo y pueda seguir laborando a reglamento. Y rellenando crucigramas. Su mujer trabaja de teleoperadora jefa y él dedica las tardes a cuidar de los tres hijos pequeños y a hollar ordenadores por encargo.
Han visto la grabación del supermercado. La han repasado una y otra vez a cámara lenta. Nada. La cabeza embutida en un casco gris con dos rayas blancas, los ojos protegidos con grandes lupos ahumados de pasta negra y el mentón y la barbilla cubiertos por el cuero del cuello orejero de la chupa con la cremallera abrochada hasta arriba. Es listo el hijo de puta. No enseña la cara. Tilo ordena a Verdú que haga una copia y le entregue el original para devolverlo a sus propietarios. Mientras visualizan una y otra vez la imagen del tipo bajando la escalera a toda prisa hacia la puerta que conduce al aparcamiento, donde se supone que le espera el cómplice motorizado, Tilo anota en su libreta de tapas sudadas: “¿De dónde sale?” Es una duda relacionada con la imagen previa a la fechoría, en la que el sicario aparece por la derecha de la cámara y se le ve de espaldas subiendo la escalera. No sale por donde entró y no entra por donde salió, se dice.
Cuando levantan las posaderas y despejan la pecera, ya el diligente Oliveras ha depositado sobre la mesa del inspector jefe las peticiones judiciales de las intervenciones telefónicas y los permisos para el Gran Hermano municipal y para revisar las grabaciones de la Dirección General de Tráfico (DGT). La Ley de Protección de Datos complica y retrasa las pesquisas con un barullo de trámites, permisos y esperas judiciales. Luego, a mayor inri, los mismos políticos que imponen más y más burocracia, exigen más y más eficacia.
Tilo mira la hora en la pantalla del telefonillo: las 16:40. Los juzgados cierran a las tres de la tarde, pero con un poco de suerte, se dice, su señoría se salta el reglamento y trabaja hasta más tarde. Supone que por la edad –le pareció que no cumplía los cincuenta–, su señoría está ya exenta de obligaciones infantiles, busca en la libreta el número de teléfono que ella le dio y pulsa los dígitos correspondientes. Al quinto timbrazo oye el “¿quién llama?” Se identifica.
–¿Sigue usted de servicio? –le pregunta.
–De aquí no salgo hasta el oscurecer, hay trabajo urgente.
–Entonces no la entretengo, doña Rosario; le envío escaneadas las peticiones de mandamientos sobre el crimen de esta mañana. ¿Si usted puede..?
–Naturalmente –le interrumpe–; mándelas ya, las firmo y se las devuelvo en un clic. Ah, y no me llame doña Rosario, con Charo vale.
–Muchas gracias, señoría.
–Charo…
–Claro, claro, Charo.
–¿Están bien razonadas?
–Creo que sí; se trata de revisar las llamadas del teléfono de la víctima y de su cónyuge, de mantener la observación de ésta última durante treinta días y de solicitar la transferencia de los archivos audiovisuales de la policía local y la DGT en torno a la urbanización y las avenidas y carreteras de la zona. Los presuntos eran dos y se desplazaron en una motocicleta de alta cilindrada.
–¿Algo mas?
–De momento es todo, Charo.
–En dos minutos te envío los mandamientos. Suerte.
Por una vez y sin que sirva de precedente, ha dado con la jueza deseable. Y amable. Cosa extraña en el gremio de los puñeteros estirados. Recuerda su nombre completo (Rosario Sanroque de la Fuente) y visualiza por un instante a la magistrada: bastante guapa. Se rectifica: muy guapa.
Pasa una hojas de la libreta y hace un asterisco en la lista de dudas. Busca la web del último periódico para el que trabajó el difunto, anota el número telefónico, marca. Una voz femenina al aparato le dice que todos allí eran amigos de Yiyi.
–No quisiera molestar a todos, maja, sólo a los de mayor confianza.
–Vale, le voy a pasar con Goliap.
–¿Cómo el gigante?
–No, acabado en pe. Y es pequeño.
–Rancias –dice Tilo a modo de “gracias”.
Oye la voz femenina –“¡Chincheta, coge la dos!”– y se dice que ese Goliap debe de ser ciertamente pequeño para apodarse Chincheta.
–Sin problema, por Yiyi lo que sea –responde a la invitación de Tilo de quedar para hablar del colega y amigo–. Tengo a las seis la manifa de los republiquetas y después me pongo a su disposición donde le venga bien, aunque preferiría un lugar neutro. Me dan grima las comisarías.
–¿Por qué?
–Huelen a matarratas… ¿Le va bien en el café Comercial a las ocho?
–No me va mal –dice Tilo mientras observa el parpadeo del correo electrónico en la pantalla del ordenador, señal de que su señoría Charo ha enviado los mandamientos solicitados. Abre el envío, imprime los textos y se dirige al gabinete tecnológico, donde Anita Cuenca y Mercedes Tascón ya pueden ordenar los pinchazos a los técnicos de telefonía y poner las orejas a trabajar. Ellas saben cómo organizar los turnos y distribuirse el repaso de las llamadas de la pareja feliz durante las dos últimas semanas. El cotejo será laborioso y esperemos que sea provechoso, piensa Tilo sin preocuparse del gesto desabrido de Mercedes. La rubia prefiere los interrogatorios, las pesquisas cuerpo a cuerpo, la libertad de la calle y el derecho a perder el tiempo, cualquier cosa antes que esta labor de hormiga. No oculta su disgusto. Cree que vale más que la Larga y quizá tenga razón, pero las cosas no siempre son como uno desea, sino como son. Así que a joderse tocan Tascón.
El inspector se guarda en el bolsillo el pendrive con las grabaciones de las cámaras del supermercado, regresa sobre sus pasos, busca la cabeza de Caniche tras un biombo de la sala. Le ve hablando por teléfono. Se acerca y deposita sobre su mesa el mandamiento judicial de acceso a las grabaciones municipales y de la DGT. Caniche tapa el auricular. “¡Joder, qué rapidez!” Tilo le espolea: “No hay tiempo que perder”. Pasa ante la mesa de Romanillos, que lee unos papeles, y le propone darse una vuelta por allí. Allí es el supermercado desde el que dispararon a Yiyi, pero el subispector le mira con ojos de sueño y se disculpa: “Es el cumple de mi santa y hemos quedado”.
Tilo se encoje de hombros.
Mientras espera el taxi en la acera, el comisario Veguellina le informa por teléfono de la desaparición de otro anciano de una residencia de Getafe. Es el tercer viejo que se evapora sin dejar rastro en las últimas cuarenta y ocho horas y al decir del supercomisario, el fenómeno empieza a ser más que preocupante.
¿Preocupante per se o per accidens?, se pregunta Tilo, que sabe que a ese personaje sólo le preocupa lo que preocupe al jefe superior.
–Échale un ojo a esos casos, me huelo lo peor –le ordena Veguellina.
–Se hará lo que se deba y se deberá lo que se haga –dice Tilo con la fórmula del insigne alcalde Barcelona, Rius i Taulet durante los preparativos de la gran Exposición Uniersal.
Al jefe no le hace gracia, lo cual es lógico, pues carece de sentido del humor.
¿A quién rayos puede inquietar –se pregunta– la desaparición de unos ancianos? Lo que alarma a los altos mandos es el “caso Yiyi”, en el que ha puesto a trabajar a todo el equipo disponible. Leo y Nati podrían indagar sobre esos viejos, pero están de baja. Con todo lo grande y fuerte que es ese Leopoldo, sucumbe al asma y la contaminación. En fin, tendrá que hacer una composición de lugar.
Mientras habla con el jefe ve venir al taxi. Pero Caniche sale en ese momento, alza la mano, abre la puerta trasera del coche y se apodera del transporte. Tilo se encoge de hombros. A joderse tocan, se dice.
TRES
Tilo Datil entra en el supermercado por la puerta de vallas correderas del aparcamiento. Saluda al tutsi que mueve los carros y recauda las monedas de las mujeres a las que ayuda a cargar la compra en los maleteros de sus coches. El negro farfulla algo en voz baja, queriendo decir que ha visto revuelo de reporteros allí enfrente, ante la casa donde mataron al hombre que siempre le daba el euro. Un buen hombre, dice.
Una cámara estática controla el acceso a los elevadores que suben y bajan consumidores. A la izquierda hay un pasillo que conduce a unos lavabos. Puertas grises con las inscripciones de mujeres y hombres. Tilo se asoma al primero, el de mujeres. Una célula fotoeléctrica activa los focos del techo. Echa una ojeada. Huele a pis, pero el cubículo parece bastante limpio. En el baldosín blanco, sobre de la taza del váter, alguien ha escrito una guarrada. Se acerca a leerla, mira la poceta sin tapa y retrocede enseguida, temeroso de que alguna fémina le sorprenda en el lugar equivocado.
Se asoma a continuación al retrete de los varones. Es igualmente amplio y con lavabo y espejo. También, con guarradas en las paredes. Las heces intestinales llaman a las mentales, se dice mientras echa una ojeada y se fija en la taza, con el agua del fondo sin mierda ni orines. No sabe exactamente qué carajo está buscando, aunque parece indudable que el sicario salió del lavabo, siguió el pasillo hasta el fondo, subió la escalera que conduce a la primera planta y continuó hasta la azotea.
La cámara estática que controla los ascensores se desactiva cuando cierran el establecimiento. Por eso no registró la entrada del malo. En cambio, la grabación permanente de la que está situada sobre la puerta de entrada desde el aparcamiento y enfocada hacia la escalera sí filmó los movimientos del sicario.
Tilo se sube la cremallera de la bragueta, pulsa el botón de la cisterna. El agua fluye. En ese instante se da cuenta de que ha visto algo raro. Sale del mingitorio, pero en vez de seguir el trayecto del asesino (presunto), entra otra vez en el lavabo de señoras. ¡Claro que ha visto algo raro! Ahí está. Es una microcámara incrustada en un poro de la porcelana de la poceta. A simple vista resulta imperceptible, parece una gota de agua. Pero no es agua ni pis, sino cristal. Conoce esa tecnología. El ojo se activa por simpatía y filma a quienes se sientan a mear y cagar, es decir, las vajinas y los culos de mujeres. ¡Por Júpiter, qué cabrones!
Se agacha, palpa con cuidado la parte trasera de la taza del váter hasta encontrar el pequeño
dispositivo, el chip que recoge las grabaciones, adherido a la porcelana con cinta aislante americana. Si los pervertidos volaran, se oscurecería el sol, se dice mientras hace unas instantáneas con su teléfono móvil.
El gerente del establecimiento pone mala cara cuando Tilo irrumpe sin llamar en su despacho. No se alegra de verle y le pregunta si ha olvidado algo. El agente le explica que el sistema de video vigilancia es manifiestamente mejorable, pero el tipo contesta que no tienen queja de la empresa de seguridad. La vigilancia con cámaras está orientada a detectar los robos de productos y es efectivo. Hay cleptómanos, sobre todo mujeres, que se guardan entre la ropa algunos productos caros de la sección de cosmética y perfumería, pero las cámaras son infalibles y no escapa ni una, afirma el gerente. También registran los hurtos de los chavales de un instituto cercano que vienen a media mañana a comprar bollos. Algunos se los llevan puestos, pero a los que pillan les añaden una miqueta de dolor de estómago.
–¿Una miqueta? ¿Cómo es eso?
–Los de seguridad tienen sus métodos operativos –dice el gerente.
–Ya, resuelven los robos por su cuenta, sin dar parte a la policía.
–Consiguen que devuelvan los productos robados, y a volar coloms (palomas).
–Sin embargo, deberían avisar a la policía y denunciar a los ladrones, ¿no cree?
–Es lo que dispone la ley, pero, oiga, trabajo que ahorramos a la policía y al estado.
–Claro, ustedes también son estado; dos hostias y a correr –resume Tilo.
El grueso gerente sabe que el madero puede buscarle las vueltas. Pero también sabe que la presencia de Tilo obedece a razones más poderosas y está dispuesto a facilitar la indagación sobre cómo rayos pudo el malo llegar a la azotea del edificio, disparar a Yiyi, bajar y largarse a lomos de una Harley conducida por un cómplice sin que nadie lo viera ni oyera el popoto de la moto ni advirtiera nada extraño.
Mientras Tilo habla, el tipo se acaricia la papada y pone cara de circunstancias. Cuando asume la realidad del fallo de seguridad (negligencia dolosa), se apresura a pedirle que el nombre del establecimiento quede al margen del atestado; sería una publicidad negativa, muy negativa para nosotros, dice.
–Para los intereses de la cadena, claro está –afirma Tilo–. Sabemos que el malo subió la escalera y abrió la puerta metálica de la azotea sin forzar la cerradura, ¿verdad? Si suponemos que la puerta estaba cerrada, ¿cómo cree que consiguió la llave para abrir y permanecer allí arriba? El gerente vuelve a acariciar la papada y aprieta los labios en señal de incomprensión.
–Podemos estar ante un fallo en la custodia de las llaves, ¿verdad?
–Podría ser –admite el grueso gerente–, en cuyo caso la responsabilidad es de la empresa de seguridad… Oiga, nadie es infalible, un despiste lo tiene cualquiera.
–Y al volante puede ser mortal –añade Tilo antes de pedirle que le acompañe al lugar donde tienen las pantallas de video vigilancia y sea testigo de la devolución de las grabaciones que le han prestado esta mañana.
La sala de pantallas es un cubículo de diez metros cuadrados, situado en la planta baja, al que se accede por una puerta con un letrero que pone: “Tecnología”. Tiene una pequeña ventana alargada, protegida con barrotes, que mira al aparcamiento. Medio metro por debajo, una balda larga y ancha hace las funciones de mesa. Sobre la tabla hay dos tarros de caviar, un periódico deportivo, una linterna, una pequeña cesta de mimbre con servilletas de papel y un guante de boxeo, una agenda voluminosa bajo una botella de agua, un vaso de cartón con rebabas de café y dos teléfonos fijos. Sobre la ventana hay un reloj esférico pegado a la pared. Del tabique lateral derecho sobresalen otras dos baldas de madera que sostienen tres y cuatro monitores cada una. Frente a las pequeñas pantallas por las que se ven los distintos pasillos y las puertas del comercio hay dos sillones reclinables con reposa piernas. Un perchero en la esquina, junto a la puerta, y un taburete de cocina, completan el mobiliario. Un calendario de chicas Michelín y un gran póster de la selección masculina de fútbol con la copa del mundo amenizan el tabique.
La estancia huele a tabaco rancio y a calcetín sudado. El inquilino es un tipo rubiasco, musculoso, con el pelo corto en forma de flecha sobre la frente. Les ha abierto, les ha saludado y se ha vuelto a sentar sin quitar ojo a las pantallas. Tendrá unos treinta años y se llama Enrique Poyatos.
–Veo que se cuida bien –le dice Tilo, señalando los dos tarros de caviar de la repisa.
El vigilante suelta una carcajada sardónica e invita al gerente y al madero a sentarse si quieren.
–No será necesario, vengo a devolver las grabaciones que nos facilitaron esta mañana. El señor gerente, aquí presente, es testigo de la entrega –dice Tilo alargándole el pendrive, que el vigilante recoge y deposita sobre la agenda o dietario. Tiene las manos grandes, los nudillos de la diestra colorados, todavía calientes. Tilo deduce que el mangante del beluga se ha llevado un buen dolor de bazo. Le pide el carné de identidad para tomar nota de sus datos en calidad de recipiendario. O quizá el dolor haya sido de culo, se dice al ver las botas Segarra que calza. –¿Dónde custodian las llaves del establecimiento? –le pregunta.
El vigilante gira la testa hacia el gerente, quien le hace un signo afirmativo. Se incorpora, avanza un paso, se inclina, empuja una mampara corredera del mismo color amarillento de la pared y deja al descubierto un armario empotrado que contiene una fila de alcayatas de las que cuelgan llaves de varios tamaños. Debajo hay hay cuatro contadores eléctricos. Sobre uno, Tilo ve un grueso canuto de cinta adhesiva americana. Supone para qué la usan.
–¿Cuál es la llave de la puerta de la azotea?
El vigilante señala la primera de la fila, agarra una llave acerada que tiene un aro de alambre y una pestaña plastificada con un papelito dentro que dice “Azotea” y se la muestra. Tilo le pregunta si han echado en falta esa llave en los últimos días, a lo que el guarda contesta que no, aunque reconoce que con las llaves ocurre lo que con las mujeres: solo se echan en falta cuando se necesitan.
–Y que lo digas –afirma el gerente.
El guarda añade que la llave de la azotea apenas se usa, sólo dos o tres veces al año, cuando vienen los del mantenimiento del aire acondicionado. Sus palabras son idénticas a las de los vigilantes del turno de la mañana. Tilo pregunta al gerente el nombre de esa empresa de mantenimiento y lo anota en su libreta. Pero el vigilante le informa de que no entregan las llaves a nadie. Él y sus compañeros, según el turno que toque, se encargan de abrir la puerta de la azotea. La última revisión de los inyectores de aire se realizó, según cree, al término del invierno.
–Es probable –reflexiona Tilo en voz alta– que el vigilante haya abierto la puerta de la azotea para que los técnicos realizaran su tarea y luego éstos se hayan marchado sin avisar y la puerta haya quedado sin trancar. Eso explicaría la facilidad con la que el malo entró allí arriba, ¿verdad?
El vigilante deja la llave en su sitio, corre la mampara y le mira de soslayo.
–Es posible que ocurriera eso –admite.
–¿Podríamos saber quién abrió esa puerta ese día?
El guarda suelta un soplido sonoro y vuelve a mirar al gerente, quien le hace una leve inclinación de cabeza. A continuación agarra el dietario y busca los turnos del mes pasado. Deletrea los nombres de dos colegas. Uno es de mujer. El otro corresponde a un compañero que ya no está en la empresa: tenía un contrato basura.
Tilo anota los nombres y le pide que le ponga al habla con la central para poder localizarlos y hablar con ellos. El vigilante arruga la nariz en señal de disgusto, pero el gerente se acerca a la repisa, descuelga el auricular de uno de los dos teléfonos, pulsa una tecla, se identifica y solicita que le pasen con el responsable de personal. Tras una breve explicación, pasa el teléfono a Tilo, que completa sus anotaciones y agradece la colaboración.
–No se preocupe por los compañeros, no serán acusados de nada; un olvido, una distracción la tiene cualquiera, ¿verdad? –dice Tilo, mirando al gerente–. Yo mismo, muchas veces, voy con la cabeza en Babia y luego no sé donde he dejado el coche. Uno va centrado en lo importante y olvida lo accesorio. Puede que usted, por ejemplo –añade, mirando fijamente al tal Enrique Aguayo, vecino del barrio de la Elipa– tenga un encargo importante, una cita urgente, qué se yo –a las mujeres no les gusta esperar– y al acabar el turno salga con eso en la cabeza y olvide algún detalle menor como apagar la luz o cerrar correctamente ese armario.
El tipo vuelve a arrugar la nariz, niega con la cabeza la suposición del inspector.
–He visto –añade Tilo– que tiene cinta americana ahí dentro. ¿Interrogan aquí a los cleptómanos?
–No es lo que usted cree –contesta el guarda.
–Por supuesto que no les sellan los labios para que no griten. ¿Les soban aquí la pelleja, verdad?
–No es asunto tuyo –contesta el vigilante.
–Simple curiosidad –admite Tilo.
–Somos profesionales, hacemos nuestro trabajo…
–¿Con ese guante, que no dejan heridas? –señala Tilo el aparejo de boxeo.
–Te repito que nos limitamos a hacer nuestro trabajo y que somos mucho más rentables de lo que parece, ¿verdad, don Anselmo? Dígale usted aquí al agente cuanto cuestan esos cuatrocientos gramos de caviar que acabamos de requisar a un manguta. Y dígale también que deje de tocarme las pelotas, ¿vale?
El gerente esboza una sonrisa.
–No se las tocaré más, ya me voy –responde Tilo, dando un paso atrás. Ya en la puerta, se vuelve hacia el vigilante y le pregunta en son de paz si no tiene mucho calor con esas botas.
–¡A ti qué te importa!
Son botas reglamentarias de las Fuerzas Armadas.
Ya junto a los montacargas Tilo pregunta al gerente si no cree que ese guarda de seguridad merece una sesión de urbanidad y buenas maneras, pero el tal don Anselmo afirma que sería inútil, pues ya vienen enseñados del ejército y, por otra parte, ya se sabe usted cómo son los jóvenes de ahora: impulsivos e insolentes.
–¿Es ahí donde interrogan a los cleptómanos? –pregunta Tilo, señalando una puerta con la inscripción: “Privado”.
–Afirmativo.
–Y lo graban, claro.
–Preferiría no hablar de eso –dice el gerente.
Tilo le tiende la mano al despedirse y el hombre le anuncia el envío de un obsequio, un jamón ibérico y un buen vino.
–No se le ocurra ni en Navidad.
*
Mientras llega el taxi, Tilo revisa las llamadas y los mensajes recibidos durante el tiempo que ha tenido el teléfono desconectado. Nada importante. Se le ha olvidado decir a Caniche que no se debe andar así por la vida, sin respetar el turno de los que esperan un taxi. Marca su número, pero no se lo dice: ya tiene edad suficiente para saber que es un gilipollas.
–¿Algo nuevo?
Caniche está en la sala de video vigilancia de la policía urbana mirando motos pasar.
–Nada todavía. Son muchas cámaras y he de ir una a una, parando imágenes, comprobando, es complicado…
–Te recuerdo que antes de las ocho y media de la mañana va un pollo solo y después de esa hora van dos, el de atrás con casco negro y mochila –le dice, y le pide que le avise en cuanto vea algo.
Ya en el taxi, marca el número de su señoría.
–Hola, Charo, perdone que la moleste.
–Hola, Tilo, tutéame, haz el favor.
–¿Sigues en la oficina?
–Si, qué remedio.
–Es que verás…
Le cuenta lo que ha visto (detectado) en el retrete de señoras del supermercado de marras. Su señoría emite expresiones de incredulidad.
–¿No pensarás que estoy de broma, verdad?
–Es que me parece increíble que vayas a mear y te filmen el coño, joder.
–A mí también. Y eso que he visto cosas…
Charo Sanroque sabe que Tilo Dátil es un policía serio, le cree, pero le repregunta si tiene algún indicio que llevar al papel. Tilo contesta que ha sacado unas fotos del artilugio con su teléfono. Son de mala calidad, pero quizá sirvan para abonar el terreno y obtener alguna hierba.
–Te las envío por wasap y me dices.
Por un instante se pregunta qué pensará su señoría de un tipo que busca a los malos en los lavabos de señoras. Es ridículo, pero no se siente ridículo con esa jueza con la que puede pasar por un elemento del teorema de Pitágoras, un cateto que asoma la hipotenusa de la nariz donde nadie lo haría, el lugar por el que mandamos la mierda al alcantarillado urbano para que acabe en el río. Buscaba una composición de lugar, y mira…
“Suficiente, fehaciente”, le contesta la jueza al instante.
Tilo llama al pequeño Oliveras y le pide que envíe rápidamente a su señoría las peticiones de entrada y registro al lavabo de señoras del supermercado y a los domicilios que le indica. Corresponden a los vigilantes del establecimiento, incluido el del guarda al que no renovaron el contrato-basura. Acto seguido ordena a la Larga Fabiola y al meloncillo Rosado que muevan el culo, arresten a esos pollos y pongan su industria patas arriba. “Es posible –les dice– que tengan armas, lo que significa que debéis de ir con una patrulla de seguridad y absteneros de intervenir si no abren por las buenas. Para eso están los geos”.
Completa las instrucciones indicando a Fabiola que vayan primero al supermercado, conduzcan al gerente al retrete de señoras, se incauten ante el tal Anselmo del mecanismo de grabación de la taza del váter, cuyas fotos le envía, y, sin quitarse los guantes de látex, se dirijan al cuchitril de los monitores, recojan la cinta americana que el vigilante guarda en el armario de las llaves y a continuación lo arresten. “Espero llegar a tiempo de acompañaros a por los otros”, concluye.
Acto seguido revisa los mensaje y se pone al habla con el supercomisario Veguellina.
–Es extraño –le dice–; el lechuguino de la Casa Real no ha dado señales de vida a pesar de las llamadas que le he hecho y de los mensajes que le he enviado.
–No tan extraño; son gente muy ocupada.
Tilo le pasa los datos de Jordi Emula i Lucientes a ver si él, en el ejercicio de su autoridad, puede aclarar algo en torno al supuesto “atentado”. A continuación le cuenta las pesquisas en curso, incluyendo algunos posibles arrestos colaterales. Pero el jefazo no parece interesado en los detalles. Una voz femenina dice algo a su lado, suficiente para que Tilo se percate de que el jefazo está acompañado de una mujer y no es conveniente seguir molestándole.
–No olvide llamar al lechuguino –le ruega.
*
El tráfico es espeso, la cola de la manifestación republicana avanza Génova arriba. El atasco es catedralicio. Pide al taxista que le deje en el paso de peatones del cruce de La Castellana. Aunque le duela el clavo de la planta del píe izquierdo no le queda más remedio que bajar al metro o caminar los bulevares hasta la plaza (glorieta) de Bilbao. ¿Quién ha dicho que los republicanos son cuatro gatos? Recuerda el grito de otro tiempo –“luego diréis que somos cinco o seis”– y se alegra seriamente de que cada año salgan más personas a las calles en señal de hartazgo dinástico.
El café Comercial está atestado de gente. Los manifestantes han invadido el establecimiento. Goliap llega puntual. Lo identifica por la estatura (el gigante de Liliput, se dice) y por la cámara colgada al pecho. A la espalda lleva una mochila negra. Lo saluda en la puerta principal.
–Hola, periodista, soy el inspector Tilo.
–Chincheta, para servir a dios y a usted –responde el reportero– ¿Por qué lo mataron?
–Eso me gustaría saber.
Chincheta tiene la cabeza monda y la cara redonda, acabada en una perilla hirsuta. Es bajito, musculoso y nervioso, como de treinta y pico (de cigüeña) años.
Buscan un lugar más despejado para hablar y lo encuentran en un bar de tapas y pinchos de la calle de Fuencarral. Toman posesión de una mesa y piden cerveza.
Chincheta le solicita un paréntesis de cinco minutos para seleccionar y enviar a la redacción del periódico algunas fotografías de la manifestación.
–¿Fue un atentado? –Pregunta a Tilo mientras realiza las operaciones técnicas con la cámara y un pequeño ordenador que saca de su mochila.
–¿Quién dice eso?
–Rumores.
–Infundados –afirma Tilo antes de aclarar que aquí, quien pregunta es él. Le duele un pie y no está dispuesto a perder mucho tiempo con este jicho de ojos vivarachos y aliento petroquímico.
–¿Por qué despidieron a Yiyi de la empresa?
–No lo echaron, se largó él.
–¿Por qué se largó?
–Lo puteaban y un día se reviró y se largó.
–El puteo es una jodida forma de despido muy frecuente en estos tiempos.
–Visto así, puede que tengas razón.
–La tengo. ¿Cómo y por qué le puteaban?
En pocos minutos Goliap Chincheta le cuenta el proceso de oxidación de Yiyi a partir del nombramiento de una estulta como jefa de la delegación del diario, una pija sin más mérito que el ofrecer el coño a un amigo del director. Parecerá machismo, pero es la puta verdad, asegura.
–La tía empezó a romper los esquemas, a cambiar el cometido de los reporteros. Yiyi hacía oficialismo y cubría los partidos del Real Madrid en casa, y lo puso a hacer la calle: atentados, manifestaciones, sucesos… A mí, que me gusta la calle y los juzgados, me envió al Parlamento. A Garcillán, que conocía bien el mundo financiero, económico y laboral, lo mandó al fútbol, al tenis, al basket… Además de los esquemas, la pija del culo se dedicó a tocar las pelotas a los plumillas. Creó mal rollo. Y el disgusto empeoró el producto. Si no podíamos trabajar como el conde de Bustos (a gusto) acordamos hacer lo del marqués de Santillana (lo que nos daba la gana), así que el periódico se llenó de políticos malcarados, jueces y dirigentes oscuros y asquerosos, banqueros y empresarios con gestos ridículos, deportistas sin movimiento, planos generales de los manifestantes a ras de suelo, y, en fin, mujeres y hombres de cualquier sector y actividad noticiosa de lo más feo y ridículo que pudieran salir en las fotos.
–El feismo, bonita forma de protestar –observa Tilo.
–Tiene su mérito; exige esmero, no creas.
–¿Surtió efecto?
–¡Qué va! El único surtidor fue el nabo del amigo del director, que la dejó preñada, a la pija; empezó a sentirse mal, le daban nauseas y pidió la baja.
–¿Volvieron las aguas a su cauce?
–Pues no; la sustituyó un prenda de Barcelona, un jefe en funciones que por ser provisional evitó rectificar las decisiones de la titular y se dedicó a medrar personalmente, ligar y follar. Así que Yiyi y los demás seguimos con lo del marqués de Santillana.
–¿Con el feismo quieres decir?
–Sí; sabemos que hubo quejas de algunos muñecos de postín, gente poderosa que se creía mucho más guapa de lo que salía en las fotos del periódico, pero el director aguantaba el tirón, ya
que el feismo llegaba de Madrid y aquello agradaba a los catalanes. Vendía. En tres meses de caras serias y oscuras, rictus displicentes, perfiles chungos, muñecos con trajes de tres mil euros rascándose la nariz y así, aumentaron las ventas de ejemplares.
–Quiere decirse que os equivocasteis de táctica.
–Por una parte sí y por otra no; a la corta excitamos la sensibilidad o como se diga de esos nacionalistas furibundos que sienten tirria hacia todo lo de fuera, sobre todo del otro lado del Ebro, pero a la larga conseguimos que cada mochuelo volviera a su olivo. Se ve que la ola de simpatía de los fanáticos lamió la arena, pero la queja de quienes se reconocían en el periódico mas feos de lo que creían que eran siguió llegando al director. Entonces nombró un jefe de fotografía en Madrid. Pero en vez de designar a Yiyi, que era el más veterano y preparado para el puesto, colocó a Barandilla, un vasco que cubría el Tour de Francia, lo que, por decirlo de algún modo, encabronó a Yiyi y aceleró su proceso de oxidación. Y eso que el baranda se portó bien, restableció a cada cual en su especialidad y liquidó la fealdad. Pero Yiyi, ya bastante quemado por las arbitrariedades y los desprecios de los jerarcas, sufrió un estacazo de la hostia: la torcecuellos, una chica de publicidad guapísima, de la que estaba muy enamorado, cortó con él y se largó a trabajar al Sol, un periódico nuevo y efímero. Duró dos años. Después de un tiempo de ruegos y súplicas a Chelo para que volviera con él, acabó asumiendo la derrota. La verdad es que nunca le faltaron tías. Alto, pulcro, impoluto, con estilo… ligaba lo que quería. Incluso en el Palacio Real y en el Palco del Real Madrid ligaba el tío. No sé qué rayos les daba.
–Me interesa ese capítulo, pero ahora sigue con la oxidación.
–El óxido incidió en la fatiga del material de tal manera que Yiyi se quebró cuando el baranda y el jefe de fotografía de Barcelona se acreditaron para cubrir la petición de mano del príncipe heredero de la chica de la tele y le dejaron fuera de juego. Su humor estalló como un huevo podrido y te puedo asegurar que a Cifu y a mí nos costó Dios y ayuda, y una pasta en copas y cuidados, evitar que cometiera una barbaridad. Al final adoptó la decisión más sensata: se largó de la empresa.
–¿Mantuviste el contacto con él?
–Quedábamos de vez en cuando.
–¿Cuándo le viste por última vez?
–Hará cosa de un mes; estaba feliz con su chica, esa pintoncilla de segunda mano y muy buen ver. Ella tenía un hijo de cinco o seis años y él lo quería como si fuera hijo suyo; le iban bien las cosas, trabajaba poco, viajaba de vez en cuando y ganaba una pasta gansa. Solíamos quedar a comer el profesor Cifu en la Casa Valencia, en el paseo de Rosales. Quedábamos una vez al mes, comentábamos la actualidad, los asuntos del periódico y hablábamos de tías. El profesor se había divorciado por segunda vez y tenía una habilidad especial para ligar peluqueras. Es un tío muy divertido y muy culto, sabe un huevo de economía. Pero la última vez casi no hablamos de las chicas del tinte ni de la ruina de este país, sino del Camino de Santiago que Yiyi había hecho completo. Se necesita valor.
–Él solo –se interesó Tilo.
–Cifu le acompañó un fin de semana y creo que por el camino conocieron gente e hicieron amigas; ya sabes que Yiyi atraía a las mujeres. El caso es que Liana y el niño se habían ido a Argentina a ver a la familia, así que aprovechó el montón de días que le debían por los viajes y los fines de semana de servicio, se compró unas Chirucas, se echó la mochila a la espalda y se lanzó a la aventura.
–¿Cumplía una promesa o había quedado citado en el camino?
–Me inclino por la promesa, aunque la verdad es que un cincuentón nada religioso, nada deportista ni andariego, nada amigo de incomodidades, fríos y tormentas…, un tío así debía de tener una razón importante para echarse al camino y flagelarse de esa manera, ¿no?
–Desde luego, amigo Goliap.
–Llámame Chincheta.
–¿Cuál es tu nombre de pila?
–Baudilio, pero no lo utilizo.
*
Tilo paga las cervezas (siempre le toca pagar algo), intercambia números de teléfonos con Chincheta, que le facilita el del mencionado Cifu, acuerdan seguir en contacto y se despiden. Le ha parecido sincero y listo este Chincheta. Y le ha proporcionado una información útil: los nombres de algunas mujeres con las que Yiyi se lo hacía. Nombres y datos que deberá contrastar y completar interrogando al profesor Cifuentes.
Mientras camina Fuencarral abajo –la mirada ladeada por si viene algún taxi libre– se pregunta por qué carajo habrán esparcido el rumor del atentado. ¿A quién puede interesar esa versión sin fundamento? La pregunta carece de respuesta, pero alguien quiere que los medios de comunicación muerdan el anzuelo. Y después de oír a Chincheta sospecha que ya se han lanzado
con la boca abierta a atrapar la mosca. El rigor y fundamento de los medios ha caído al nivel de los calcaños. La información no se contrasta, la verdad no renta, vende más el espectáculo y sus dos sílabas finales, los periodistas se dejan intoxicar y escriben lo que les dictan. La honradez les persigue, pero ellos corren más.
En el terreno de la hipótesis, alguien quiere aprovechar la muerte de Yiyi para hacer negocio a cuenta del supuesto déficit de seguridad de los miembros y sirvientes de la realeza. La seguridad es lo primero. Según el discurso oficial, sin seguridad no hay libertad. Lo contrario no cuenta ni interesa. Como dice el pequeño Oliveras, aquí el que no corre vuela. Si cunde la especie (y cundirá) de que el asesinato de Yiyi es un aviso sobre la vulnerabilidad de los miembros de la institución coronada habrá más dinero, unos cuantos millones de euros más de fondos reservados a disposición del preboste. De eso se trata. Juergas, viajes, cuchipandas.
Se acuerda del desenlace de Paradox rey, aquella novelucha de Baroja en la que Paradox y su amigo Diz de la Iglesia embarcan a fundar el estado de Israel, pero acaban en África, donde unos tribales a los que han librado de las inundaciones, regulando y desviando el cauce de un río, nombran rey a Paradox. Cuando le llevan en andas como a un santo en Semana Santa, dice a su amigo Diz: “Ves como los pueblos son gilipollas, siempre necesita a alguien encima de sus cabezas”. Bueno, lo de “gilipollas” no lo dice, pero se entiende.
Camina despacio, un poco ladeado para atemperar el dolor del clavo en la planta del píe, el ojo izquierdo atento a la calzada por si se acerca algún taxi libre. En un instante cae en la cuenta y realiza la sinapsis mental que se le esfumó en el Sanchís. Es la relación entre la viera que le habría gustado zampar en aquel momento con la concha que vio en la fotografía de Yiyi. Con una mano mostraba el icono de la ruta jacobea y con la otra el documento acreditativo de haber hecho el camino. Yiyi tenía la expresión satisfecha de quien realiza algo memorable, recuerda Tilo. Y se había tomado la molestia de enmarcar la instantánea y colocarla en su doméstico museo de fútbol.
La luz verde de un taxi interrumpe su ejercicio de rumiante. Embuchar y rumiar es su función habitual, aunque, por una cuestión de higiene, prefiere el verbo rebobinar, que no produce excrementos. Alza la mano y sube al coche. Dirección, Moratalaz. Llega tarde. Al pobre Mingus se le habrá hinchado la vejiga (y el colon) de tanto esperar. La taxista es lenta como un simón. La espolea, pero también es terca como una mula. Hay gente así.
Retoma el hilo. Le gustaría cruzar unas palabras con el lechuguino palaciego, preguntarle por qué cree que ha sido un atentado, inquerir el fundamento, profundizar en los estratos de la protección palatina. Conecta el teléfono y le llama, pero el tipo sigue encapsulado y no ve el modo de ponerse al habla con él. Rebobina, visualiza su rostro compungido. ¿Sorpresa, pena, fingimiento? A saber. Esa gente ha sido adiestrada para actuar correctamente en cada circunstancia, son personas teatrales, actrices y actores oficiales que conocen su papel y saben estar.
Revisa los mensajes. Uno de Fabiola: “Ya está el melón en el huerto y el material en el gabinete técnico. Estoy agotada, hasta mañana”. Aparte el olor a orín, el calabozo no es más incómodo que el cuchitril de vigilancia del supermercado, de modo que el insolente no sufrirá un trauma, se dice. Caniche no ha dado señales de vida. En cambio, las encargadas de las escuchas y los rastreos telefónicos, Ana y Mercedes, han debido de encontrar algo interesante porque le han llamado cuando tenía el impertinente desactivado. Mira el reloj, quiere ser respetuoso con el horario laboral y les envía un mensaje: “Mañana hablamos”.
Devuelve el teléfono al bolsillo superior de la chaqueta y sigue rebobinando las escenas del tal Jordi Emula y Lucientes ante el cuerpo de Yiyi, abrazando a Liana y luego, el muy cínico, subiendo al coche oficial y ofreciéndole su colaboración para esclarecer el “atentado”. Empuja el reloj antebrazo atrás para dejarlo debajo de los puños de la camisa; es un Festina plateado que le regaló su hermana Amandita hace la tira de años. En ese instante exclama en voz alta: “¡Por Júpiter!” La taxista le mira por el retrovisor y contesta: “No se puede ir más deprisa, caballero”. Él le contesta con una expresión de resignación, sacude ligeramente el brazo derecho y vuelve a mirar el reloj.
“¡Por Júpiter!”, repite para sí. Ha completado la sinapsis. ¿Por qué el lechuguino llegó tan pronto al lugar del crimen? Apareció en la casa de Yiyi diez o doce minutos después que él, que fue el primero en llegar. ¿Quién le avisó del suceso? La conmocionada Liana sólo había llamado a emergencias sanitarias y a la policía. Incluso los del Samur llegaron después del lechuguino. ¿Cómo diablos se pudo enterar de que habían acribillado a Yiyi?
Mientras amplía la lista de incógnitas de su libreta, le llega un mensaje del jefe Veguellina: “Acuérdate de los viejos que desaparecen”, le dice. “No me acuerdo de nada porque no olvido nada”, le contesta. Y añade: “Rancias, jefe”. En ese instante recibe otro mensaje: “Tu perro está gimiendo, le saco con los míos”. Lourdes es una buena vecina, tiene la llave de su casa y la utiliza para sacar a Mingus de apuros y llevarle al parque con sus tres chiguagas. A Mingus le encanta jugar y revolcarse con esos ratoncitos ladradores y miedicas.
CUATRO
El Levante es uno de los pocos establecimientos de la capital del reino donde ponen café sin mezcla. Está cerca de las dependencias policíacas. Los maderos paran ahí.
Eloy Romanillos llega con buena cara. Ha dejado contenta a la parienta con el regalo y la cena romántica de anoche.
–Trescientos del ala por renamorarla –le comenta a Tilo.
–Una pasta.
–Y la muy bruja me ha sacado la cuota del gimnasio; quiere ponerse cachas.
–Hasta el amor lleva iva –repone Tilo.
–Ojalá fuera supereducido; ha dejado caer lo del crucero por las islas griegas.
–¿Eso es una mujer o un cura?
Romanillos se encoje de hombros.
–Es una buena chica, cuídala –rectifica Tilo, que enseguida entra en materia y le cuenta sus indagaciones, incluido el extraño silencio del lechuguino.
–Ahí hay gato encerrado –opina Romanillos, que acepta el ruego de Tilo de que se ocupe del pájaro enjaulado, al que prefiere no ver la cara y eludir el riesgo de partirle las muelas.
–Es necio y orgulloso –le previene–; me temo que no va a colaborar.
–Eso lo veremos.
–Firmeza y buenas maneras; si no colabora, ficha, atestado y a la jueza con él. Quizá en la trena se lo piense mejor –dice Tilo.
–Ya, ni una patada en los cojones al asqueroso, faltaría más –repone Romanillos.
Rosado transporta un café solo largo y un tortel. Se sienta a la mesa. Es fofo, grueso, adiposo. Trae cara de cansancio y su aroma empalagoso de Varón Dandy barato impregna la atmósfera. Ha quedado con Fabiola a las nueve para entrar en acción: un registro pendiente en el domicilio del pájaro que enjaularon anoche y dos detenciones.
–Menudo día nos espera –se queja.
–Te agradará leer los titulares –le consuela Tilo–: desarticulada una banda de pornografía a traición, ya verás.
–¡Qué hijos de puta!
Tilo le recuerda el objetivo de incautarse de la mayor cantidad posible de filmaciones y material informático. Sabe que los coños y los culos son insuficientes (por tratarse de material de personas anónimas) para que les caiga un buen paquete judicial. Pero, sobre todo, espera resultados del hallazgo colateral de la industria de esos asquerosos. ¿Por qué? Le parece imposible que no hayan visto ni oído nada, ni siquiera el “potato” de la Harley, y le da en la nariz que esos pájaros han sido silenciados con pasta para no decir ni pío. Cuando llega Fabiola, le repite la consigna y le explica el objetivo esencial de forzar a los asquerosos a colaborar en la captura del sicario que mató a Yiyi. La larga asiente y mete prisa a Rosado: “Vamos, que la patrulla ya está en camino”.
*
En las dependencias, Pájaro Loco ha examinado y copiado el regalo que le dejaron ayer Fabiola y Rosado. Se ríe, parece encantado. Anita Cuenca, su compañera del gabinete, no oculta una mueca de disgusto cuando Tilo y Romanillos se acercan a ver el material. “Por fin, algo interesante: seis surtidores vaginales”, les dice Verdú mientras activa la pantalla del ordenador. “Una es rubia –añade–, dos llevan el coño rasurado y las otras tienen la selva de Venus con la vegetación oscura”.
–¡Por qué no te callas! –Protesta Anita. Es pudorosa, huesuda, de tez oscura con manchas en la cara, los ojos pequeños y la nariz en garfio.
–Que te folle un pez –musita Pájaro Loco para el cuello de su camisa.
–¿Qué?
–Nada, nada, usted perdone.
Tilo siente curiosidad.
Nunca ha visto desde abajo a una mujer meando.
Contempla la primera. Supone que a su señoría no le hará ninguna gracia.
Enseguida se acerca a la mesa de Cuenca y se interesa por la llamada de anoche.
–El teléfono de la víctima estaba intervenido –le informa ésta.
–¿Por quién?
–Por alguien que no éramos nosotros ni los verdes; no había mandamiento judicial –dice Cuenca antes de explayarse sobre las facilidades técnicas para pinchar teléfonos sin que el usuario ni la compañía se den cuenta hasta que, como en este caso, revisan el servicio por mandato judicial.
–Probablemente estuviera pinchado por los servicios secretos; su es-for-za-da-mi-sión consiste de proteger al coronado y a sus parientes y amigos –dice Tilo, imitando a un ministro del ramo que empuja las sílabas como si sufriera estreñimiento de laringe.
–Ya, protégeme de mis amigos, que de los enemigos me protegeré yo… Aunque así fuera, tendrían que contar con orden judicial –responde Cuenca.
–Eso no siempre es así –puntualiza Verdú–; si el peligro es inminente pueden intervenir cualquier teléfono sin permiso judicial, aunque deben informar cuanto antes al juez especial designado por el Tribunal Supremo para tales menesteres.
–Por la lista de comunicaciones no parece que la víctima se relacionara conyihadistas ni gente extraña o peligrosa –repone Cuenca.
–Nunca se sabe quien es el malo hasta que avanza la película –insiste Verdú.
–Ya, escuchas preventivas, o sea, ilegales –replica Cuenca.
Tilo mira el listado con los números y titulares de los teléfonos a los que Yiyi llamaba y de los que recibía mensajes y llamadas. Son cuatro o cinco folios de letra pequeña y lineas apretadas en los que abundan los nombres de mujeres y predomina el de su compañera Liana y el de su jefe Jordi Emula. Saca la libreta, busca entre las páginas la tarjeta del lechuguino y exclama: “¡Ajá!” A continuación anota los dígitos telefónicos.
–¿Has encontrado algo? –se interesa Cuenca.
–Este número de su jefe no coincide con el que me dio y puede ser útil –le contesta Tilo, quien se fija en las últimas llamadas del teléfono de Yiyi; la penúltima fue al Samur y la última a la policía, lo que significa que las realizó su compañera Liana desde el primer aparato que encontró a mano. Puesto que el teléfono estaba intervenido, se explica la rapidez del lechuguino en llegar al lugar de los hechos.
Tilo deposita el listado sobre la mesa de Cuenca. Si los servicios secretos sabían que Yiyi estaba amenazado es indudable que le utilizaron como cebo, se dice. Pero si lo usaron de cebo, ¿dónde diablos estaban los pescadores?, se pregunta, indignado.
–Bueno, voy a ver qué se cuenta ese Kubrick –dice Romanillos.
–Voy contigo –se anima Verdú, poniendo fin al visionado del material pornográfico del peor gusto (micciones y defecaciones).
–Tu detrás del cristal –le ordena Tilo. No se fía de Pájaro Loco y no quiere que interfiera en el interrogatorio del vigilante ni desvíe el objetivo acordado con Romanillos de obtener alguna pista sobre los sicarios que liquidaron a Yiyi.
Según Anita Cuenca, la llamada que le hizo anoche era también para decirle que la compañera Mercedes Tascón, a cargo de la escucha del teléfono de Liana, había registrado varias comunicaciones de alto interés. Tilo escucha las grabaciones. Dos tipos la tratan como si fueran novios o amantes suyos. Uno tiene acento argentino. La voz del otro le resulta conocida. La escucha de nuevo. El tipo le ofrece consuelo. “Es duro y triste, lo sé, pero pasará pronto, cariño, y entonces no tendrás que preocuparte más”, le dice. “Te veo en el tanatorio”. Otra llamada es del padre de Liana. Le dice que sale hacia Madrid y que vaya pensando en volver a casa con el niño. Hay otra conversación con su madre en la que ella insinúa la posibilidad de volver y de rehacer su vida en Buenos Aires. Da la impresión de es una mujer más abatida por los fracasos conyugales que por el asesinato de su compañero.
–Un picaflor y una celosa, mal asunto –musita Tilo.
–No ha nacido el hombre fiel.
–Tienes razón, Anita; ni la mujer tampoco. Somos polígamos.
–Por eso yo no me ato.
–¿A qué hora llega Merche?
–Ah, se me ha olvidado comentarte que está de obras en casa y llegará algo más tarde. ¿Te has fijado en que desde que…, bueno, que en los últimos meses ha mejorado?
–No lo dirás por la mala leche que gasta.
–Ha empezado a cuidarse y está mucho mucho más guapa.
Mercedes Tascón era viuda. Hacía un año que un cáncer se llevó a su marido. Entonces ella cambió de casa, se tiñó el pelo de un rubio más intenso que el natural, que ya comenzaba a blanquear, empezó a vestir a la moda y a apreciosarse como si fuera una jovencita, una muchacha con cincuenta tacos bien disimulados, aunque el óxido y la mala leche los llevara dentro.
–Un día nos sorprende y se pone las tetas –añade Cuenca.
Los diagramas de barras del ordenador que detecta la actividad de los teléfonos controlados yacen en la parte baja de la pantalla desde hace más de diez minutos. Hay poca actividad, pero Tilo pregunta a Cuenca si puede ocuparse de las escuchas asignadas a Merche. Claro que puede.
–Están desapareciendo viejos y me gustaría que Merche…
–¡Servidora! –exclama ella desde la puerta–. Ya tengo aire acondicionado en casa –añade.
Tilo le explica a vuelapluma el nuevo cometido y, ya en la pecera, le cuenta la preocupación del jefazo Veguellina por la extraña desaparición de esos ancianos, cuyos datos repasan a partir de las denuncias.
–Ya sé que es mucha tarea para ti sola, pero mientras Leo y Nati sigan de baja, con estos bueyes tenemos que arar –le dice.
–¿Me estás llamando vaca?
–Ni se me ocurre, salvo…
–¿Salvo qué? –Replica ella ya de pie, con la carpeta bajo el brazo.
–Salvo que te pongas las tetas –dice Tilo con una sonrisa bajo las lupas.
–Vete a la mierda.
–Era una broma, mujer.
–Podría decirte que eres un poco bastante asqueroso, pero mira, si tan plana te parezco, a lo mejor me las aumento, y los pezones también. ¿Qué te parece?
–Me parece que estás estupenda. Eres estupenda, Merche.
–¿Incluso con las tetas como calcetines? –Le pregunta y se ríe.
–A mí me gustas como eres, pero si quieres elevar las montañas de silicon valley también me gustarás, no lo dudes. Mientras tanto, suerte y al toro, hermosa.
Ella sonríe desde la puerta.
*
Tilo Datil saca el informe que el documentalista Oliveras ha dejado en su carpetoncio, lo dobla y se lo guarda en el bolsillo de la chaqueta. Es un informe de un folio. A continuación sale a comprar un libro. Siempre encuentra una escusa para alejarse de las dependencias policíacas. Y cuando no la encuentra se larga a tomar el pulso de la calle. La calle es su elemento; le proporciona variedad y le permite pensar. Se parece en esto al famoso comisario Adamsberg.
El día es luminoso y cálido. Las acacias, los rosales, los laureles y los pinos piñoneros del Retiro expenden sus variados aromas deliciosos. El pasto verde y esponjoso compite con el intenso azul del cielo en dar placer a los ojos. Él no es un burócrata. Le gusta trabajar sin paredes. El jefazo Veguellina ha acabado admitiendo su naturaleza semoviente y hace tiempo que ha dejado de dar la murga a los compañeros del grupo con la pregunta ¿dónde está Tilo? “Tilo está plantado en algún sitio, ¿dónde quiere que esté?”, le contestó una vez Merche. Los demás se rieron.
Ha llovido por la noche y la tierra arenosa de los senderos del parque está blanda y mullida e invita al paseo y la cavilación. Además, esta mañana, después de sacar a Mingus, ha aprovechado la flacidez de la piel remojada por el agua caliente de la ducha para hacerse unas incisiones a punta de tijera en torno al clavo de la planta del pie y extraer un buen grano de células muertas y duras como el granito. Y ahora anda sin que el jodido callo le haga ver las estrellas.
La conversación pectoral con la compañera Merche le ha dejado una extraña sensación que reclama un café para enjuagarse la boca. En el fondo y en la forma esa mujer le gusta. No sabe por
qué, pues carece de atractivo visual, tiene el rostro alargado como las yeguas y la piel tostada por efecto del maquillaje que le ocultaba el bello de membrillo entre el mentón y las orejas. No se explica por qué rayos le gusta, pero se la pone dura. Por Júpiter que no mintió cuando le dijo lo que le dijo. Menos mal que ella lo ha encajó bien. Uno convive con gente a la que acaba tomando cariño, aunque sea tan hispida y puntillosa como esa Merche. Será eso: afecto de compañero y efecto de la primavera.
Decididamente la mañana se presenta entre pornográfica y erótico festiva, se dice al ver a Camero en el taburete ante la barra de chapa del Kiosko de los Pinos. Lo saluda con un gesto de cabeza. Camero está más sordo que un tomillo y sólo contesta si le saludas por señas. Fue actor y ayudante de dirección de cine, además de un gran bromista. “Oye, Pilarín, ¿tu usas bragas?”, le dijo un día a una famosa directora cinematográfica con la que trabajaba. Ella, sorprendida, le contestó que claro que usaba esa prenda interior. “¿Las llevas puestas?” “Pues claro que las llevo”, replicó ella y le preguntó por qué rayos quería saberlo. “Es que llevas caspa en los zapatos”, le dijo el bromista.
Las bromas sirven para alegrarnos la vida; pueden ser divertidas, imaginativas, burlescas, soeces y de tan mal gusto como la de este zoquete a su jefa. En cualquier caso, resultan útiles para conocer el carácter y el estado de ánimo de las personas con las que tratamos. Por suerte, Merche se tomó el coqueteo con la misma deportividad que Pilarín la chanza de este capullo. Tilo le mira por el rabillo del ojo; helo ahí, invitando a café a la visera de su gorra y al espeso bigote blanco que le rebasa el labio superior a modo de morsa.
Mientras Gacelilla le sirve su dosis de cafeína se pregunta si la atractiva y nerviosa Merche se habrá echado un arrimo o descargará la tensión sexual por la vía laboral. En la peluquería de señoras de al lado de casa, donde la amable Viki le arregla la cabellera en cinco minutos, oyó una conversación según la cual, a falta de orgasmos, algunas mujeres se conforman con ir al baño, estirarse y tocarse en la cama, bostezar, estornudar y ponerse videos graciosos para reír y relajarse.
Puede que Merche utilice esos métodos, pero no le vendría mal un arrimo. Desde luego, sería menester que algún compañero le ayudase a investigar las desapariciones de esos ancianos.
Desenfunda el teléfono y llama a Leopoldo Riesgo.
Está en su pueblo, en la montaña, y dice sentirse mucho mejor de la afección pulmonar que le obligó a pedir la baja hace dos semanas.
–Aquí se respira aire puro y ya casi estoy en forma para volver al tajo.
–Muy buena noticia, Leo. Te necesitamos.
Riesgo es un tipo fuerte, el más fuerte y musculoso del grupo de homicidios. Mide uno noventa y tiene espaldas de gorila. Una vez enganchó por la bajera el coche de unos malos que huían y lo volcó, lo que le valió el apodo de Volki, aunque como luego se dejó el pelo largo y como casi siempre funcionaba en pareja con Natalia Dalila del Pozo, que también está de baja por depresión, empezaron a llamarle Sansón. Fue campeón de lucha leonesa y subcampeón regional de martillo y de jabalina, pero se ve que la contaminación urbana no respeta ni a los más fuertes de cada especie.
Tilo le menciona los asuntos que ocupan a la brigada y Leo, que algo sabe por los periódicos, parece alegrarse de que le haya echado en falta.
–Mañana tengo revisión médica y voy a pedir el alta –le dice.
–Merche te lo agradecerá y las familias de esos viejos también, pero si el médico dice que sigas de baja, has de obedecer. Ya sabes que soy un liberal acérrimo en esta materia: la primera y principal propiedad privada que tenemos somos nosotros mismos, así que nada de bromas y a obedecer al facultativo.
–De acuerdo, pero me siento estupendamente y tengo ganas de volver al tajo –insiste Leo.
Tilo guarda el teléfono, da un sorbo al café y vuelve a sus cavilaciones elementales. Si el sexo y el dinero mueven el mundo, alguna esas dos motivaciones iniciales están detrás del asesinato de Yiyi, se dice. La venganza del cornudo o de la mujer despechada le parecen las hipótesis más probables. Si a Yiyi le gustaban las mujeres y se dejaba querer, habrá que profundizar en esa dirección, concluye a pesar suyo, depositando sonoramente el importe del café sobre la chapa del mostrador y reanudando el paseo.
Tras la conversación con Chincheta, reconoce el acierto de la larga Fabiola sobre el móvil afectivo. Le fastidia que eso le convierta en un huele braguetas, pero la realidad es como es y no como uno quisiera. Recuerda las palabras del ágil reportero gráfico: “El que más sabe de las aventuras de Yiyi es el maestro profesor”. Sin dejar de caminar hacia el estanque, busca en su libreta y marca el número del teléfono del profesor Cifu. Mierda. Está ocupado o fuera de cobertura.
Al devolver la libreta al bolsillo se percata de que no ha leído el informe del pequeño Oliveras. Saca el folio doblado y le echa una ojeada. ¡Por Júpiter si ganaba pasta ese Yiyi!, se dice al comprobar las propiedades que deja mundo: Audi deportivo, Seat León, chalé de lujo en la Piovera, apartamento en la calle Ayala (Barrio de Salamanca), apartamento en Comtesa (Mallorca).
Tilo comprueba las valoraciones estimadas. ¡Por Júpiter que un sueldo de reportero gráfico no da tanto de sí! Revisa atentamente las fechas de las adquisiciones: la más antigua corresponde al apartamento en el distrito más cotizado de la capital, con una hipoteca de sesenta mil euros pendiente de amortizar. Las demás propiedades han sido adquiridas en los diez últimos años. Y a ellas se añade un condominio en un gran hotel del norte de la ciudad, herencia de un tío suyo que era dominico y ejercía de profesor en la Universidad Católica de Puerto Rico. Se trata de un apartamento en las plantas altas del edificio que podía utilizar o rentar quince días al año.
El impertinente reclama su atención. Es el profesor Cifu. Por supuesto que quiere colaborar en el esclarecimiento de la muerte de Yiyi. Le parece bien quedar en el tanatorio esta tarde y se describe como un tipo de cincuenta tacos, bigote rubio, chaqueta azul marino y pajarita negra al cuello con camisa blanca. Tilo corresponde: “uso pantalón vaquero, chaqueta beige y camisa blanca sin corbata; creo que nos reconoceremos”.
Retoma el hilo de sus cavilaciones. Las propiedades de Yiyi añadían atractivo a su apostura. Además de guapo, elegante y soltero, era rico, y eso le convertía en una rara apis, una pieza de alto valor cinegético. Cierto es que sus vivencias y experiencias le habían dotado de la sabiduría suficiente para esquivar los disparos. Hay muchos tipos así, individuos que no se casan con nadie, y menos después de los cincuenta. Claro que también es cierto que un momento de debilidad puede tenerlo cualquiera.
Desenfunda el teléfono y llama a Oliveras.
–Hola, Oli, muchas gracias por tu informe. ¿Tienes mucha tarea?
–No falta; estoy con lo de esos ancianos.
–¿Te sería posible averiguar si Jiménez tenía bienes gananciales y cuentas comunes con su compañera y si, por un casual, había hecho el testamento?
–Me llevará tiempo, pero algo podré rascar.
–¿Mucho tiempo?
–Un poco. Veguellina me ha ordenado que dé prioridad a los viejos.
Menudo capullo, piensa Tilo.
–Bueno, si rascas algo, cuéntaselo a Fabiola cuando llegue. Y dale también una copia del informe sobre las propiedades del finado. El dinero y el sexo mueven el mundo.
–Epicuro.
–Taluego.
Las carpas del estanque del Retiro están hambrientas, se arremolinan a un metro de la barandilla y hocican en formidable pugna por atrapar los trozos de pan duro que les lanzan una abuela y un niño sentado en la barandilla, que dice piz, piz, piz. La mujer señala al pez más grande y comenta al crío: “Mira, ese es Margarito”. Algunos barbillones asoman sus bigotes e intentan atrapar unas migas, pero las carpas les atizan y ahuyentan hacia las profundidades. La oscuridad y el lodo es su elemento. Por algo les llaman “peces gato”.
Recuerda haber leído en algún periódico que la última vez que vaciaron el estanque recogieron más de ocho mil carpas y peces gato y los soltaron en el Tajo. En el lecho encontraron un porrón de teléfonos móviles, más de cincuenta. También, sillas, barcas, mesas, patines y una caja fuerte. La abrieron y tenía nada.
El impertinente interrumpe su distracción. Es Caniche.
–He encontrado la Harley; creo que son ellos –le dice.
–¿Cerca de la zona?
–En la M40 a las 8:42 de la mañana. Sigo mirando y luego te digo.
–Estupendo. Nos vemos a las cuatro.
En cambio, de los gatos ahogados, las ardillas descarriadas y los perros muertos no hallaron ni los huesos, lo cual es lógico, dada la voracidad de estos peces que comen todo lo que no les come a ellos.
Tilo se aleja del estanque por el camino ondulado que conduce a la plazuela del Ángel Caído. Se acuerda del mierda de los culos y marca el número de Romanillos.
–Nada, el pájaro ni pío –le informa el subinspector.
–Me lo temía.
–Ni fu ni fa –añade Romanillos–. Del sicario ni fu, no sabe ni quién ni cuando ni cómo entró, disparó y salió con tanta facilidad. Y de las grabaciones ni fa, que nos las inventamos nosotros.
–¿Se habrá sorprendido, al menos?
–Ni eso. Es un tío frío. Ha puesto cara de chulo.
–Fue cabo en el ejército –dice Tilo.
–Ha pedido un abogado y anuncia un habeas corpus por detención ilegal con pruebas falsas. A ver si llegan Fabiola y Rosado con los otros pájaros y los productos de los registros y nos dan una alegría.
–Esperemos.
Tilo guarda el teléfono, disfruta del aroma de los tilos en flor. Bajo unos castaños de indias, varios jubilados ejercitan los brazos y la cintura jugando a la petanca. Son tipos silenciosos. Dos van en chándal y alpargatas de andar por casa. Uno gasta traje, corbata y mocasines, como si no hubiera dejado su puesto de director de lo que fuese. Son tipos pausados, ceremoniosos. A lo lejos cruza Vilibaldo con su acordeón al hombro. Le silba. El rumano va cabizbajo. No mira. Sin duda supone que ha silbado un mirlo. Los pájaros hablan mucho entre sí. A saber qué se dirán. Si pudiera entenderlos y hablar con ellos le facilitarían el trabajo, pues son muy observadores (por la cuenta que les trae), ven cosas y saben mucho. Serían unos testigos estupendos.
Recuerda haber leído en Al sur de Granada que cuando Gerard Brenan llegó a Yégen con su paga de capitán retirado de la Primera Guerra Mundial no sabía una palabra de castellano y que entonces los lugareños de aquella aldea de la Alpujarra que le pareció construida por insectos pensaron que hablaba el idioma de los pájaros. Él se lo tomó a broma y empezó a aprender castellano. Si además se hubiera aplicado el cuento sobre el habla de los pájaros, otro gallo cantaría.
Los humanes hemos sido capaces de incorporar muchas facultades y habilidades de otras especies animales, pero ni en dos mil años hemos conseguido comunicarnos con la avifauna en su lenguaje. Si no con todas las clases de aves, sí, al menos, con algunas tan cercanas como los gorriones, los mirlos, las currucas tendríamos que haber aprendido hace siglos a comunicarnos. ¡Ah, la avifauna! Cotorras, loros y otros pájaros se esfuerzan en repetir los sonidos de nuestras palabras como si quisieran comunicarse con nosotros, y en cambio, no les seguimos el rollo ni somos capaces de platicar y entendernos con ellos; suponemos que no piensan y renunciamos de antemano a saber lo que saben. Un desperdicio, una pena. Será porque bastante tarea tenemos con entendernos entre nosotros.
Tilo siente ahora con mayor intensidad el incesante bullicio de un puñado de neuronas que llevan toda la mañana intentado una sinapsis de sonidos. Revolotean en su cabeza como calandrias al atardecer. Vuelan fugaces de un hemisferio a otro sin encontrar la conexión deseada, ese insecto jugoso que satisfaga su apetito. Sus acrobacias, idas y venidas le generan un desasosiego inútil, ya que hasta este momento sólo ha conseguido tramitar desviaciones peregrinas y enredarse en hipótesis disparatadas como esa de conversar y entenderse con los pájaros. Pero vive dios que la voz de ese interlocutor telefónico de la apenada Liana le resultó familiar. Sospechosamente familiar.
Desde la plaza del Ángel caído (Lucifer) se deja caer con paso tranquilo por la pendiente asfaltada que conduce a la esquina del suroeste del parque y enlaza con la cuesta de Moyano. Las librerías de lance y ocasión bostezan recostadas en la verja del Jardín Botánico. Algunos transeúntes se asoman a sus bocas con aire de tratantes de ganado que examinaran sus dientes. Tilo es uno de ellos. Se dirige al vendedor: “Busco algo sobre el Camino de Santiago”. El hombre le ofrece una guía turística. La hojea. “¿Y algo más sólido, histórico… ¡Vaya hombre!” El sonido del inoportuno interrumpe su explicación. Es el jefazo Veguellina. Hace una señal de pausa al librero y da unos pasos hacia atrás.
–Oye, Dátil, ¿qué coño pretendes con esas detenciones?
Que no sigan filmando a traición lo que usted dice, piensa para sí.
–Pretendemos que colaboren en la investigación, ya me entiende.
–Pues no, no te entiendo –replica el supercomisario–; nos vamos a meter en un lío con esas detenciones; date cuenta que tienen protección legal como agentes auxiliares de la autoridad y no pueden ser detenidos por un “quitapallá”.
–Supongo que ha hablado con Romanillos –dice Tilo.
–Si, ya me ha explicado.
–Entonces sabrá que hacían filmaciones ilegales.
–¡Joder, Datil! No estamos aquí para perseguir pornografía barata, sino para aclarar crímenes y echar el guante a los criminales, ¿o no?
–Esas detenciones se han hecho con mandamiento judicial –le recuerda Tilo.
–Debiste consultarme antes de actuar por tu cuenta –le reprocha Veguellina.
Pedazo cabrón, si estabas con tu puta de turno.
–Cierto y verdad, tiene usted razón –admite Tilo.
Es la segunda vez que le corrige en las últimas veinticuatro horas. La primera fue por defecto, por comportarse con delicadeza hacia el conmocionado lechuguino, y ahora por exceso, por ordenar las detenciones de esos seguratas.
–Por cierto, jefe, ¿ha conseguido usted hablar con el superior de Yiyi?
El supercomisario tarda unos segundos en responder.
–Desde luego –dice.
–¿Y sigue pensando que fue un atentado? –se interesa Tilo.
–Algo de eso puede haber –dice–, pero no es materia para hablar por teléfono.
Los teléfonos están protegidos y provistos de secráfonos que distorsionan la voz, de modo que Tilo sospecha que no quiere entrar en detalles porque está mintiendo.
Veguellina concluye la conversación con una referencia directa a su decisión de dar puerta a los detenidos por falta de pruebas fehacientes y de denuncias de sus supuestas actividades ilegales. Tilo traga saliva y evita contradecirle.
Cuando se aproxima de nuevo a la caseta, el librero sigue apilando volúmenes sobre la temática. Tilo está impresionado, mira las portadas, lee algunas líneas de las solapas y contraportadas. El Peregrino de Compostela, de Paulo Coelho; Guía mágica del Camino de Santiago, de Francisco Contreras Gil; Bueno, me largo, de Kape Kerkeling, famoso cómico alemán; El Gran Caminante, de Antxon González ‘Bolitx’; El Libro Jacobeo (Codex Calixtinus), de Aimeric Picaud; Leyendas e Historias Jacobeas, de Julio Peradejordi… Le interesan todos, éste Méndez quiere arruinarle.
–No busque más –dice al librero.
Al final se lleva tres volúmenes por veinte euros. Y un mamotreto de propina, cortesía del señor Méndez. “Usted es fuerte, no le pesará en la mochila de peregrino”, dice el librero. Tilo lo acepta y, en señal de gratitud añade a la bolsa una guía de la naturaleza del Camino de Santiago, con textos y fotos de los biólogos Luis Frechila y Fernando Fernández por el módico precio de cinco euros más. “Conviene saber qué bichos puede encontrar uno por el camino”, dice.
En el taxi que le lleva a casa a dejar la mercancía y sacar y dar de comer a Mingus rumia el sabor amargo de la genciana que le ha dejado la conversación con Veguellina, al que considera un capullo de tomo y lomo. Quizá la definición sea inexacta, quizá su intervención en esos detalles colaterales de la investigación obedezca a alguna circunstancia que se le escapa. No ayuda, pero interfiere. ¿Por qué causa o razón? No lo sabe ni está dispuesto a preguntarle. Si ha dejado correr la especie del atentado, todavía no reivindicado, debe de ser para tranquilizar a los malos. Es la táctica habitual con los medios de comunicación: se les maneja para que propalen lo que interesa. Y si, además, el interés es económico y redunda en beneficio de la supuesta seguridad de los prebostes palatinos, mejor que mejor.
El disgusto de Veguellina por esas detenciones relacionadas con el caso Yiyi encaja también en su táctica de alargar la hipótesis del atentado. Pero las hipótesis o se verifican o mueren. El comisario lo sabe y no quiere que nadie se entere de que hay detenidos. Tampoco desea, sospecha Tilo, que alguno de esos seguratas se vayan de la lengua y que, a cambio de hacer la vista gorda sobre esas grabaciones ilegales y delictivas, colabore en la investigación.
El inspector envía un mensaje a la larga Fabiola: “Supongo que has escuchado la grabación de las conversaciones de la apenada compañera de Yiyi”, le dice. Y añade: “Comemos en el Kiosko de los Pinos”. Instantes después ella contesta: “Las he oído, comemos”.
Cuando abre la puerta de casa, Mingus salta a sus brazos, le lame, husmea la bolsa con los libros, alza la pata, pero Tilo evita que los mee. El cocker corre escalera abajo sin esperarle. Obedece más a la vejiga que al amigo o más al instinto que al amo porque hay una labradora en celo que le vuelve loco. En cuanto pisa la calle, corre por la plazoleta hacia ella, le hace carantoñas, la lame, ella (se llama Luna y es negra zaina) corresponde, juegan al corro la patata. Mingus quiere lamerle los genitales, pero Luna se protege, pega el trasero a las baldosas y se muestra impracticable. Mingus gime, le lame el hocico y siguen dando vueltas hasta que Beni, el dueño el Luna, un jubilado de la construcción, tira de ella y se la lleva. “Demasiada perra para ti”, dice Tilo mientras le sosiega con caricias en la testa.
*
El supercomisario Veguellina está que fuma en pipa, tiene un enfado catedralicio por las detenciones de esos vigilantes. Ha dicho que son infundadas y los ha enviado al juzgado limpios de polvo y paja para que su señoría los deje en libertad sin cargos.
El relato de Fabiola no deja lugar a dudas sobre el interés personal del jefazo en el asunto. Incluso la ha obligado, a ella y al inepto de Rosado, a pedirles disculpas por las molestias. La Larga habla de prisa. Se siente muy contrariada. Romanillos hace causa con ella e intenta tranquilizarla. Pero quien da la clave es el pequeño cabezón Oliveras. Resulta que el director de la empresa de seguridad es un tal Camilo Valdeacederas, comisario en excedencia (y sin duda amigo) de la promoción de Veguellina.
–¿Y las pruebas? –se interesa Tilo.
–No hay pruebas –dice Fabiola–. Tenían una industria pornográfica y chantajista montada, pero no hay pruebas; no ha permitido que los ordenadores y discos con las grabaciones que requisamos en los domicilios de los dos pájaros y la pájara pudieran ser examinados por el gabinete técnico. Ha irrumpido en el departamento como deus ex machina cuando éste (Romanillos) y Pájaro Loco examinaban el material y les ha obligado a trasladarlo a su despacho.
–Tampoco iba a aceptar que jodiéramos a su amigo –dice Tilo.
–Y al coronel del ejército que tiene de tapadillo como jefe de personal –añade Oliveras.
–Los que mandan, mandan…
–¡No te reconozco! –protesta Fabiola.
–Ya sabes el refrán: cada cosa a su tiempo y los nabos en adviento –dice Tilo.
–Anda ya con la monserga resignada y conservadora del refranero –incide Fabiola.
Tilo se encoge de hombros y renuncia a abrir la boca para otra cosa que no sean los bacaladitos fritos. Entiende la protesta de la Larga, es consciente de que su esfuerzo y el del incompetente Rosado, que ha acompañado a los detenidos hasta el juzgado, ha sido inútil. Y sabe que los esfuerzos inútiles no sólo conducen a la melancolía, sino también a la irritación. Pero sopesa la situación, ha recibido dos broncas del jefazo, se siente en el disparadero, está en el punto de mira de ese capullo y no conviene forzar la máquina. Ni mucho menos ahora que tiene un as en la mano.
–Cada cerdo tiene su San Martín –dice.
–¡Joder con el refranero! El cerdo pasa a chorizo y todos tan contentos –insiste Fabiola.
Oliveras salta en ayuda de Tilo:
–Mucho antes de la aparición de los refranes, los estoicos nos enseñaron la disciplina de la prudencia, de modo que si no puedes cambiar las cosas, no te metas.
–Pues yo esperaba algo más, una protesta, un parte a Asuntos Internos. Hay motivos más que suficientes, ha distraído pruebas, ha ocultado las filmaciones de los seguratas en el cuarto de interrogatorios, por no decir torturas, a los cleptómanos. Son actividades delictivas, filmaciones abusivas. Verdú y Romanillos han visto esas imágenes y pueden dar fe.
–Cierto –musita el subinspector.
–Estoy segura –añade la Larga– de que los tipos utilizaban esas secuencias en las que se ven mujeres devolviendo cosméticos y otros productos ocultos en sus bolsos y bolsillos para desacreditarlas y chantajearlas en un momento determinado. Es una infamia, una canallada, ¿vale?
Tilo la mira y renuncia a pedirle paciencia, pues nadie puede dar lo que no tiene. Si al menos Romanillos y Pájaro Loco hubieran tenido la habilidad de guardar un CD-R con alguno de esos videos, dispondría del fundamento necesario para cursar la queja a los míster Proper de la limpieza interna. Pero sin prueba no hay caso. Y lo siente, lo siente mucho. ¿Cómo no lo va a sentir si ha quedado al nivel del betún de los zapatos ante la juez doña Charo? Para una señoría potable que les había tocado en suerte, va el jefazo y lo jode. Destruye la confianza y le deja como un estúpido incompetente. Tendrá que hablar con ella en privado. Si se deja.
Gacelilla le trae el café solo largo y pregunta a los demás qué tomarán de postre. El flan caramelizado puede contrarrestar la acritud de la Larga. Y si no, la crema catalana de Romanillos, en la que también ella está metiendo la cuchara, se dice Tilo mientras se prepara para interferir el gorjeo de los gorriones que saltan de mesa en mesa y describir el as que cree tener en la mano y pedir a la Larga y a Romanillos que olviden la felonía de Veguellina y sigan ese hilo.
Resulta que cuando regresaba en el taxi, después de sacar a Mingus, telefoneó al lechuguino al número por el que lo llamaba Yiyi. Resulta que el lechuguino contestó al instante. Resulta que negó haber mantenido comunicación alguna con el supercomisario Veguellina. Resulta que su impresión inicial del “atentado” era ya flatus vocis, según admitió. Y resulta que la voz del tal Jordi Emula y Lucientes sonaba igual, exactamente igual que la del interlocutor telefónico de la apenada Liana.
Las neuronas de Tilo habían logrado la conexión. Por Júpiter que era él.
–Fabiola, quiero que vuelvas a oír la grabación del tipo sin acento argentino que brinda consuelo y futuro a la apenada Liana. Escúchala bien, una, dos, tres …, cuantas veces sea menester. Quiero que la interiorices, que te quedes con ella y que esta tarde, en el velatorio de Yiyi, hagas lo posible y lo imposible por hablar con su antiguo jefe. Es posible que te sorprendas. Sólo te pido que contengas esa sangre de jabalina que fluye por tus venas.
–¡No jodas que..!
Tilo le describe con la mayor precisión posible la edad y el aspecto físico del lechuguino, el pelo engominado, el rostro maquillado, el traje impoluto, los mocasines brillantes. Lleva la insignia monárquica en el ojal y en los gemelos de los puños de la camisa, le dice.
CINCO
El profesor Cifuentes le está soltando un rollo gratuito sobre el dinero. Tilo le deja hablar, se acoda sobre la mesa, apoya el mentón en un puño, se pregunta qué ha hecho para merecer esto y cierra los párpados en señal de cansancio. Pero el profesor es inasequible al desaliento, insensible, despiadado. Habla y habla sobre dinero, su tema favorito. El dinero no sale de la renta del trabajo ni de la renta de la tierra ni tampoco del valor añadido por la transformación de las materias primas y la fabricación de productos. Desarrolla los enunciados, se escucha a sí mismo, mira hacia adentro, parece dispuesto a contarle los cinco tomos de La Riqueza de las Naciones.
Tilo abre los párpados, le mira. El tipo insiste en tocarle los huevos. Y sigue explicando que el dinero tampoco sale del transporte ni del movimiento de personas y mercancías de un lado a otro, si bien es cierto que los países costeros y con grandes vías fluviales poseen unas ventajas y una riqueza superior a los que no tienen mar ni riberas a las que asomarse.
–Ya lo dijo Adam Smith –musita Tilo.
El profesor no se da por aludido y sigue hablando como si fuera un erudito de la historia del pensamiento económico. Está claro por qué le llaman profesor Cifu: por no llamarle collar de melones.
Tilo se pregunta por qué carajo los periodistas propenden a demostrar su sabiduría sobre lo que saben y lo que no saben. Recuerda la vez que le preguntó a uno de estos verbalistas en qué era especialista y él contestó: “En la totalidad”. Supone que no va a sacar nada útil ni válido de este sujeto. Si para responder a la pregunta sobre la acumulación de bienes raíces de Yiyi se ha despachado un gin tonic en tres tragos, se ha remontado a la era preindustrial y lleva más de diez minutos hablando sin responder a la cuestión, será mejor dejarle en paz.
Ya disponen de un buen hilo para llegar al ovillo y confía en las habilidades de Fabiola y Romanillos para cercar al lechuguino y apretarle las tuercas.
Inasequible al silencio, el profesor sigue explicando cómo se amasa la pasta gansa. Es la intermediación, dice, la actividad que más dinero con menos esfuerzo proporciona al human; los intermediarios se lo llevan crudo. Se refiere a los banqueros, los asentadores de frutas y verduras, los mercados de futuros, los tratantes de ganados, las agencias de calificación de riesgos, las timbas contemporáneas que llaman bolsas de valores…
Tilo exclama para sí: “¡Que te la pique un pollo!” Empuña el vaso, bebe un sorbo de agua, golpea la mesa con el culo del vaso, endereza la espalda con ademán de incorporarse y despedirse del palabrista, pero éste advierte la maniobra, alza la mano con la copa vacía, pide a la camarera que le sirva otro gin tonic. Finalmente le confiesa que además de hacer fotografías, Yiyi se ocupaba en la intermediación.
–¿De qué era intermediario Yiyi?
–De futbolistas –dice– y de más cosas.
–¿Qué cosas, si se puede saber?
–Uff, era muy listo, un traficante nato. Tenía habilidad, buen oído, mejor vista y una gran empatía para las relaciones. Y quien dice relaciones, dice engrases, influencias y agilidad para la intermediación. Yo le llamo “cucología”, esa ciencia que consiste en saber lo que otro quiere y proporcionárselo si lo puede pagar. Yiyi no había estudiado, no pasó del bachillerato elemental, no leyó un libro jamás, dudo que alguna vez haya tenido El Quijote en sus manos y, sin embargo, era un científico capaz de exprimir el aire y obtener euros, lo cual demuestra que la erudición solo vale para embarullar las ideas y distraer los propósitos.
–Y olvidar los escrúpulos –añade Tilo.
–¿A qué te refieres?
–A que no parece que el traficante tuviera escrúpulos.
–Pues mira no, eso no te lo consiento –se enoja el profesor.
–Escrúpulos hacia el dinero fácil y rápido, claro está –puntualiza Tilo.
El profesor centra su atención en la camarera. “Gracias, pintona”, le dice cuando ella acepta su indicación de añadir más ginebra a la copa de balón en la que le prepara el segundo gin tonic con dos rajas de limón y tónica rosada. Ya venía cargado, el profesor, y se dispone a agarrar una melopea de campeonato. Es comprensible que quiera ahogar en alcohol la pena de la pérdida del amigo, se dice un Tilo mientras duda entre seguir escarbando o soltar la azada.
–Ganaba la pasta sin engañar a nadie, eso que te quede claro.
–No tengo motivos para dudarlo; creo que además tenía principios religiosos.
El profesor bebe un trago largo.
–Dudo que creyera en ningún dios –dice.
–Hizo el Camino de Santiago –afirma Tilo.
–¿Cómo sabes eso?
–He visto el diploma de peregrino en su casa.
–Eso fue por… digamos que por deporte amoroso, jeje –dice el profesor.
–¿Puede ser más claro?
–Peregrinó por amor… El asunto tiene su intríngulis. Te cuento: Yiyi era un hombre de un solo amor…
–Pues tengo entendido que era un picaflor.
–Es cierto, ligaba mucho, se levantaba cada monumento… Pero lo que es amor, sólo sentía amor por Chelo… Se volvió loco cuando ella le dejó. Eso fue hace muchos años, pero nunca se curó. Buscaba el antídoto en otras, claro está, pero jamás lo encontró.
–¿Ni en Liana?
–La argentina es una mujer estupenda, Yiyi la quería, adoraba a su hijo, le nombró heredero y se sentía feliz, pero ella nunca pasó de ser un placebo porque el amor de Yiyi hacia Chelo era muy superior al consuelo que Liana, con todo lo buena que está, le podía proporcionar. Te lo digo yo, que más de una vez le llevé por boites de lujo a ligar tías del uno y descartaba a las rubias porque Chelo es de pelo negro, zaino.
–¿Cornamentaba a Liana?
–Nos ha jodido… Pero habría que ver quién ponía los cuernos a quién. Ella viajaba mucho y excuso decirle que no hace falta ser muy listo para saber que era un pendón. En todo caso, a la vaca no le pesaban los cuernos.
–Ni al toro tampoco…
El profesor lleva su copa a los labios y da otro trago largo. Tilo aprovecha la pausa para pedir disculpas, incorporarse y dirigirse al lavabo. El teléfono ha vibrado varias veces en su bolsillo y no es cuestión de que los pocos clientes del bar del tanatorio, gente triste que habla en voz baja, como si estuvieran en una iglesia, se enteren de la conversación.
Cuando sale del retrete oye una explosión de vidrios y un grito. A la camarera le ha estallado una tetera de agua hirviendo. Chilla de dolor. Tilo corre a socorrerla. Los cristales le han sajado la carne de la mano derecha como si fuera un melocotón. La sangre le ha salpicado la blusa blanca, formando el mapa de un país que se desangra hasta el cuello. Tilo le agarra el brazo, le quita los vidrios clavados en la carne. “¿Hay un médico?”, pregunta a voz en grito. No lo hay. Agarra un paño de cocina y se lo ata fuerte para cortar el flujo sanguíneo. Le envuelve la mano con una bayeta. “¡Llamen a un médico!” Un hombre mayor se asoma a la puerta y pregunta si hay algún médico. Nadie contesta. Parece claro que en el tanatorio ya no hacen falta médicos, se dice Tilo mientras se inclina, pasa su brazo derecho por la entrepierna de la chica, agarra su mano sana, la carga a hombros y se la lleva a la calle, seguido del profesor Cifuentes, que ha dejado la “lavadora”, su viejo Citroen GS, a cincuenta metros y ahora conduce a toda mecha hasta el servicio de urgencias de un hospital cercano. “No te desangres, pintona”, la anima mientras Tilo la lleva en brazos, cruza la puerta de la clínica, la sienta en una de las sillas de ruedas estacionadas a un lado del pasillo y grita: “Esta mujer se está desangrando”. Un enfermero se hace cargo de ella y la introduce en la sala de curas, a la que ellos no pueden pasar. Puesto que desconocen cualquier dato sobre la joven herida, se miran uno a otro, se dirigen a la ventanilla de “ingresos” que hay junto a la “sala de espera”, aguardan unos minutos, no ven persona alguna dentro del cubículo. Tilo busca un lavabo y se lava las manos.
–Misión cumplida, vámonos, profesor.
–Si, vamos antes de que nos ataque un virus.
Tilo prefiere caminar y el profesor quiere volver al tanatorio, donde ha dejado un gin tonic a medio tramitar y a un amigo de cuerpo presente, pero antes de despedirse, el inspector formula a Cifu la pregunta de rigor: “¿Quién querría tan mal a Yiyi para ultimarle?” El periodista económico y excompañero y amigo del finado pone cara de circunstancias. No le consta, dice, que tuviera enemigos.
–Muchas veces nos creamos enemigos sin que nos enteremos siquiera –dice Tilo–. ¿Quién puede asegurarnos que Yiyi, con su actividad de agente deportivo, apoderado, intermediario o como se diga no le pisó el negocio a alguien?
–No lo creo –dice el profesor.
–¿Por que?
–Me lo habría comentado; te repito que no tenía enemigos, solo amigos y alguna amante ocasional, simples placebos para consolar la pérdida de la Chelito –dice.
–Vale, de acuerdo, pero si por un casual le viene algo extraño a la memoria, le agradecería que me lo participara; cualquier indicio puede ser importante.
A continuación el investigador vuelve a mencionar el Camino de Santiago y el profesor completa su información diciéndole que Yiyi peregrinó a la tumba del apóstol para intentar encontrarse con Chelo.
“No sé si abrocharon”, añade.
*
El salón del velatorio de Yiyi registra un constante goteo de visitantes. Son amigos y parientes. Yiyi
enía una hermana mayor que acompaña a Liana, sentada en una silla a dos metros de la cabecera del féretro. A los pies del catafalco se van acumulando coronas y ramos de flores. Al otro lado de la puerta de vidrio emplomado, el subinspector Romanillos se fija en los visitantes, mira por el rabillo del ojo las firmas que dejan en el libro de condolencias. No alcanza a leer los mensajes, aunque deduce la presencia de alguna amante entre los colegas y familiares del finado y de su apenada compañera Liana, a la que la subinspectora Fabiola no quita ojo. La ha saludado, ha permanecido un minuto ante el féretro y se ha retirado discretamente a una esquina alejada de los focos. Lleva setenta minutos sentada en una silla alineada junto al tabique de cartón piedra que separa la sala del siguiente velatorio cuando Romanillos se asoma y le indica con un gesto de ojos que acaba de llegar el lechuguino.
Fabiola le ve entrar con paso firme, se dirige hacia Liana, le da un beso en la mejilla, la abraza, la estrecha contra su pecho, le susurra unas palabras al oído. Permanecen abrazados diez o quince segundos. Cuando se separan, el pantalón de loneta azul marino del lechuguino presenta el signo visible de una erección a media hasta. El tipo se abrocha el botón inferior de la chaqueta, coloca sus manos en forma de concha sobre el paquete sexual, se desplaza unos pasos hacia el féretro, se inclina ligeramente hacia Yiyi y se mantiene quieto como si evaluara la reparación del rostro del finado. Le han dejado bien, los balazos ni se notan. Fabiola lo observa, se fija en sus zapatos de ante marrón con cordones de viruta, en su corbata negra con una rosa de pétalos rojos y amarillos impresa como si quisiera dejar constancia de su patriótico españolismo. Hay que ser hortera, se dice mientras comprueba el micrófono en su broche de mariposa.
En ese instante, dos hombres con guardapolvos grises depositan otra corona de flores y laureles con una cinta morada y letras áureas: “Tus compañeros de la Casa Real no te olvidan”. El lechuguino les mira de reojo y asiente con un leve movimiento de cabeza. Poco después, un tipo con traje de alpaca y gafas oscuras abre la puerta y anuncia: “¡Sus majestades!” El lechuguino se apresura a recibirles. Inclina la cabeza y los saluda antes de conducirles ante la apenada Liana, que se desprende de sus gafas y recibe los besos de la pareja real. Mientras intercambian unas palabras, el lechuguino se aleja hacia la puerta. Fabiola le sigue y lo aborda en el pasillo.
–Don Jordi, deseo hablar con usted unos minutos –le dice.
El lechuguino ha sacado un bolígrafo del bolsillo interior de su chaqueta para escribir en el libro de condolencias, pero refrena su impulso al ver la placa de la agente.
–Usted dirá qué se le ofrece.
–Hay algunos detalles de la investigación sobre la muerte de Yiyi que deseo abordar con usted. El primero es si tuvo o mantiene usted relaciones íntimas con la señorita Liana.
El lechuguino se yergue como si le hubieran metido un palo por el culo, se vuelve hacia la agente, la mira con frialdad y echa a andar por el pasillo en dirección contraria a la salida.
–Me sorprende su pregunta, pero le voy a contestar por consideración a mi amigo Yiyi. Claro que mantenía una larga relación de amistad con su compañera Liana, pero no íntima en el sentido al que usted se refiere, sino de una gran confianza mutua.
–Al decir íntimas me refería…
–Sé a lo que usted se refiere y le diré que no, ni manteníamos encuentros discretos ni follábamos, si es eso lo que quiere saber. En todo caso, no creo que la libertad sexual tenga algo que ver con el asesinato de Yiyi. ¿O acaso pretende implicarme? ¿Estoy bajo sospecha?
–Comprenda que hemos de contemplar todas las hipótesis, por remotas que parezcan.
–Pues elimine esa hipótesis, señora.
–Ya me gustaría –replica Fabiola en tono apenado–; no piense usted, don Jordi, que me agrada perder el tiempo ni molestar a las personas, pero se dan unas circunstancias casuales de tiempo y lugar que le afectan.
–¿Qué coño es eso de circunstancias de tiempo y lugar? Si me va a dar una lección de sintaxis, le ruego que sea breve; he de acompañar a sus majestades.
–La primera circunstancia de tiempo y lugar es que apareció usted en casa de Yiyi antes que la policía de la zona, sin que nos conste llamada alguna de Liana. ¿Cómo se enteró usted de lo que calificó atentado? ¿Tenía información previa? ¿Sabía si estaba amenazado? ¿Qué explicación…
–¡Pero bueno! ¿Por quién me toma? Le recuerdo que Yiyi era amigo mío, ¿vale? Usted tiene amigos y amigas ¿verdad? ¿Permitiría que liquidarían a alguno de ellos? ¿Verdad que no? ¿Les avisaría si supiera que corren peligro de ser asesinados? ¿Verdad que sí?
–Usted perdone, don Jordi, pero es mi obligación preguntarle y no me ha contestado.
–Claro que le he contestado, agente…
–Fabiola.
–Le he contestado con creces, Fabiola, no se equivoque, no insista en esos complementos de tiempo y lugar que no la llevarán a ninguna parte, salvo que quiera… Me va a perdonar, tengo que irme.
–Hay una llamada telefónica suya a la señorita Liana de la que se deriva…
–Nada, no derive nada, Fabiola –contesta el lechuguino, apresurándose hacia la puerta del velatorio, donde ya se arremolina el personal para despedir a sus majestades.
–Insistiré en hablar con usted en otro momento –dice Fabiola, inclinándose sobre la cabeza del tipo para que le oiga– Dígame a qué hora le viene bien mañana.
El empleado palatino evita contestar.
Jordi Emula y Lucientes despide a la pareja real y departe con algunos periodistas que cubren las actividades palaciegas y otros que han acudido a dar su adiós al finado. Está a punto de subir al coche oficial cuando Romanillos se planta ante él, le muestra la placa y le asesta: “Tiene 48 horas para comparecer voluntariamente en estas dependencias, si no iremos a buscarle”. Y le entrega una tarjeta.
–¿Pero esto qué es? –Se sorprende el lechuguino–. Ya he hablado por teléfono con el inspector Tilo y hace un instante con su compañera Fabiola, y le aseguro que no tengo nada más que decir.
–Su testimonio resulta muy valioso, no nos obligue a detenerle –le susurra el agente.
–¡Arréstame si tienes cojones!
El agente da un paso atrás.
Simula no haber oído el desafío.
*
Fabiola y Romanillos estiman que no es el momento oportuno de abordar a Liana. Bastante tarea tiene, la criatura, con recibir las condolencias y agradecer los pésames. Los agentes buscan a Tilo en la planta baja del frío edificio, se asoman al bar, no está, le telefonean. El inspector camina por una larga avenida, fumando un cigarrillo, hacia una parada de autobús a lo lejos. Se alegra de que se interesen por él y le recojan con su coche porque todos los taxis van ocupados y el clavo de la planta del pie insiste en fastidiarle. El reloj de la pantalla del móvil indica la hora de sacar a Mingus, así que, acto seguido llama a la vecina Lourdes y le pide que lo lleve a la calle con sus chiguaguas. Los perritos le quieren y juegan, corren y se revuelcan con él. Tendrá que comprarle un regalo a Lourdes, se dice.
Las impresiones de los compañeros sobre el alto funcionario palatino son inmejorables. Le nombran sospechoso número uno. Romanillos ya ha aportado al gabinete técnico los datos para mantenerlo bajo control a través de sus teléfonos móviles. Lo ideal sería ordenar una vigilancia, pero la precariedad de medios humanos lo impide. Mientras cruzan la ciudad hacia el sudeste escuchan la grabación de la conversación de Fabiola con el lechuguino. Más que conversación es un regate. Las inflexiones de voz del personaje reflejan su nerviosismo creciente.
–Y eso que estaba dispuesto a colaborar en la investigación, según me dijo –recuerda Tilo.
A Romanillos le regatea de un modo más primario, al estilo del famoso “usted no sabe quien soy yo”, al que suelen apelar los que se creen inmunes e impunes. La referencia testicular le ha parecido impropia, al agente, de un alto cargo palatino, un tipo educado para guardar las formas y disfrazar los contenidos.
–Vamos a ver cómo reacciona –dice Tilo. Y a continuación llama a Pájaro Loco para cerciorarse de que el dispositivo de escucha del teléfono de la bella Liana se mantiene operativo.
Los tres agentes piensan lo mismo: en algún momento se pondrán en contacto.
La jornada ha sido provechosa.
–Mira, aparca ahí el Toidiota –indica Tilo a Romanillos–; os convido por haberme traído.
La Larga se da al vodka con naranja. No bebe, salvo en ocasiones especiales. Y esta es una de ellas. Su intuición va dando resultados. Tilo y Romanillos solicitan cerveza y unas raciones de cecina y queso manchego semicurado para acompañar la libación.
Dan por terminada la jornada, pero no la materia, y enseguida auguran dificultades para llegar al vértice de la pirámide. Son conscientes del escalón que ocupan. Les lloverán piedras en cuanto miren hacia arriba. Y han mirado. Desde la cúspide del poder intentarán descalabrarlos, destrozarles el cráneo. Y carecen de casco protector. Saben que el supercomisario Veguellina obedece a los de arriba, va a lo suyo, nunca moverá un dedo por ellos, tratará de enredar la investigación y, en último extremo, pedirá que los trasladen a una comisaría perdida.
Por otra parte ya se ha ocupado, el jefazo, de desacreditar la profesionalidad de Tilo y su grupo ante la juez del caso, utilizando su superioridad en el escalafón para dejar limpios de toda prueba a los vigilantes del supermercado que además de no ver ni oír nada sobre los ruidosos autores del asesinato de Yiyi, realizaban prácticas infames e ilegales.
Tilo mira el reloj.
Demasiado tarde para molestar a su señoría, se dice.
Están en la terraza del Mesón Toledano, a doscientos pasos del domicilio de Tilo. Un cocker bordea las mesas y se lanza al regazo del agente.
–¡Mingus! ¿Qué haces aquí?
*
Esa noche Tilo Dátil consulta los libros sobre las rutas jacobeas, cuando todos los caminos conducían a Santiago de Compostela. Le impresiona la inventio, la ‘invención’ del ‘hallazgo’ de la tumba del apóstol en Galicia ocho siglos después de que Herodes Agripa ordenara prenderlo, torturarlo y decapitarlo en Palestina. Pero más le impresiona la creencia, la fuerza de un relato aumentado a conveniencia de reyes, papas, obispos y del emperador Carlomagno. Y utilizado como propaganda del poder.
Se ha sentado en la terraza, Mingus dormita a sus pies. Al levantar la vista de un texto tiene la impresión de que el tiempo pasa más deprisa de noche que de día. Empuña el teléfono y marca el número de Oliveras.
–Necesito que me hagas un favor –le dice.
–Joder, Tilo, es la una de la noche.
–Es urgente –miente.
–¿De qué se trata?
–Necesito localizar a una tal Chelo Barros. Sólo sé que debe andar por los treinta y cinco y se dedica a eso de la propaganda y la publicidad.
–¿No puedes esperar a mañana?
–Si pudiera no te molestaría; además, mañana es sábado y tu no trabajas, ¿o sí? Mira a ver si encuentras algo: dirección, teléfono, fotos, redes… Te repito: Chelo o Consuelo Barros. ¿Está claro?
–Clarísimo.
Quince minutos después, el sufrido documentalista le envía un mensaje con el número de teléfono, la dirección y una fotografía de la antigua compañera de Yiyi. Reside en una localidad de gente bien, en el norte de la capital. A juzgar por el retrato, es una linda mujer de ojos grandes y azulados en el marco de una preciosa cara sin maquillar, con un pequeño lunar junto a la comisura izquierda de los labios y otro más grande a un lado de la barbilla.
Oliveras también le envía un enlace a un sitio de Faceboock que corresponde a una rubia natural llamada Lola Tangible. Tilo se asoma y enseguida descubre una fotografía en la que, bajo la frase: “Compañeras del Camino de Santiago”, aparecen Chelo, Lola y otras tres mujeres apoyadas en la balaustrada de un puente de piedra. Es una hermosa panorámica, una foto de postal.
Ese puente románico le suena. Lo encuentra en Google. Lee la referencia. En la campa que se ve a un lado del pontificio sobre el río Órbigo, el caballero leonés don Suero de Quiñones se las hubo tiesas contra otros gallardos enviados por Juan II de Castilla a competir con él. El de Quiñones y su grupo de nueve mozos quebraron trescientas lanzas a un centenar de oponentes. Sólo murió uno, el aragonés el aragonés Asbert de Claramunt, al que la pica le reventó un ojo y le atravesó el cerebro.
¿Y todo aquello por qué? Según las normas de aquellas justas que duraron treinta días, el de Quiñones proponía medirse con cuanto caballero con honra pretendiera cruzar aquellas tierras de la ruta compostelana. O “paso honroso” o desvío desvío cobarde. He ahí la disyuntiva. Pero además, aquel don Suero (de los rejones) deseaba honrar a la dama de la que se hallaba locamente enamorado, moza llamada Leonor de Tovar, exhibiendo sus habilidades adarga en ristre y mostrando su fortaleza ante cuantos contendientes intentaran arrebatarle el aro metálico (dogal) que ella le había puesto al cuello.
Burricie medieval, se dice Tilo mientras lee la nota de Wikipedia. El tal don Suero termina peregrinando a Compostela donde, según la leyenda, dirige una sentida dolora a su amada (“Si no os place corresponderme, en verdad no habrá dicha para mí”), se quita la argolla y se la ofrece al apóstol para que obre el milagro.
Tilo apaga el ordenador, recoge los libros, baja la mampara de la terraza, bebe un vaso de leche, se ducha y se acuesta con movimientos pausados para no despertar a Mingus, que duerme a los pies de la cama.
Esa noche se reconoce a sí mismo buscando a Yiyi en una aglomeración de individuos acorazados. Llevan lanzas, picas, adargas. Parece el cuadro de la rendición de Breda. Pregunta a uno de cuello almidonado y bigote con las puntas hacia arriba que se parece a Diego Velázquez, pero no sabe decirle donde está Yiyi. Hay caballos, moscas y barro. Ladran los perros. Pero quien ladra es Mingus, que le despierta, presionado por la vejiga.
¡Por Júpiter! Si son más de las diez de la mañana. Pobre criatura.
SEIS
Si la euforia fuera luz, la subinspectora Fabiola iluminaría esta lluviosa mañana de mayo. La Larga se pega a la bella Liana a la salida del crematorio que ha convertido el cuerpo de Yiyi en humo y ceniza (eso somos). Media hora después, la está interrogando con toda delicadeza en el hotelito que compartía con el finado. La conversación transcurre en el pequeño museo de la antigua pareja. En los cuarenta minutos de charla, Romanillos intercambia algunas frases con el padre de Liana, un voluminoso porteño maduro, bostezante y dentón, todavía afectado por el jet lag, y se las ingenia para camuflar dos micros abiertos en el salón y en la cocina de la casa y otro en el Audi deportivo del garaje. La operación indolora ha salido a pedir de boca, asegura. Ahora tienen línea telefónica abierta y directa desde el gabinete de escuchas.
–Si Liana y el lechuguino no estaban concertados, que venga dios y lo vea –dice Fabiola como resumen de su entrevista con la viuda.
–Deja en paz a dios –la corrige Caniche.
–Vale, pero las evidencias son irrefutables –afirma, mirando a Tilo.
–Lo son –refuerza Romanillos.
–¿Entonces a qué estamos esperando? –Pregunta Fabiola con la vista clavada en el jefe.
–Recapitulemos –propone Tilo.
Fabiola resume en lenguaje telegráfico: “Lechuguino viajar hace siete años con príncipes a Buenos Aires, conocer tía buena Liana, prendarse y ligar. Ella dejarse querer y pedirle ayuda. Dura crisis económica allá. Lechuguino tramitar concesión de nacionalidad por carta de naturaleza. Ella legar con hijo pequeño. Él colocarla en el ente público. Él seguir enamorado de ella, verla, encamar días impares, querer casarse. Ella no poder. Marido argentino negar divorcio. Él enojarse, temer escándalo y congelar relación. Ella conocer a Yiyi e ir a vivir con él, aunque montárselo de vez en cuando con lechuguino Jordi. Finalmente, ella obtener divorcio y, previo acuerdo, se supone, él decidir librarla de Yiyi”.
–Eso es mucho suponer –dice Oliveras.
–Indio Caniche desconfiar de solución extremosa.
–A jefe Tilo dar que pensar.
–Datos inequívocos, coincidencias contrastadas, conversaciones grabadas. ¿Qué más necesitar jefe Tilo?
–Si, pero jefe ser precavido. Temer hacer el indio.
–¡Venga ya! ¡Vamos a por él!
–¿Y el amante argentino? Te recuerdo la conversación con ese sujeto que le propone regresar y rehacer su vida ayá, ¿cierto?
–Nasti de plasti. Ese tipo es un buscavidas que pasa por ser empresario de apuestas deportivas online. Ella le conoció en el famoso palco del Madrid un domingo que iba con Yiyi y le cayó bien. Después se volvieron a ver alguna vez, aprovechando algún viaje de ella allá o de él acá. Es un sujeto atractivo y bastante rico, pero no el hombre de su vida, según me ha confesado.
–A los efectos tanto da –refuerza Romanillos–; dista miles de kilómetros de ser sospechoso.
–¿Y qué me dices del padre? En la grabación parece dispuesto a llevársela consigo.
–Abordé el asunto con él y me dijo que ella no lo tiene claro –responde Romanillos.
Pájaro Loco se asoma a la pecera e informa al equipo de que la hispano-argentina y el alto cargo palatino están almorzando en un restaurante de lujo de la capital. El seguimiento electrónico del teléfono de la estrella televisiva va dando resultados en la dirección apuntada por Fabiola, quien propone arrestarlos a la salida.
Tilo consulta con la mirada.
–Aunque votásemos no serviría de nada –dice–; Caniche no está por la labor y yo tampoco, así que vamos a evitar el escándalo y a esperar la cosecha de los micros. Y si el lechuguino no comparece voluntariamente el lunes, lo sacamos arrestado de palacio.
–Eso sí sería un escándalo –observa Fabiola.
–Pues sí, un buen escándalo… Entre tanto, disfrutemos el fin de semana –concluye Tilo.
Antes de incorporarse, Caniche le pregunta si ha visto su informe geográfico. El inspector niega con la cabeza.
–No he tenido tiempo –se disculpa–; quédate un instante y lo vemos.
Sobre unas fotocopias de planos callejeros, el rastreador Caniche ha trazado la trayectoria de los posibles asesinos a lomos de la Harley, ha anotado los tiempos entre la visualiación de una cámara y la siguiente, y ha señalado con un círculo negro dos zonas de sombra: la primera corresponde a la desaparición del paquete y la segunda a la volatización del motorista. Caniche deduce que el paquete o supuesto autor de los disparos contra Yiyi pudo llegar al aeropuerto enseguida, pues la zona donde se apeó cuenta con una estación de metro que en menos de quince minutos permite llegar a la terminal aeroportuaria y tiene también una parada de taxis siempre a la espera de clientes. Luego el motorista reaparece y es captado por dos cámaras de la autovía del Henares antes de eclipsarse en la segunda zona de sombra, un abigarrado polígono industrial en el que localizar una motocicleta, aunque sea un Harley, equivale a encontrar una aguja en un pajar.
–No creo que quede rastro de la aguja –comenta Caniche.
–Excelente trabajo, Temprano –le felicita Tilo.
–Gracias jefe, pero no creo que sirva…
–Si de verdad estamos ante un muerto de calidad, no podrán negarnos el satélite.
–Ya veremos –duda Caniche.
–Te quiero el lunes a primera hora bien despierto.
–Vale, jefe, buen fin de semana.
Acto seguido, Tilo levanta el teléfono, solicita un número, lo marca.
Una voz aguardentosa responde después de unos cuantos timbrazos.
Se identifica y pregunta:
–¿Me puede decir a quién entregan las cenizas de don Roberto Jiménez, incinerado hoy a primera hora?
–Espere, lo miro; aquí figura doña Bárbara Jiménez, hermana carnal del difunto. Se le entregará el tarro el martes entrante a las diez de la mañana.
–Gracias, señora.
–Señor, si no le importa.
–¡Por Júpiter! Usted perdone.
*
Una mujer que no se hace cargo de las cenizas de su compañero a pesar de que él le ha dejado todos sus bienes como tutora del niño al que tanto quería, puede ser tachada de miserable. Eso piensa Tilo de la televisiva y bella Liana mientras camina por el sendero húmedo del parque hacia el Kiosko de los Pinos. Claro que, por otro lado, la vasija de Yiyi carbonizado sólo serviría para incrementar el dolor de la ausencia y alentar un recuerdo de abrazos, besos y polvos tanto más amargo cuanto más dulces y apasionados. ¿Quién puede juzgar una decisión o la contraria?
Ha dejado de llover. Algunos rayos de sol se abren paso entre las nubes deshilachadas y anuncian una tarde tibia y soleada. Tilo rumia sin saber a qué carta quedarse. Quiere atenerse a los hechos y prescindir de las motivaciones. Las cenizas del pasado aportan nada y menos al futuro; Liana ha de pensar en su futuro; ergo, es lógico (en términos escolásticos) que Liana se desentienda de las pavesas de Yiyi. Para viajar a Argentina serían un estorbo y para cohabitar con el lechugino, un cargo de conciencia insoportable o, como poco, un incordio. Quita, quita; que se las quede su hermana, se dice mientras otea a Gacelilla limpiando las sillas y las mesas de la terraza entoldada del kiosko.
El impertinente reclama su atención. Mira la pequeña pantalla: un mensaje del super Veguellina, que no se abstiene de incordiar cuando le viene en gana. Guarda el teléfono y reanuda la rumia. Las gotas de lluvia que caen de los castaños de indias mecidos por la brisa le obligan a apresurar el paso y llega al mismo tiempo al kiosko y a la conclusión de que a la linda Liana le importa tanto el luto como el tarro de cernada del finado, pues de lo contrario no se dejaría ver con el lechuguino apenas cuatro horas después de la quema de su compañero. Ella es una mujer conocida. Sale por televisión. Y quiéralo o no, cualquier cliente o empleado de ese restaurante de lujo puede extrañarse y hacer lenguas de ese comportamiento. Quizá sea eso lo que pretenden. En todo caso, no es la actitud normal de una mujer famosa que acaba de perder a su compañero, concluye antes de saludar a Gacelilla e interesarse por el condumio.
–Con esta lluvia no hemos descongelado producto ni hecho plato del día –le informa Gacelilla.
–No importa, hermosa; tu belleza me alimenta. Y si tienes una lata de mejillones en escabeche, patatas fritas y cerveza, mejor que mejor.
–Claro que sí –contesta con una sonrisa.
Tilo coloca sobre su mesa habitual el telefonillo y la libreta, deja la chaqueta en el respaldo de la silla, se sienta y lee los mensajes del jefazo, que quiere saber cómo llevan la investigación y si dispone de algo sólido que participar al director general, con el que tiene un almuerzo de trabajo. Tilo le escribe: “Progresa adecuadamente, aunque necesitaremos una hora de satélite el lunes para darle un buen empujón”. Revisa otros mensajes. Uno es del pequeño Oliveras: “Te envío por correo electrónico más información sobre la tal Chelo”, dice. Le agradece el esfuerzo y da un tiento a la copa de cerveza que Gacelilla ha depositado en la mesa junto con un platillo de aceitunas machadas y trozos de guindillas verdes. Le encantan.
En ese instante vibra el impertinente. Es el jefazo.
–Oye, Dátil, ¿qué coño es eso de adecuadamente?
–Una manera de hablar.
–Ya, pero ¿tenemos algo o no?
–Algo hay, jefe.
–Desembucha.
–¿Por teléfono?
–Si, y cuanto antes; estoy llegando a la dirección general.
–Tenemos tres puertas cerradas. En la primera hay un letrero que dice: “Aquí no está el tesoro”; en la segunda dice: “Aquí está el tesoro”. Y en la tercera: “En la segunda no está el tesoro”. Sabemos que un letrero dice la verdad, pero no sabemos cuál es. ¿Qué puerta reventaría usted?
–¡Joder, Dátil! ¡No me toques los cojones!
–Creame que no tengo ningún interés en tocarle eso que usted dice, pero las cosas son como son y ya le digo que estamos siguiendo tres pistas y creemos que una es la buena.
–¿Y qué le digo yo al director?
–Pues dele las buenas tardes. Ah, y no olvide la petición del satélite. Con un poco de suerte nos ayudará a abrir la puerta buena. He dejado la solicitud escrita al oficial de guardia para que se la transmita por el conducto oficial.
–Bien fundamentada, supongo.
–Creo que sí.
–De acuerdo, se lo comentaré, aunque no te hagas muchas ilusiones; ese mamón y el de más arriba son de la cofradía del puño.
–Póngase duro, jefe, que usted sabe. La profesión periodística se lo agradecerá.
–Eso sí que no me lo creo.
–Créalo o no, le sacarán en la portada de los periódicos y en las televisiones como un héroe –le alienta Tilo–; son gente gremial y Yiyi era de los suyos.
El supercomisario Veguellina pronuncia un “de acuerdo” descreído y cancela la comunicación, dejando a Tilo con la duda de si abogará por el satélite o perseverará en su línea de echar balones fuera. Aunque sólo fuera por media hora, el uso del satélite les permitiría rescatar las imágenes del día de autos y, con un poco de suerte, rastrear el destino del motorista de la Harley en la zona donde, según los datos aportados por Caniche, desapareció del mapa.
En ese instante tiene una intuición, abre la libreta, busca un dato que cree haber anotado, pero no lo encuentra. Entonces marca el número telefónico de Fabiola.
–Perdona, Larga, ¿te acuerdas dónde detuvisteis a los vigilantes del supermercado?
La subinspectora emite un gruñido. Tilo le explica con todo detalle el motivo de la pregunta y ella recuerda inmediatamente el domicilio en el que arrestaron al tercer guarda de seguridad, al que la empresa no había renovado el contrato laboral.
–Fue en la avenida de Fermina Sevillano, esquina con Octubre, pasado Canillejas y Ciudad Pegaso –dice.
–¡Por Júpiter! Eso está en el área de sombra donde desapareció el tipo de la Harley –exclama Tilo–. ¿Recuerdas haber visto algún aparejo de motorista en el registro del domicilio?
–No vi ningún casco, chaqueta de cuero ni nada de eso, aunque tampoco me fijé mucho porque mayormente nos centramos en el material informático. ¿Es posible que hayamos tenido al asesino en nuestras manos y…?
–Aristóteles dijo: un burro voló, puede que…
–¡Sería el colmo!
–Anótalo como hipótesis, pero no te hagas mala sangre.
–Oye, ¿tu nunca descansas?
–Cuando se me cansa la cabeza.
–Pues abúrrete un poco, jolín.
Como si fuera tan fácil, piensa en inspector.
*
Mingus le recibe alborozado, pero Tilo no está de humor para enredar y se limita a dejar que le mordisquee las alpargatas. Antes de sacarle de paseo quiere ver esos documentos que el pequeño Oliveras le ha enviado. Conecta el ordenador portátil, examina el correo electrónico. Son notas del registro mercantil. ¡Por Júpiter si la tal Chelo Barros es relevante! Figura como presidenta y administradora única del Grupo Mercadotecnia, Estudios y Comunicación (MECSA) y tiene cargos de consejera delegada en tres sociedades más. En dos de ellas aparece un tal Xoxé Barros como administrador. Puede ser su padre, un hermano o un primo. En otra, el administrador se llama como el conquistador de la Florida, Juan Ponce de León. El nombre y la actividad de esta sociedad (“Avemaría Agrícola Ganadera, AAG”) nada tienen que ver con la mercadotecnia, los estudios de mercado y la publicidad, a las que se dedican las demás. Anota los teléfonos y direcciones. La sede social de Avemaría está en Santiago de Compostela y cuenta con explotaciones en A Coruña y Ourense.
Lo que más impresiona a Tilo es el balance de las cuentas de los dos últimos ejercicios. Con una facturación global de setenta y ocho millones de euros se podría decir que esa mujer preside un pequeño imperio. Las fechas de constitución de MECSA y de las demás sociedades datan de hace cuatro y tres años, son relativamente recientes y fueron registradas con pocos meses de diferencia entre sí, siendo la explotación agraria y ganadera la primera y el grupo publicitario, la segunda. No hay duda de que la publicista ha debido de tener un buen respaldo y un capital abundante para echar a andar en varias direcciones a la vez, se dice.
Mingus está nervioso, le mordisquea una alpargata, consigue arrebatársela y se ensaña con ella; la va a destrozar.
–Vamos Mingus –le dice.
El cocker le mira, se lanza contra él cuando se incorpora. Le encanta la calle. Sale de estampida escalera abajo en cuanto abre la puerta. Se deja poner la correa en el portal y tira del madero en dirección al pequeño parque donde sabe que quedará libre de atadura y podrá enredar con los de su especie. Si fuera tigre clavaría sus zarpas en el tronco de otros árboles con la mayor fuerza y profundidad posible para atraer a las hembras, pero como no llega a tanto, se conforma con alzar la pata y lanzar unas gotas de pis en cada tronco para anunciar su presencia de macho alfa dispuesto a calzar hembra en celo.
Tilo rumia la información sobre la tal Chelo, el amor irredento de Yiyi. Tanto éxito en tan poco tiempo le resulta extraño. Podría ser posible en América, pero improbable en un país como el nuestro, en el que predomina el lema “abajo el que suba” y la mediocridad asfixia al talento. Conoció a un tipo, un cántabro que salió para el exilio en México después de la Guerra Civil (1936-1939) que ganaron los nazi-fascistas, un tipo que triunfó como publicista en el país de acogida.
Se entrega al recuerdo: aquel don Eulalio escribió un libro, Entre alambradas, contando sus vicisitudes de soldado republicano en los arenales franceses, convertidos en grandes campos de concentración para los refugiados españoles que llegaban ateridos, enfermos y hambrientos. Refería, el libro, los avatares para localizar a su familia y para conseguir el pasaje en el último barco de refugiados que zarpaba de Burdeos hacia México, ya con los submarinos nazis pisándoles los talones. Aquel don Eulalio era entonces un joven sin más estudios que los de la Escuela Moderna de Ferrer Guardia en Santander, pero iba armado con un Don Quijote de la Mancha, manejaba el arte del buen decir y poseía el don del talento, la habilidad de la observación y una capacidad de atracción (empatía, le llaman) fuera de lo común.
Con esas cualidades y mucho esfuerzo alcanzó la cima publicitaria, hasta el punto de que el presidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy le llamó a la Casa Blanca para que, junto a otros publicistas de renombre, cincelaran de forma atractiva y propagaran con pocas palabras sus ideas sobre “la nueva frontera”. El lema era entonces la síntesis del discurso. Eulalio se puso a ello, pero a los pocos días mataron a Jack en Dallas y la campaña no se realizó.
Tilo se recrea en el recuerdo. Un tipo admirable, aquel don Eulalio, patrón de Publicidad Ferrer. Escribió muchos libros; uno sobre el tres en la publicidad: “Llegué, vi, compré; bueno, bonito y barato; busque, compare, compre…” Otro sobre El lenguaje de la inmortalidad, la publicidad funeraria, las esquelas, las tarjetas del adiós, los epitafios. Tilo les echó una hojeada en la Biblioteca Nacional cuando empollaba el temario para ascender a inspector. Sentía curiosidad. Y la curiosidad, ya se sabe, es la fuerza que te impide moverte del lugar donde pasa algo interesante.
En aquellos libros y en el titulado De la lucha de clases a la lucha de frases, el publicista demostraba su afición al estudio, la erudición, la sabiduría popular, el folclore, los lemas, los juegos de palabras… Y mostraba tal admiración hacia Miguel de Cervantes que, acaso para pedirle perdón por el maltrato publicitario del castellano, dedicó una parte de sus ganancias a becas escolares y a la creación del Museo Cenvantino de Guanajuato, declarado por la UNESCO de interés para la humanidad y finalmente entregado al Estado español.
Si en su ejercicio rumiante ha aparecido ese recuerdo debe de ser, se dice, porque fue aquel don Eulalio, ya multimillonario y reconocido como sabio, investido doctor honoris causa por dos universidades españolas (la de Cantabria y la Complutense) y nombrado académico de número en México, quien incorporó al diccionario castellano varias palabras de la publicidad y la agitprop, entre las que figura esa “mercadotecnia” que da nombre al grupo presidido por la joven y hermosa Chelo.
En este punto cercena su divagación, saca el teléfono, busca el número del profesor Cifuentes, pulsa la tecla y se lo lleva a la oreja. Mingus se aleja con un congénere que insiste en olerle el culo.
–Hola, madero, ¿qué se te ofrece?
–Hola, Cifuentes; me preguntaba cómo es posible que esa mujer que tanto hizo sufrir a nuestro malogrado Yiyi se haya hecho millonaria en tan poco tiempo.
–¿Millonaria la Chelito? Jeje.
–Está en la cima –afirma Tilo.
–Sé que montó un chiringuito y no le va mal, pero millonaria, lo que se dice millonaria no se ha hecho.
–Pues fíjese usted: según mis datos facturó setenta y ocho millones en el último ejercicio.
–Deliras, madero.
–De liras no, de euros.
–Jeje… Muy buen quite, madero… Eso es una burrada.
–¿Usted cree?
–Hombre, algún favor le han hecho con la adjudicación de determinadas campañas oficiales de ciertos negociados autonómicos y de varios ayuntamientos, pero quien te haya dado esas cifras te ha tomado el pelo.
–Pues la fuente es muy fiable.
–Setenta y ocho kilos, jeje. Creo que tu fuente se ha pasado tres ceros por la derecha, jeje.
¿De qué se ríe este capullo?
–Te han aplicado la técnica goebbeliana, jeje.
–¿Usted cree?
–Te han soltado un bulo catedralicio, jeje.
Decididamente es un imbécil.
–¿No le comentó Yiyi lo bien que le iban los negocios a Chelo?
–No había motivo para que me comentara eso.
–Pero ella tiene talento y, si no estoy equivocado, se puede medrar enseguida y obtener buen rendimiento en ese mundo de la publicidad, ¿no es cierto? –insiste Tilo.
–Mira, madero, en ese mundo que dices hay una competencia feroz, y eso significa que no se pueden mover los precios y que a los nuevos les cortan la cabeza si se pasan un punto de la raya. En cuanto al talento de la pintona, te aseguro que no es Armando Testa ni Will Rogers, por citar a dos grandes. No digo yo que la Chelito no tenga dos dedos de frente, pero poco más. Tampoco digo que no posea otros encantos, pero ni el cerebro ni la belleza de la criatura dan de sí como para ese volumen económico. Esto sin contar que las pasó canutas y a poco acaba ciega.
–¿Qué le ocurrió?
–Hemorragia vítrea, desprendimiento y rotura de retina.
–Pobre mujer.
–Y tan pobre; como que el periódico al que se largó cuando dejó a Yiyi cerró a los dos años y se quedó en paro. Si no aparece un arrimo que le sufraga las operaciones oculares en la clínica Barraquer de Barcelona se queda como la del cartel de Granada.
–¿El que decía: “Dale limosna mujer, que no hay en el mundo nada como la pena de ser ciega en Granada”?
–Ese mismo, jeje.
–¿Y qué hizo Yiyi?
–Nada, no pudo hacer nada; se enteró a toro pasado.
–¿Conoce usted o sabe quién es ese arrimo tan generoso?
–Pues no, no tengo ni idea; algún directivo milloneti, supongo.
–¿Entonces Yiyi no habló de él, no mencionó a su competidor? –Incide Tilo.
–Creo que no, aunque aquello pasó hace algunos años y ahora no recuerdo si en alguna ocasión hizo algún comentario al respecto. Me estoy haciendo demasiado viejo y el disco duro no da más de si.
–Aunque eso sea, seguro que una persona con tantos recursos y contactos como usted, encuentra la forma de averiguar quién era el benefactor de Chelito, como usted le llama.
El profesor guarda silencio durante unos segundos.
–Es posible, jeje.
–Entonces haga un favor a la memoria de su amigo. Le doy dos horas.
*
A lo lejos, Mingus juega con Gandal, un perro lobo al que todos temen. Le arrebata la pelota y echa a correr. Gandal sale tras él, pero Mingus es más ágil, le esquiva, se zafa, le trolea. Y cuando Gandal está a punto de atraparle, suelta la pelota, se tumba panza arriba para evitar que le muerda el lomo y se defiende con las patas. A Gandal le hace gracia, le perdona y recupera la pelota, aunque enseguida Mingus vuelve a la carga con sus manotazos y provocaciones para que la suelte. Tilo le silva en señal de recogida, pero el cocker, turris burris; nunca suelta el marrón hasta el último minuto.
El inspector se siente satisfecho de que el profesor Cifuentes haya encajado bien su mandato. Aunque le parece un capullo con risa de capullo, era buen amigo de Yiyi y confía en que haga las gestiones oportunas o, al menos, recupere la memoria sobre el amigo de Chelo. Lanza un segundo silbido de aviso a Mingus, rebobina y está a punto de retomar su ejercicio de rumiante, pero no puede. La risa de ese capullo sigue sonando en su tímpano, le distrae.
¿Cómo se ríe la gente?
La risa con “a” denota un carácter franco, leal y noble; es la risa característica de las personas dinámicas, ruidosas, contentas de vivir. En cambio, la risa en “e” es propia de los temperamentos flemáticos, reflexivos, calculadores y socarrones. Según un sabio francés, cuyo nombre confunde con otro del que nunca se acuerda, los que se ríen con “i” suelen ser gente inocente: es la risa de las personas sencillas y de los niños. La “o” es la vocal propia de los héroes. Y la risa con “u”, la menos frecuente de todas, parece reservada a los misántropos.
¡Por Júpiter, qué tontería!
Lanza el tercer aviso a Mingus y camina hacia él con la correa en la mano. El dueño de Gandal, un joven bancario, hace lo propio con su animal. Tilo le saluda. Mingus se acerca, huele la correa, se aleja unos pasos, da varias vueltas sobre sí mismo y, finalmente, inclina el culo, suelta el marrón y le echa tierra con las patas traseras.
SIETE
“No hay satélite”, anuncia el supercomisario Vegellina antes de que Tilo y Caniche se acerquen a su histórica e historiada mesa de nogal barnizado.
–Me lo temía –susurra el rastreador.
–Ya, los puñeteros recortes presupuestarios –supone Tilo en voz alta.
–Y la falta de voluntad política –añade el súper.
–Yo creía que los de arriba tenían mucho interés en que detuviéramos a los malos y esclareciésemos este caso, pero, puesto que nos niegan el acceso a las imágenes del satélite del día de autos sobre esa zona concreta donde sabemos que se refugió y desapareció uno de los coautores del crimen, no tengo más remedio que pensar que el muerto les importa una mierda.
El supercomisario encaja sin mover un músculo.
–Y la estadística de homicidios sin resolver, otra mierda –añade Tilo.
El super se mantiene impasible, la espalda recta, las manos extendidas sobre la mesa, la mirada protegida por sus gafas bifocales.
–Es lo que hay –dice.
Tilo se pregunta a quién diablos están protegiendo.
–Lo que no hay –le corrige.
“Voluntad política”, curioso argumento.
–Con estos bueyes hay que arar –insiste Veguellina.
–Vale, patearé de cabo a rabo ese puto polígono industrial –musita Caniche.
–Para eso te pagan –repone el jefazo.
*
Hay conversaciones sin palabras. A estas alturas todos los miembros del equipo de Tilo saben que el supercomisario Veguellina ha tirado por la borda la tarea de Fabiola y Romanillos; son conscientes de que el jefazo antepone los intereses de su amigo el coronel jefe de la empresa de seguridad del hipermercado desde cuya azotea asesinaron a Yiyi a la investigación para dar con los autores; están convencidos de que es corrupto y juega a la contra. De modo que Tilo adopta la actitud de Aníbal el cartaginés y no pronuncia más que monosílabos. Por una hora se convierte en Julio César, al que sus oficiales llamaban el oráculo, y deja que adivinen la suerte de la batalla. La Larga le interroga con la mirada, Romanillos le pregunta abiertamente qué hacer. Hasta el elemental Rosado se interesa si va a tirar la toalla. No le contesta. Carlomagno decía que el silencio es el único amigo que jamás traiciona.
Se recluye en su despacho, intuye la confluencia de los intereses de Veguellina con otros elementos corruptos de las altas esferas a los que no interesa el avance de las pesquisas, ni mucho menos que lleguen a averiguar por qué y por orden de quién actuaron los sicarios. Tal vez, dada la situación, tenga razón el voluminoso Rosado y le convenga renunciar al caso. En la forma y en el fondo es lo que desea el jefazo. Enciende el ordenador. Sería fácil redactar cuatro líneas solicitando el relevo y el traslado. Quedaría como un lila sin cojones ni pilila ante los suyos, pero lo olvidarían enseguida. La vida es eso, gente que vamos viendo y que dejamos de ver. Se resentiría su reputación, es cierto, pero la reputación no se come y, por otra parte, de malos policías está el cuerpo lleno.
Sigue rumiando la situación mientras el ordenador carga las aplicaciones. Para el superior Veguellina, se dice, un crimen más sin esclarecer es una gota de agua en el piélago estadístico, y si vamos a ver, la mayor parte de los asesinatos por encargo quedan sin aclarar. Para los mandos políticos esas cifras sólo son preocupantes cuando hay campaña electoral o han de responder a las críticas de la oposición parlamentaria. Pero a unos y a otros, tanto les dan. Para la mayoría de ellos no hay crímenes, sino cifras e intereses. Así que poco o nada les importa que el asesinato del reportero palatino permanezca impune sine díe.
Mas eso no va a ocurrir.
No les voy a dar esa satisfacción.
Saca su libreta del bolsillo, revisa sus notas.
*
María Dolores Tangible, Lola y Loli para los amigos, fue azafata en una potente compañía aérea y llegó a alcanzar el cargo de sobrecargo. Pero inopinadamente abandonó el empleo al cumplir los cuarenta años. El sucinto informe del documentalista Oliveras no dice por qué. Los saltamontes también se cansan. En este caso vale suponer que a fuer de saltar de capital en capital en esos vuelos intercontinentales halló un buen partido y mejor ocupación.
Tilo contempla la imagen de la mujer en la pantalla del ordenador. Es una rubia fina, sexi, de mediana estatura. “Lo que más le gusta es follar”, le dijo el profesor Cifuentes cuando, sin agotar el plazo de dos horas, le proporcionó su número de teléfono y le aseguró que esa Loli le podía hablar, si quería, de su amiga Chelo Barro y del sujeto que le sufragó la operación ocular.
–¿Cómo sabe lo de follar? –le preguntó Tilo.
–Lo sé, jeje –contestó el periodista económico.
En la fotografía de cabecera de su Facebook, esta Lola Tangible aparece sentada en un banco de color verde tras el que se ve una campa con hierba medio agostada sobre un terreno arenoso, al cabo del cual se adivina una playa. Posa con los brazos extendidos a lo largo del respaldo, sonríe. Lleva un pañuelo al cuello y ropa de invierno: jersey de manga larga color carne bajo un chaleco marrón de fibra acolchada impermeable y unos pantalones de lana gris con estrellas blancas, muy ajustados, que le permiten marcar muslo y dejan al descubierto unas pantorrillas lácteas, a juego con la tela blanca de unas alpargatas con altas suelas de esparto.
Parece una mujer dulce y agradable.
Posa en otras fotografías ante los inconfundibles edificios con balcones blancos acristalados y soportales graníticos del paseo marítimo de A Coruña. Pero la foto que más le interesa a Tilo es una en la que está acompañada de varias féminas con mochilas, ropa y calzado de peregrinas sobre el puente del Paso Honroso, haciendo el camino de Santiago. Una de las mujeres, con el nombre y el apellido sobreimpresionado es Chelo Barros. Y ciertamente tiene una cara bonita.
El inspector mira las demás fotografías de esa Lola. Se la ve el puerto deportivo de Mallorca, ante la Gran Mezquita de Estambul, delante de la bestia oronda y redonda que adorna la plaza donde se alza la torre Burj Khalifa, en Dubái, el edificio más alto del mundo, de momento. Por la colección de instantáneas que ha colocado en Facebook se diría que esta mujer siente una gran atracción hacia el lujo asiático y que le fascinan esas ciudades con brillo de insecto que desde la Bahía de Kuwait hasta el mar de Dubái, pasando por Damman, Baréin, Catar y Abu Dabi, infestan de aluminio y metacrilato la ribera occidental del Golfo Pérsico. Ha estado en todas ellas.
Aparte de estas instantáneas turísticas y del dato que le ha proporcionado el pequeño Oliveras sobre su antiguo empleo de aeromoza, la información sobre ella es escasa. Dado su origen y ascendencia galega de pura cepa, Tilo sigue buscando algún elemento que le permita hilar una conversación productiva con ella. Esos celtas son más cerrados que la caja fuerte del Banco de España. Sabe por experiencia que no es fácil ganar su confianza, paso previo a cualquier cuestión. Esa gente funciona a la defensiva por instinto. Raro es el que a la pregunta más intrascendente no responde: “¿Por qué quiere saberlo?”
Mira el número de teléfono, pero piensa que todavía es temprano para molestarla y sigue mirando su lista de amigos en Facebook. Ninguno es Chelo. Tampoco su agencia de publicidad. Resulta extraño que una profesional que dota de proyección pública a los productos de sus clientes desaproveche las redes sociales. De pronto llaman su atención dos amigas virtuales de esta Tangible. Una lleva el nombre de María Fernanda Arbeláez, es de Málaga (España) y posa a lomos de un caballo de pura raza árabe. La otra se llama igual, María Fernanda Arbeláez, pero es Sevilla (Colombia), y aparece protagonizando un mitin político como candidata a la alcaldía de esa localidad cafetera del norte del valle de Cauca. A juzgar por las fotos no hay mucha diferencia de edad entre ellas. La malagueña parece un poco mayor que la sevillana, aunque si consideramos los milagros de la cosmética, podrían ser madre e hija.
O tía y sobrina.
Sin más motivo ni interés concreto, hurga en los sitios de la amazona y la candidata y encuentra amigos comunes de las dos: Juan Miguel y Carolina Arbeláez. Son familiares, primos o hermanos. Son de Colombia y viven en Málaga. El primero es ingeniero y la segunda regenta una empresa de comunicaciones telefónicas. Supone que se trata de esos locutorios que tanto éxito tuvieron y tanta ayuda prestaron a los emigrantes antes de la generalización de Internet. Encuentra otro amigo común, Luis Fernando Rodríguez. Su cara aparece en un retrato ovalado sobre el acueducto de Segovia. Es un joven barbado, nacido en Cali (Colombia) y residente en Madrid. Escribe prosa poética sin ninguna alusión concreta. Tilo lee algunos párrafos de pocas líneas que el joven ha colocado en su blog de Facebook y no encuentra metáforas ni sentido a esos escritos. Hay poetas raros: ni su madre les entiende. Aprieta el cursor e insiste en comprender otros infraescritos de distintas fechas. Es críptico se dice. La única impresión que trasmite es una velada inquietud por la duración y el lento paso del tiempo. El inspector tiene la impresión de que el tipo escribe en clave. Entre los amigos de este hombre aparece una joven con una bebé en brazos. Se llama Rocío Rodríguez Arbeláez y posee enlaces con Lola Tangible y con las demás personas mencionadas. Vaya, qué casualidad, exclama al ver que esa Rocío también es política y aspira a un puesto de concejal en la ciudad de Bogotá.
De nuevo en el blog de la señora Tangible, Tilo descubre otros amigos virtuales dedicados a la política. Uno fue alcalde en Villanova de Arousa (Pontevedra), otro posee escaño de senador nacional, otro se llama Telmo y es regidor en Xanxenxo (Pontevedra). No necesita ver más para saber que es una mujer bien relacionada. Y puesto que esos señores se hallan adscritos al principal partido de las derechas, deduce de qué pie cojea. Levanta la mano como si quisiera atrapar una idea al vuelo, la deja caer y empuña el teléfono, activa la grabadora, marca el número de la ínclita. Una voz neutra responde: “Dígame”.
–¿La señora Tangible?
–Señorita, si no le importa. ¿Cómo se chama usted?
Le da nombre y apellido.
–Mucho gusto. ¿Qué desea?
Tilo le explica que quiere recabar su opinión sobre su amiga publicista y empresaria Chelo Barro. Antes de que ella le pregunte por qué, le cuenta que tiene el proyecto de realizar una inversión respetable en Mercadotécnia Grup y que le gustaría saber algo, en confianza, sobre su admirable e inteligente presidenta.
–Se que usted es amiga suya porque hace unos días un miembro de la sociedad de inversiones que regento en Luxemburgo –miente–, un político adinerado y respetable, me facilitó sus datos y me aseguró que usted es la persona que puede orientarme.
–Pues mire, ha dado en el clavo. Conozco a Chelo desde hace tiempo, aunque nos vemos menos de lo que quisiera. Pero no suelo hablar de las amigas con desconocidos, y menos por teléfono.
–Eso podemos arreglarlo: deme una cita e iré donde me diga cuando me diga.
La mujer se queda en silencio como si sopesara los pros y los contras de su respuesta. Tilo respeta su pausa. Pasan cinco, diez, quince segundos.
–De acuerdo, le voy a recibir por consideración al senador Pedreira. Pero tenga en cuenta que no puedo decirle ni una palabra sobre la empresa y los negocios de Chelo. ¿Usted me entiende?
–Me hago cargo; soy consciente del secreto empresarial y mercantil.
–Correcto –dice Tangible, quien, por otra parte duda de que el grupo publicitario que preside su amiga Chelo necesite una inyección de capital.
Tilo evita contrariarla, aunque comenta en tono menor que las empresas, como los árboles, aspiran a crecer y ramificarse.
–Lo que deseo –añade– es que me hable de la persona, de Chelo Barro como persona.
–Es una chica estupenda… Vamos a ver, el sábado tocamos tierra en Xanxenxo. Pasaremos allí el fin de semana. Si puedes venir a Xanxenso, nos vemos el sábado próximo a las doce del mediodía en la terraza del hotel Gran Talaso.
–Claro que sí, Lola, eres muy amable; allí estaré.
–Si hay mala mar o algún cambio de planes, te aviso.
–Muchas gracias.
–Hasta el sábado entonces.
*
La conversación con la navegante Lola Tangible le deja una extraña mezcla de satisfacción e inquietud; satisfacción porque ha conseguido ponerla a su alcance, e inquietud porque ha usado una treta poco segura. Rumia la situación. En realidad, todas las tretas policiales tienen sus riesgos, se dice mientras evoca la más socorrida para obligar a un sospechoso a salir de casa y echarle el guante sin mandamiento judicial: se le llama por teléfono simulando ser un vecino, se le dice que le están robando el coche, y cuando sale corriendo a la calle para impedirlo se le detiene. Es un procedimiento habitual que nadie reprocha a los maderos. Hay muchos más, relacionados con las propiedades y el dinero. Con una mujer cosmética y de derechas se pueden emplear varias argucias, aunque el mejor anzuelo es el olor a dinero.
–¿A qué huele el dinero, Oli? –Pregunta al pequeño Oliveras, que acaba de entrar con un folio y lo deposita ante la hipotenusa de su nariz.
–Depende.
–¿Te has hecho gallego o eso?
–Depende de cómo se haya ganado –añade el documentalista.
–¿Y la gente, a qué huele la gente?
–Hostia, Tilo, menuda divagación te traes esta mañana.
–¿A qué huele?
–Pues depende.
–¿De qué pende?
–Por ejemplo, de la higiene personal, de los factores ambientales, de la latitud, la raza, la edad, etcétera. También depende de la pituitaria de cada cual. A mi los chinos me huelen agrio. Y tengo entendido que a las razas orientales nosotros les olemos a rancio.
–¿A qué huelo yo?
–¿Para qué carajo quieres saberlo?
–He quedado con una tía y no me gustaría espantarla antes de tiempo.
–Pues si crees que después de ducharte con gel y champú aromático no hueles bien, fúmate un habano. Pero si la dama fuere japonesa o malaya has de tener en cuenta que con puro le puedes resultar desagradable y sin puro también. Según el doctor oriental Buntaron Adaki has de tener en cuenta que los europeos les olemos picante y rancio. Aunque su nariz es chata y pequeña, tienen un olfato muy fino. Ellas se cubren con unas ropas más ligeras y menos ajustadas que nosotros, lo que favorece menos el estancamiento y la fermentación de las secreciones cutáneas, así que lava y orea bien los sobacos tanto si la moza es malaya, china, africana o de Cacabelos del Sil. Y mucho ojo con lo que comes horas antes, que según el eminente doctor Laloy, los alimentos influyen mucho en el olor corporal. Oí una vez a un español reprochar a un filipino su tufillo y a éste contestar: “Y tú hueles a carnicería”. Seguramente tenía razón; nosotros comemos mucha carne y es muy probable que desprendamos olor a carne de animal muerto.
–Menos mal que no es oriental, la dama –resopla Tilo, aliviado.
–Bueno, déjate de ligues y garambainas y echa una hojeada a esto; Fabiola y Romanillos están esperando.
Tilo lee la petición sucinta y bien razonada a su señoría doña Charo Sanroque de la Fuente para proceder al traslado e interrogatorio en dependencias policiales del empleado palatino don Jordi Emula i Lucientes, cuyo testimonio no solo se reputa necesario, sino imprescindible para el esclarecimiento del homicidio de Yiyi. Puesto que el mencionado individuo ha incumplido su compromiso de comparecer voluntariamente y desoído la orden verbal de uno de los agentes encargados de la investigación de comparecer en un plazo de cuarenta y ocho horas, se solicita de su señoría tenga a bien y bla, bla, bla.
El lechugino debía de comparecer a las diez de la mañana, son las once y no ha dado señales de vida. Antes de firmar la petición, Tilo pregunta a Romanillos si el dispositivo de escucha en la casa y el coche de la viuda ha dado algo de sí.
–Negativo, sólo conversaciones de familia entre la madre, el niño y el abuelo. El lechuguino no ha pisado la casa.
–¿Crees que es conveniente esperar?
–Ese pájaro no entra en la jaula aunque tenga alpiste dentro.
–Entonces conviene retirar el dispositivo cuanto antes –dice Tilo.
–Intentaré dejarlo limpio esta noche –afirma Romanillos.
Tilo firma la petición y la envía por fax a su señoría.
–Oli, no te vayas, quiero consultarte algo.
–Tú dirás.
–Es una curiosidad sin importancia. Me pregunto por qué aumentan las mujeres hermosas.
–¿Tú crees eso?
–A la vista está.
–Pues será la primavera, aunque a mí ni fu ni fa; ni se fijan en mí ni yo en ellas.
–¿Y en términos objetivos no te parece que cada día son más guapas? No me refiero sólo a las jovencitas ni a las menores de treinta años, sino a las de cuarenta, cincuenta, incluso de más. Es como si de pronto los años no pasaran por ellas; cada vez están más buenas.
–Si tu crees eso, vale; acabarás siendo un asqueroso viejo verde.
–Puede que sí, puede que no, pero déjame que te diga que ocho de cada diez maduritas me parecen hermosas y hasta jugosas. Pero, en fin, si no te fijas…
–Algo tendrá que ver el ejercicio, el deporte, la alimentación sin féculas ni grasas ¡Qué sé yo! En todo caso, el hecho de que una mujer parezca más o menos hermosa dependerá del gusto de cada cual.
–Si es que la mayoría son hermosas –insiste Tilo.
–¡Anda ya!
–No te vayas, tengo otra cuestión: ¿qué harías tú si hubieras utilizado el nombre de un senador al que no conoces de nada, pero que es amigo de una señorita de buen ver, para hablar con esa señorita y concertar una cita ella?
–¿Eso has hecho? –Le pregunta tímidamente Oliveras, acariciándose la calva.
–No exactamente, pero al decirle que la llamaba de parte de un político adinerado y a la sazón socio mío en una entidad de inversiones de Luxemburgo, me ha soltado el nombre de Pedreira, un senador de derechas.
–Pedre ¿qué?
–Pedreira.
–Si es político, seguro que miente. Ahora te digo.
Tres minutos después, el documentalista regresa al despacho de Tilo con dos folios en la mano y los deposita sobre su mesa. Son fotocopias de la declaración de bienes y rentas del senador mencionado.
–Ese tío miente con un desparpajo alucinante –dice–; si te fijas, declara haber recibido tres créditos hipotecarios de distintas entidades bancarias por un valor total de cuatrocientos once mil euros y, sin embargo, dice que solo posee una vivienda en Pontevedra. ¿Cómo te lo explicas? ¿Desde cuando los bancos conceden créditos hipotecarios para adquirir otra cosa que no sean inmuebles o bienes raíces, convenientemente tasados y legalmente registrados a nombre del comprador?
–Si que es extraño –concede Tilo–. Aquí veo que no tiene coche y que posee una cuenta corriente con ochocientos euros. ¡Por Júpiter, Oli! Me he echado un socio inversor más pobre que un ratón de armario.
El documentalista acepta la observación, da un paso atrás, desaparece y reaparece pocos minutos después con otro folio en la mano. Tilo lo mira: “Audi 4 8T del 99, Wv Golf 6GTD del 09; Range Rover Discóvery todoterreno del 18; moto Yahama Obregón del 19; yate V39 clase Princess, adquirido en 2011”.
–Joder, Oli, ese tío está motorizado hasta los huesos.
Dobla las fotocopias, las guarda en un bolsillo de la chaqueta, echa un ojo al correo electrónico: doña Rosario se hace de rogar.
–Vamos a tomar un café –propone.
–Gracias, pero tengo tarea urgente –se disculpa el eficiente Oliveras. Tilo le mira con una pizca de reproche y el documentalista añade–: ya sabe lo imperativa que es la inspectora Tascón.
–Lo que le pasa a Merceditas es que está mal… –se ahorra la impertinencia–, le está metiendo presión el super con esas desapariciones de ancianos. Bueno, tu te lo pierdes.
Es la hora de la pausa matinal y el Levante está lleno de funcionarios que comen pinchos de tortilla de patatas y toman refrescos y cafés con leche. En una esquina de la barra, el viejo rumano Vilibaldo entona el cuerpo con un musicó (porroncito de mistela y almendras y avellanas). Tilo acerca los dedos al platillo y agarra un fruto. El acordeonista se alegra de verle y se deja invitar.
–¿Qué tal, don Baldo, cómo va la industria? –Se interesa Tilo.
–Se avecinan tiempos peores –dice el Rumano.
–No fastidies.
–Nos quieren regular –añade.
–Vaya, hombre; no regulan a los banqueros y especuladores…
–Nos van a aplicar una ordenanza como si fuéramos perros callejeros; nos quieren poner bozal y brear a multas. Vamos, que en cuatro días tengo a los guindillas detrás.
–¿Cómo es eso?
–Dicen que si no sacamos una licencia y pagamos la tasa no podemos tocar en el parque.
¿Qué país de libertades es este en el que ya no se puede emitir ni escuchar música libremente sin pagar impuestos? ¿Estamos o no estamos en manos de ladrones? –Protesta en voz baja.
–Estamos. Tendrás que arreglar eso.
–Lo intentaré, aunque apenas saco para comer.
–Ya veremos cómo lo hacemos. Voy a habar con esos maderos –dice Tilo agarrando el vaso de café para sentarse a la mesa con Verdú y Romanillos.
–¡Salud y… éxitos! –Le desea el viejo.
–¡Salutem pluriman, don Baldo!
Romanillos le interroga con la mirada. Él se encoge de hombros, nada nuevo. Romanillos conoce a Tilo, es consciente de que no habla porque no tiene nada nuevo que decir. Sabe que el compañero y amigo puede pasar horas sin decir palabra y que si no fuera el jefe del grupo practicaría la técnica del belicoso presidente Grant, de los Estados Unidos, según la cual el arte de la conversación consiste en saber callar. No obstante eleva los párpados y abre más los ojos, reclamando aclaraciones. Tilo se las ofrece cuando Pájaro Loco mira el reloj, se incorpora y se larga. La investigación sigue su curso. No vamos a tirar la toalla, le dice.
Los dos coinciden en que el jefazo Veguellina y acaso algún preboste político al que se deben el comisario y el jefe superior están protegiendo a alguien de mucho peso o mucha ciruela, vaya usted a saber, como inductor del asesinato de Yiyi. Posiblemente el reportero sabía demasiado y convenía quitarle de en medio. ¿Quién habría ordenado la solución extrema? Quizá nunca lo averigüen.
–Razón de Estado –aventura Romanillos.
–Otro Cascabelitos –dice Tilo.
A los crímenes sin resolver les llamaban “cascabelitos” en memoria de lo ocurrido a Carmen Broto, una de las prostitutas de lujo más cotizadas de Barcelona, conocida como Casacabelitos. En el lejano año de 1949, su documentación apareció en un coche con los cristales rotos y manchas de sangre en su interior. Su cuerpo había sido enterrado detrás de una tapia cercana. Su proxeneta, un canalla que proporcionaba cocaína y sexo a los ricos, fue conducido a chirona pero no soltó prenda ni pudo ser condenado por falta de pruebas. Se barajó el robo como el móvil del crimen, pues la Cascabelitos solía llevar joyas valiosas y fue hallada sin ninguna. Pero esa hipótesis tampoco se pudo demostrar. Se dijo que la Cascabelitos había comenzado a molestar a alguien muy poderoso, al que chantajeaba con unas fotografías muy comprometidas. Y se especuló con que suministraba menores al obispo de Barcelona. Cierto o no, nunca se supo quién mató a aquella mujer.
Los dos agentes están de acuerdo también en la conveniencia de ampliar las hipótesis de trabajo más allá del hilo de la infidelidad y la cornamentación que siguen Fabiola y el propio Romanillos. De momento, deberán conducirse con habilidad para obtener algún resultado del interrogatorio al lechuguino, siempre y cuando su señoría tenga a bien contestar positivamente. Tilo le informa de que el pequeño Oliveras les entregará la respuesta de la jueza en cuanto llegue. Y ya en la puerta del café se despide de él hasta luego.
–¿No vas a participar en el interrogatorio? –se sorprende Romanillos.
–Todo para vosotros, me da grima ese sujeto.
–¿A dónde vas ahora?
–A ver sombreros.
OCHO
Chelo Barros era hija de un gallego que emigró a Cataluña y de una trabajadora de Vich. El hombre aprendió a conducir automóviles y camiones y se empleó en una empresa de transportes. La mujer fungía en una fábrica de embutidos. Se conocieron en un baile del pueblo, se abrocharon y tuvieron una niña que se llevó la polio. Después tuvieron un hijo que a los tres años murió asfixiado en el incendio de la chabola residencial de sus abuelos maternos. La desgracia y la tristeza se cebó sobre aquella pareja. Era como si sus hijos nacieran con un dispositivo magnético para atraer a Caronte. Entonces él pasó a prestar servicio como chófer de una familia muy rica, los señores Matè i Pla, muy amigos del generalísimo dictador y su cultivada esposa, y se trasladaron al Ampurdán, donde aquella familia poseía viñedos y ganado y un castillo. Allí nació Chelo.
Según el relato de Lola Tangible, el lugar de nacimiento marcó de alguna manera el destino de aquella niña que creció sana y fuerte y se convirtió en una joven hermosa e inteligente que logró ingresar en la Universidad de Barcelona y cursar la entonces novedosa carrera de publicidad y periodismo. Sin embargo, para la hija de un criado y de una ama de casa, no era fácil hallar trabajo en la profesión para la que se había preparado, de modo que se vio obligada por la necesidad a aceptar el empleo que le ofrecían en el Gran Casino de Barcelona, propiedad de la familia Matè, cuya hija única, casó con don Arturo Tomè, compañero de colegio y gran amigo de aquel patriota implicado en latrocinios y estafas que después de vaciar un banco fue elegido presidente de Cataluña y se mantuvo en el poder por más de veinte años.
La simpatía de Chelo y una belleza natural fuera de lo común le permitían escalar puestos en la gran empresa de los señores Tomè i Matè. Habría llegado a los más altos puestos de dirección si se lo hubiera propuesto. Y no sólo de la dirección, sino también de la propiedad del imponente grupo empresarial, pues un hijo de los empresarios bebía los vientos por ella y le habría proporcionado una vida chipendi si ella se hubiera dejado querer.
–¿Como amante o como esposa? –Se interesa Tilo.
–Como legítima, claro –afirma Lola.
–Permite que dude. No es frecuente que los hijos de los ricos, por muy liberales que parezcan, se casen con las hijas de los criados; más bien las usan y las tiran o, en el mejor de los casos, las aparcan como un coche de lujo que montan de vez en cuando.
–Creo que ese no era el caso. Ten en cuenta que ya en la última década del siglo pasado los cachorros de familias bien habían roto la endogamia y se mezclaban con los hijos e hijas de la clase trabajadora y laboral, cuya mejora de estatura, salud, educación y belleza ya era notable. Quiere decirse que el miramiento del estatus social, la tradición de casarse entre ricos y aquellos enlaces de conveniencia de los vástagos de las familias conservadoras, con sus queridas e hijos no reconocidos detrás, empezaba a ser residual y a considerarse contraria al derecho a la libertad de amar y de orientar la propia vida. En cualquier caso, ella creía que el caballerete iba en serio.
–Pero le dio calabazas, o sea que no se dejó querer.
–Ni como esposa ni como amante, ni por el Pollo Pimienta ni por otros buenos partidos que le salieron.
–¿Pollo Pimienta?
–Ahora te cuento. El caso es que Chelo era muy suya, siempre ha sido muy independiente. Sabía ganarse la vida por sí misma, quería desenvolverse en la profesión de publicista para la que había estudiado y evitaba ligarse a los hombres aunque le ofrecieran joyas y riqueza. Se suele decir que detrás de un gran hombre hay siempre una gran mujer, bueno pues detrás de una gran mujer como Chelo había un montón de hombres. Por desgracia, el Pollo Pimienta no encajó el rechazo y utilizó su poder para putearla.
–¿Cómo?
–De mil maneras. Era hijo del jefe y tenía mando en la empresa. Le cambiaba los horarios, requisaba las propinas, la trasladaba de destino cuando menos lo esperaba… Los Tomè-Matè habían sido agraciados con la concesión de tres de los cuatro casinos que la ley autorizaba en Cataluña, uno por provincia, y el caballerete Francisco José daba instrucciones para que la hicieran girar como una peonza, una semana en Tarragona, de viernes a lunes en Perelada (Girona), dos semanas en Barcelona y así sucesivamente. Se había propuesto no dejarla vivir en paz. No sé si es verdad, pero ella tenía la impresión de que la seguían. Se sentía vigilada. El caballerete insistía en cortejarla, se hacía el encontradizo, le enviaba ramos de flores y hasta juguetes sexuales el muy cabrón. Todo eso al tiempo que la puteaba. La situación llegó al límite la noche que el entró en el tocador mientras ella se cambiaba de ropa, intentó violarla y la amenazó: “Si no eres mía no vas a ser de nadie”.
–Una amenaza de muerte en toda regla.
–Eso le dijo. Y añadió: “Te voy a joder la vida”.
–¿Cómo ocurrió aquello?
–Él irrumpió por sorpresa, le retorció un brazo, la atrajo hacia sí, la quiso besar en los labios, le babeó la cara…, en fin, que la intento violar allí mismo. A mayor inri, ella estaba en bragas; había terminado su jornada laboral, era la una de la noche y se iba a poner su ropa de calle para volver a casa. El cabroncete estaba fuerte, uno de esos musculitos de gimnasio que juega tenis y navega a vela, contra el que nada y menos podía hacer Chelo para defenderse. Mientras la aprisiona con sus brazos, le susurra excitado: “Estás muy buena Chelita, te voy a follar, te la voy a meter hasta el estoque” y otras asquerosidades. “Te vas a correr como una burra, so zorra”. Ella no sabía qué hacer. Podía haber tenido la precaución de echar el pestillo de la puerta, pero no la tuvo y ya era tarde. Podía haberle asestado un rodillazo en los huevos y escapar, pero no tuvo reflejos y se quedó sin margen de maniobra. Podía gritar, pero detrás de los tabiques de esa pequeña pieza nadie la oiría. Las tragaperras y la música ambiental lo impedían. Entonces ella elige las palabras adecuadas, pronuncia algunas antes de que él le selle la boca con sus labios y le meta la lengua en el paladar. Apesta a alcohol. Ella sufre varias arcadas, pero disimula su asco. “No seas bruto, cariño”, alcanza a decir. El cabrón afloja. Ella corresponde: “Estás cachas, Paco, estás muy bueno cariño”. El tío se tranquiliza y Chelo gana algo de margen, dándole a entender que desea que se la meta y se venga dentro de ella, pero no con la picha al desnudo, sino con preservativo. Él no lleva condón. “Espera, creo que tengo yo”, le dice Chelo y se vuelve para buscarlo en el bolso de mano que está en un extremo de la repisa frente al espejo de empolvarse la nariz. “Creo que tengo uno”, añade mientras el cabrón se desabrocha el cinto, abre la cremallera y deja caer el pantalón. Ni condón ni goma del pelo. Lo que Chelo saca del bolso es un pequeño spray de defensa personal, se revuelve y le lanza a bocajarro un chorro balístico de gas pimienta que ciega por un instante al cabrón, ya verga en ristre. Alcanza a meter el pie en un zapato y le golpea el paquete antes de que él se le eche encima. El cabrón aúlla y se retuerce. Ella se zafa, se mete el vestido por la cabeza y está a punto de abrir la puerta cuando el capullo se revuelve a golpearla, pero el gas lo ha cegado y no atina. Ella le aplica otra ráfaga. Él la insulta y la amenaza de muerte: “¡No vas a ser de nadie, te voy a joder la vida, zorra!”.
Tilo Dátil no tiene razón para creer que el episodio sea cierto o incierto, aunque detecta el interés de Lola Tangible en detallar la valentía y el arrojo de su amiga, una mujer capaz de defenderse por sí misma.
–¡Bien por Chelo! –Exclama.
–Pero no sabes lo mejor… Con gran sangre fría saca las llaves del bolso, busca la del camerino, la mete en la cerradura y pega dos vueltas. Lo deja encerrado en aquel cuartucho. Y allí lo encuentra la policía con la cara hinchada como un monstruo. Pollo a la pimienta, jaja. Aunque lo que pasa en el casino queda en el casino, el caballerete no se libró del mote: Pollo Pimienta yEl Pebre (pimienta, en catalán) a secas.
–¿Chelo lo denunció a la policía?
–Inmediatamente; se fue del casino a la comisaría –dice Lola.
–O sea que el tema acabó en el juzgado.
–No señor, lo taparon. Para una familia con tanto poder económico y político resultó fácil. Los señores no querían escándalos y consiguieron que, oficialmente, no figurara la denuncia ni la intervención ni el atestado policial en ningún registro. Chelo, que no tiene un pelo de tonta, ya suponía que su iniciativa no iba a servir de nada y sólo quería ganar tiempo para poner tierra de por medio. Llegó a Madrid en el primer avión del puente aéreo. Allí no conocía a nadie, pero me conoció a mi.
–¿Cómo fue eso?
–Casualidades de la vida. Yo residía en un piso alquilado que tenía tres habitaciones y dos baños. Me sobraba una y puse un anuncio para alquilarla. Entonces me llamó una tal Chelo. Era ella. Le di el precio y las condiciones y le parecieron bien. Me llamaba desde el aeropuerto, me dijo que venía de Barcelona y que no conocía Madrid. Recuerdo que le expliqué la combinación de las líneas del metro, las mismas que utilizaba yo cuando tenía vuelo, y llegó cuarenta minutos después, vio la habitación y el cuarto de baño y se la quedó, en principio por un mes. La verdad es que nos caímos bien y ella se sinceró enseguida y me contó que carecía de trabajo, aunque tenía algún dinero para sobrevivir mientras encontrara algo. No dudé de que lo encontraría enseguida. Y así fue. La semana siguiente yo volaba a América y cuando regresé ya había encontrado tarea como vendedora de espacios publicitarios en un periódico semanal de Guadalajara y en una revista gratuita de Alcalá de Henares. Eran empleos provisionales, trabajos a porcentaje en la economía sumergida. Unos meses después fue a esperarme en coche al aeropuerto cuando volvía de un vuelo Bogotá-Buenos Aires-Las Palmas-Madrid y me contó que había conocido a un chico que le hacía tilín. Era diez o doce años mayor que ella y, al parecer, se trataba de un tipo estupendo que le había proporcionado un contacto muy bueno para trabajar en la delegación madrileña del periódico de su pueblo, donde él laboraba de reportero gráfico. Quería que lo conociera y le diera su opinión sobre él. Claro que sí, le dije, y me alegré mucho de que hubiera superado el trauma que le provocó el canalla. Yo estaba rendida de sueño y cansancio, pero acepté que me llevara a tomar una copa con él en un pub de la zona de Huertas, donde habían quedado citados. Me pareció un hombre serio y muy atractivo. La primera impresión fue positiva. No parecía periodista ni uno de esos yuppies al uso. No sé cómo definirlo; creo que tenía estilo.
–¿Cómo se llamaba? –La interrumpe Tilo.
–Roberto, pero le llamaban Yiyi.
–¿Como Yiyi l’amoroso del cantar?
–Eso mismo pensé yo; tenía algo de italiano. Pobrecito…
–¿Por qué pobrecito?
–Lo mataron hace quince días; salió en la tele y en todos los periódicos.
–¿No me digas que es ese fotógrafo de la monarquía que asesinaron a balazos?
–El mismo –afirma Lola.
*
Tilo Dátil conoce el resto del relato, pero deja a Lola Tangible explayarse sobre la biografía de su amiga Chelo, quien mantuvo una relación de pareja con Yiyi durante un bienio. “Llegó a estar muy enamorada de él y creo que él también la quería de verdad, pero la decepcionó”.
–¿En qué sentido?
–Con todo lo detallista y atento que era, dejaba bastante que desear. Al cabo de unos meses de convivencia, Chelo me comentó que se sentía mal de las partes bajas; le habían salido unas ampollas extrañas que le causaban molestias y picazón. Fuimos al ginecólogo. Era un herpes vaginal leve, nada peligroso, un virus que se puede contagiar entre personas aun cuando no tengan llagas o síntomas. El médico le recetó un tratamiento y se restableció enseguida. Hablamos largo y tendido. Ella solo follaba con Yiyi y se resistía a creer que él se acostara con otras. Recuerdo que la animé diciendo que no descartara el autocontagio. Una mujer puede infectarse muy fácilmente en unos servicios públicos con solo tocar el lavabo, la taza del retrete o el mango de la escobilla y luego colocarse las bragas. Y lo mismo vale para un hombre. Así que ojo con ahogarse en un vaso de agua. Lo entendió, lo comentó con él y resolvieron a buenas el asunto. Un tiempo después me llamó llorando. Yo ya no vivía en Madrid: la empresa me había trasladado a Londres. Vino a verme un fin de semana y me contó que Yiyi la seguía engañando, le había traído un VPH.
–¿Un qué?
–Otra infección sexual, el virus del papiloma humano.
–Y cortó con él, lógico.
–Fue preparando el terreno para darle esquinazo. En realidad era un picaflor, un mujeriego del carajo que entraba al trapo tras el primer guiño, si lo sabré yo…
Tilo recuerda las palabras de Cifu –“lo que más le gusta es follar”– y la mira con gesto de interrogación.
–No pienses mal, no me lo tiré, jaja.
–Solo pienso que él podía tener poderosos motivos para abrochar contigo porque eres muy linda y debes de estar muy, pero que muy rica. Y si no, pregunta a cualquiera –observó Tilo en tono de broma al tiempo que miraba de reojo a un tipo barbado que desde hacía media hora rondaba por el salón y tan pronto se acodaba en la barra como daba paseos de ida y vuelta para alimentar una máquina tragaperras.
–Gracias, tú tampoco estás mal –correspondió Lola con una sonrisa.
–¿Qué pasó después?
–Todavía le pegó otra, la que faltaba.
–¿La sífilis?
–Pues sí. Me lo contó cuando ya había cortado con él y cambiado de empresa. Consiguió un buen contrato laboral en un periódico nuevo, se hipotecó hasta las cejas con la compra de un ático en una zona bien de la capital, me invitó a pasar unos días con ella en Madrid y luego nos fuimos a Ibiza a despendolarnos un rato. Ella se sentía feliz, libre, contenta de haber soltado amarras y recuperada de esa fase jodida del desenamoramiento o como se llame que solemos sufrir las mujeres y nos deja vacunadas de por vida. Esto te lo digo por si intentas poner algo más que tu dinero a disposición de Chelo.
–No pensaba, pero te lo agradezco. En cuanto a la inversión en el grupo publicitario, se trata de colocar fondos míos y de varios capitalistas cuya fortuna administro –mintió Tilo.
–Me parece una buena elección, aunque tal y como le van las cosas, no creo yo que Chelo y su equipo necesiten inversores en este momento. Pero ya te digo que en sus negocios no entro. Creo que ahora factura mucho y progresa adecuadamente.
Tilo lamenta para sí el corte del hilo biográfico, aunque se apoya en el “ahora” y Lola lo retomó enseguida.
–¿Al decir “ahora” te refieres a que le ha ido mal?
–Tuvo una época aciaga; el periódico no iba bien y lo cerraron a los dos años, se quedó en paro con una hipoteca muy alta, no había trabajo de publicista en ningún lado y los pocos empleos que salían estaban peor pagados que una maestra de escuela. Lo pasó muy mal. Y como las desgracias no vienen solas, sino acompañadas de sus hermanas mayores, empezó a perder vista debido a un desprendimiento de la retina y otras complicaciones. Me llamó bastante desesperada. Necesitaba una operación ocular urgente para no quedarse ciega. Una intervención muy costosa en una clínica especializada de Barcelona para la que no tenía dinero y los bancos no se lo daban porque carecía de nómina y de ingresos fijos. Así es este país. Le indiqué la persona que se lo podía prestar de inmediato, a toca teja y sin condiciones especulativas. Fue a verla y obtuvo más de los veinte mil euros que necesitaba. Incluso, esa persona, un hombre de bien, la acompañó a la clínica y la llevó de regreso a Madrid. Ni que decir tiene que se prendó de ella desde el minuto uno y la atendió como si fuera su hermana.
–¿Queda gente así?
–Ya te digo que Chelo es encantadora.
–No lo dudo; me refería a su benefactor.
–Lo sé. También lo es.
–¿Cómo se llama? –Apuró Tilo.
–Se dice el pecado, pero no el pecador, aunque en este caso no creo que importe demasiado porque es socio suyo y lo acabarás conociendo. Se llama Luis Fernando Rodríguez.
–¿Publicista?
–Y poeta. Bueno, él la ayudó, la cuidó, la mimó durante su convalecencia, se hizo cargo de los gastos, de los viajes de revisión, la acompañó cuando su madre, ya muy mayor, falleció en una residencia de Girona. Un hombre de oro. Y le aportó el capital necesario para fundar la empresa publicitaria.
–¿Se casaron y eso?
–Jaja…Perdón, se me ha olvidado decirte que es homosexual… Y tiene pareja.
Tilo baja el brazo y mira fugazmente el reloj. Están sentados en la terraza del Gran Talaso, situado en una loma desde la que se domina la playa arqueada de Xanxenxo y el animado paseo que la circunda. El día es soleado, el viento está en calma y la temperatura resulta tan agradable que la mujer parece haber olvidado la prisa y duplica la media hora inicial que le concedió, señal de que se siente a gusto.
–Todavía no ha encontrado a su hombre –dice Lola.
–Hay mujeres que se casan con su profesión… Por cierto ¿qué pasó con el Pollo Pimienta que la amenazó?
–Desapareció. Parece que la familia lo envió a hacer negocios a América; instalaron casinos de juego y hoteles de lujo en Argentina y en Chile. Según mi información, montaron un gran casino en la ciudad minera chilena de Ovalle, en el interior del país, cerca de aquella comarca que saltó a la palestra y adquirió fama mundial por las penosas condiciones de las explotaciones subterráneas de oro, cuando quedaron atrapados treinta y tres mineros en la mina San José, a más de setecientos metros de profundidad, y sobrevivieron milagrosamente hasta que los localizaron y consiguieron rescatarlos sanos y salvos al cabo de sesenta días.
–Lo recuerdo bien; si no es por algunas madres-coraje los dejan morir allí abajo y no gastan un chavo en buscarlos y sacarlos del agujero.
Como si la mención de los mineros hubiese obrado una sinapsis mágica, suena de pronto un acordeón con la melodía de El cóndor pasa. Lola se inclina hacia su bolso, depositado en una silla a su lado, lo abre, saca el teléfono, pide disculpas a Tilo y atiende la llamada. Él se incorpora y se aleja por cortesía. Desde la elevada barandilla contempla la playa. Un bañista ha colocado una sombrilla con los colores de la bandera de España. Un patriota nacional, se dice. A cuatro metros, otro ha plantado una sombrilla con la bandera de Galicia en el pico. Un patriota nacionalista. Se pregunta si acabarán a guantazos. En otro tiempo era posible, ahora no parece que vaya a suceder eso. Cuando vuelve la cabeza, Lola sigue hablando. La pituitaria le empuja a acercarse a la barra del establecimiento y echar una hojeada a la carta. El tiempo vuela, pasan de las 13:00 horas y el estómago reclama su cuota. Por lo que lee, la especialidad de la casa son pescados, mariscos y moluscos. Tal vez Lola acepte comer conmigo, se dice. Alarga la mirada hacia la terraza en el momento en que ella aleja el teléfono de la oreja derecha, lo deposita sobre la mesa y se alisa la sedosa melena trigueña. Es guapa y bien torneada, se dice. El tipo barbado que apoya sus posaderas en un taburete ante la barra, a pocos pasos de él, ha desconectado su teléfono al mismo tiempo que ella y se despide, “hasta la vista”, del fornido camarero que está vistiendo las mesas para el almuerzo. “Hasta luegiño, Mellado”, dice el mesero con voz de mujer. Tilo duda si será masculino o femenino. A primera vista diría que es un hombre: tez sonrosada y fofa, más de cincuenta años, uno ochenta de estatura, pelo entrecano en forma de escarola, pecho prominente bajo una amplia camisa blanca y suelta que le cubre los glúteos y parte de los muslos, pantalón negro… Pero también puede ser una mujer, un tanto andrógina, eso sí, pero mujer. Hay personas equívocas. Tanto da. De lo que ya no tiene duda es de la función de ese Mellado como discreto acompañante o guardaespaldas de la señorita Lola Tangible, quien le ha dado permiso para alejarse y desaparecer.
–He visto la carta: no está nada mal. Me pregunto si aceptarías comer conmigo.
Lola sonríe. Se ha dado un brochazo de carmín rosa en los labios como si hubiera querido iluminar de antemano su sonrisa de aceptación. Sin embargo opone:
–Conozco un sitio mejor.
–En ese caso, me dejo llevar.
Bajan la colina y recorren el paseo de la playa hasta un manojo de calles estrechas que se asoman al puerto, donde ingresan en Casa Carmen y reciben el saludo reverencial de un joven chef trajeado, peinado con gruesos surcos a la gomina. Tiene una mirada entre asombrada y curiosa y parece alegrarse mucho de ver a Loli y a su pareja. Les conduce a la mesa situada en un ángulo desde el que se domina el espigón del puerto deportivo, con algunos yates a vela y a motor en reposo. Durante el paseo hasta el restaurante Tilo consigue que Lola retome el hilo y ahora sabe que el caballerete que amenazó de muerte a Chelo sufrió un accidente en una carrera automovilística en Chile, perdió una pierna y ganó unas cicatrices ocres de quemaduras en la cara.
–Me enteré de casualidad, hojeando una revista del hígado en la peluquería –explica–; salía en una fotografía, muy desmejorado y con muletas. Le hice una instantánea con el móvil y se la envié a Chelo; en efecto, era él.
–Ya dice el refrán que cada cerdo…
–Era un loco peligroso.
–¿La volvió a molestar alguna vez?
–Creo que no, al menos no me consta.
–¿Y Yiyi?
–Bueno, con Yiyi se reencontró algunos años después.
–¿Ah si?
–Fue un encuentro casual, fíjate tu… Resulta que una amiga mía de Bogotá llevaba tiempo diciéndome que quería pasar unas vacaciones en España, visitar a su madre, que vive en Marbella, y a su hermano, que vive en Madrid, y quedar conmigo en Galicia. Quería conocer esta tierra, hacer el Camino de Santiago y obtener los beneficios espirituales del Apóstol. Ella es muy creyente, muy política, muy de derechas. Bueno… muy todo. Se lo comenté a Chelo y le pareció una idea estupenda y se apuntó. En resumen, que ahí me tienes estudiando las rutas, los albergues, los hoteles, comederos y abrevaderos…, convertida en guía de unas peregrinas deseosas de medir su resistencia física y, como diría el poeta, de acabar con los pies hechos mierda. Al final se sumó la madre y una amiga de la colombiana y quedamos citadas en el Paso Honroso, un puente medieval muy nombrado de la localidad leonesa de Hospital del río Órbigo. Pues fíjate tu lo que son las casualidades de la vida: allí nos encontramos a Yiyi peregrinando hacia Santiago.
–¡Por Júpiter Tonante si es coincidencia! ¿Cómo reaccionó Chelo?
–Con la misma sorpresa que yo, pero bien. Somos personas educadas, nos saludamos y, puesto que hacíamos el mismo camino nos hermanamos enseguida. Él iba con un tipo mayor, un hombre tranquilo e irónico que nos cayó bien. Chelito le conocía del periódico y le llamaba profesor. La verdad es que sabía de economía y era lúcido y ocurrente en sus razonamientos. Tenía una conversación muy amena y un gran sentido del humor.
–Sospecho que te gustó.
–Para qué lo voy a negar: claro que me gustó. Y yo le gusté a él.
–Imagino…
–Imaginas bien… Nos acostamos en la primera etapa, la episcopal Astorga; en la segunda, la industriosa Ponferrada; en la tercera, la recoleta Villafranca. Lástima que no pudiera seguir adelante por motivos laborales. Lo que más le gustaba era follar.
–Eso si es un camino de santidad –observó Tilo riendo de buena gana y recordando para sí la misma frase que sobre ella había pronunciado el profesor Cifu.
–¿Chelo se dejó querer por Yiyi?
–Él seguía enamorado de ella, eso era claro; quería recomponer su relación, empezar de nuevo. Pero Chelo se negó en redondo, le hizo saber que estaba curada de hombres y engaños y que no aceptaba segundas partes, lo cual no quiere decir que no sintiera cariño por él. Para demostrarle su desinterés por los hombres montamos algunos numeritos al atardecer a base de sonrisas, besos y caricias entre nosotras. Y a la segunda noche que Chelo y mi amiga bogotana, que, por cierto, es concejala de la ciudad, se retiraron abrazadas a dormir en la misma habitación, comprendió la razón del rechazo. Al final quedaron como amigos y, ya en Santiago, acordaron volverse a ver una vez al mes. Luego a él lo mataron…
–¿Por qué habrá sido?
–A saber… Deudas, malas compañías, una cabronada… Ella lo sintió de veras.
*
Antes de sentarse a la mesa, Lola Tangible se encamina al lavabo y Tilo aprovecha la pausa para conectar el teléfono. Los avisos de llamada se acumulan. Conecta con la vecina que se ha quedado con Mingus.
–¿Qué está pasando?
–Se niega a comer, no quiere jugar con los titis, está muy triste. Creo que te echa de menos.
–Pásamelo.
Al oír la voz del amo, el cócker suelta un gemido, seguido de una sucesión de ladridos eufóricos. Tilo le dice palabras bonitas y le pide que esté tranquilo, que juegue con sus amigos chiguagas y que haga el favor de comer y beber agua como dios manda. El perro ladra de alegría, lame el telefonillo. La vecina se alegra de que le haya reconocido. Él vuelve a hablar a Mingus y le promete que mañana, a más tardar, volverán a estar juntos y lo sacará a pasear. A continuación se despide de la vecina y le agradece el trato a su fiel amigo.
La siguiente llamada es del supercomisario Veguellina, quien le pregunta si ha visto los periódicos. No los ha visto. Ha salido de Madrid antes que ellos de las rotativas y ha recorrido seiscientos kilómetros con la vista puesta en la autovía. ¿Cómo iba a verlos?
–Esos hijos de la gran puta se han puesto de acuerdo para darnos hostias hasta en el cielo de la boca –le informa–. Están furiosos por la falta de avances de la investigación de lo de Yiyi, hablan de dejadez, incuria, incompetencia, nos llaman estultos… ¡Joder, nada menos que estultos!
–Tranquilo jefe.
–Joder, Dátil, si es que dicen que somos unos un ato lanar, una caterva de inútiles.
–Si dicen que dizan, mientras no hazan…
–Si es que ya están haciendo: el jefe superior quiere un informe detallado el lunes; le han dado un toque desde arriba y habrá que salir al paso de esas hienas pestilentes. A mayor escarnio, ha habido filtraciones sobre detenciones arbitrarias y sin indicios.
–Líquidos judiciales, supongo.
–Ni se molestan en decir de donde ha salido eso.
–Tenga por cierto que del grupo no ha sido, aunque si le digo la verdad, su decisión de proteger a esos seguratas ha soliviantado al personal. Ah, y en el informe al jefe superior no olvide consignar la negación del satélite.
–Esa no es la cuestión ahora; necesitamos algún progreso, algo sólido para tapar la boca a esos cretinos. ¿No sé si me entiendes?
Tilo se mantiene unos segundos en silencio.
–¿Me entiendes o no?
–Se hará lo que se pueda –dice Tilo con la mirada puesta en los yates amarrados a unos doscientos metros.
Cuando corta la comunicación ve venir a Lola Tangible; ella le guiña un ojo, dibuja media sonrisa y cimbrea las caderas por el pasillo entre las mesas. Se ha desprendido de la sudadera y desabrochado los dos botones superiores de la blusa blanca con una gran rosa roja bordada sobre el pectoral izquierdo. Él abre mucho los ojos en señal de admiración. Le parece ciertamente sexy. Recorre su cuerpo con la mirada, como ella desea. Ya no tiene el talle de avispa que debió lucir en su juventud, pero tampoco ha contraído la cintura de obispo de tantas mujeres a partir de los cuarenta. Su blusa entallada en el pantalón de loneta beige, bastante ajustado, acredita que todavía es abarcable con un brazo. Le atrae la frescura, el desparpajo expresivo de aquella mujer que prescinde de prólogos y va directa al grano. El grano es él. Se acuerda del loco y sonríe abiertamente mientras quitaba su sombrero de rejilla de la silla para que se siente a su lado y comparta la vista del puerto. Pero ella prefiere sentarse enfrente como si deseara lucir la tersura y rectitud de sus pechos y estudiar las expresiones faciales de su interlocutor.
–¿Todo bien?
–Más o menos… El Mingus, que no quiere comer.
–¿Tu hijo?
–Mi perro, pero ya he hablado con él.
–¿Con tu esposa?
–Soy soltero; he dejado a Mingus con una vecina que tiene tres chiguaguas muy miedicas, pero se llevan bien con él, le consideran su hermano mayor y él enreda con ellos y los protege. Es un cócker divertido y corredor, me destroza las zapatillas, pero desborda alegría y siempre está de buen humor. En fin, no sé qué haría yo sin él.
–Ya somos dos.
–¿Soltera y con perro?
–Me encantan los cócker.
Solicitan un caldo fresco del Rosal y brindan a la salud de Mingus y Canela y por la oportunidad, añade ella, de que algún día se conozcan y apareen. “Mi Canela es virgen, luego la conocerás”. Tilo deduce que la lleva en el barco.
–Estaré encantado de conocerla, seguro que es muy guapa.
Brindan por el amor perruno.
Poco después pasan de los canes a los peces y transitan la consabida senda de los amenos y variados placeres gastronómicos de la tierra, regados con un aromático Viña Costeira y amenizados con insinuaciones de un postre especial. Lola le pregunta si le gustan los percebes. Claro que sí. Ella sonríe y le guiña el ojo pícaro mientras comenta las propiedades afrodisíacas de la carne del crustáceo. Él atribuye beneficio o sugestión sexual al hermafroditismo del bicho. Ella niega con la cabeza.
–Aunque tenga ovarios y testículos a la vez, no es eso –dice.
–¿Entonces qué?
–Es que posee el pene de mayor tamaño de todo el reino animal en proporción a su cuerpo.
Tilo admite su desventaja. Ella se ríe y le pregunta si le gustan las almejas. “Me gustan todas, las de la mar y las de la mer”. Ella sonríe. Tilo llena las copas. Van llegando los platos, precedidos de media docena de ostras para abrir boca. De pronto descubre que ha ido demasiado lejos y se siente como el loco que creía ser una semilla. Los psiquiatras le convencen de que no es un grano, sino una persona, pero a ver quién persuade a esta pájara.
NUEVE
El inspector Tilo Dátil nunca llevaba la reglamentaria, lo que en situaciones tan resbaladizas como la que ahora desvivía con la placentera Lola Tangible le permitía dejarse desnudar sin mayor cuidado y seguir el juego del postre prometido. Antes de salir del restaurante visitó los servicios urinarios y realizó la operación indolora de lavar y perfumar sus partes pudendas con alcohol de romero envasado en el pequeño alfil de madera que llevaba a modo de amuleto y colocó a buen recaudo, bajo la esponjosa plantilla del zapato izquierdo, su credencial de madero de la escala intermedia. La libreta de notas le preocupó menos, dado que contenía palabras inconexas y algunos dígitos telefónicos, precedidos de iniciales o apodos pintorescos. Puesto que era consciente de que a ella le agradaban los detalles, había ocultado bajo el sombrero un pequeño trozo de tarta de Santiago envuelta en una servilleta para endulzar a Canela.
Recorrieron sin prisa el muelle hasta el barco: un juguete blanco y reluciente de más de dos millones de euros. En cuanto pusieron los pies a bordo, Canela corrió hacia ellos desde la proa, olfateó el pantalón del visitante y se dejó acariciar como si fuera un viejo conocido. Lola se admiró de que no ladrara al extraño. “Le has caído muy bien”, le dijo. La perrita movía el rabo sin parar. Él le fue suministrando pellizcos del trozo de tarta mientras Lola le mostraba el interior del barco en el que pasaba, le dijo, la mitad del año. “Navegar es necesario, vivir no”, recordó la frase de Plutarco sobre el belicoso Pompeyo que limpió de piratas el Mediterráneo.
–¿Y la tripulación? –se interesó Tilo.
–Llevo un ayudante mecánico y una asistenta, que es su novia, y les he dado el día libre; tenemos todo el barco para nosotros.
Pasaron de la pulcra cocina-comedor al elegante salón enmoquetado y amueblado con dos mesas bajas de madera noble, un sofá en ele y dos sillones de piel marrón. Ella le invitó a subir los dos peldaños hasta el puente de mando, le mostró la cabina y se explayó sobre el sencillo manejo del yate, provisto de piloto automático, guía por satélite y otros avances tecnológicos de mucho mérito. El más apreciado era el moderno sistema de alimentación eléctrica que dotaba al barco de una capacidad ilimitada de navegación. Las tres mil células solares imperceptibles, pero presentes en la cubierta de fibra y en el ventanón panorámico, alimentaban las baterías que surtían de energía eléctrica al buque y propulsaban el motor suplementario, permitiendo una navegación silenciosa y sin gasto de gasoil a una velocidad muy aceptable de hasta 25 nudos por hora, lo que equivale a 40 kilómetros la hora. La cabina de mando disponía de varias pantallas: radar, satélite, sónar, visión
subacuática, circuito periférico del barco, ordenador, video y televisión. Dos cómodas butacas de altura regulable y una amplia repisa semicircular de madera de nogal con incrustaciones de marfil componían el mobiliario del puesto de mando desde el que la nauta guiaba la nave, consultaba los mapas, trazaba las hojas de ruta y realizaba sus anotaciones en el cuaderno de bitácora. A la derecha, junto al timón de madera de bocote, lucía el panel de instrumentos con los indicadores electrónicos de colores y el micrófono de la radio de onda corta. Un ingenioso taburete acolchado permitía al timonel hacer deporte dando pedales y sentirse como un ciclista subiendo y bajando montañas o llaneando por territorios virtuales. Todo ello mientras podía cambiar a voluntad el color del ovalado ventano panorámico –de ahumado a morado, de morado a naranja y de naranja a incoloro– en función de la luz solar que deseara. ¡Por Júpiter si era entretenido el juguete!
Tilo tuvo que hacer esfuerzos para disimular su sorpresa ante las explicaciones y demostraciones de la comandante Lola. Nunca había pisado una embarcación tan moderna y lujosa como aquella. En realidad, nunca había subido a un yate ni sabía que existieran naves con revestimientos de maderas nobles y mobiliario forrado de piel. Y aunque se esmeraba en ocultar su admiración, pues un financiero millonario no debe sentirse impresionado por el derroche de lujo y la acumulación de avances tecnológicos, sospechaba que se le iba poniendo cara de tonto y se preguntaba quién diablos es esta mujer y a qué se dedicaba para poseer un artefacto tan plus como este que llevaba su diminutivo, Loli, pintado a babor con letras de caligrafía bajo el nombre formal en versales: Avemaría.
Tilo retuvo algunos datos de las explicaciones genéricas que ella le dio antes de conducirle a la parte inferior del yate, “la bañera”, dijo. Abrió la portañuela del camarote principal, perfumado con esencia de limón, y lo empitonó con sus pechos duros, puntiagudos. “¿Te gusto?” Le selló los labios y le puso algo desnudo, caliente y carnoso en el paladar. Se desnudaron mutuamente entre caricias y arrumacos y copularon un buen rato hasta que la comandante encadenó varios orgasmos y se desmadejó por completo. “¿No te vienes?” Él contestó: “Luego, después”. Le susurró elogios lúbricos, colocó su brazo bajo la rubia melena y la besó suavemente en los labios. Había cambiado su técnica de recitar mentalmente la tabla de multiplicar por la repetición de los datos del yate –23 metros de eslora, 6 de manga, 1,63 de calado, 40 toneladas de desplazamiento, un motor Mercedes eléctrico, dos motores Man convencionales, 5.000 litros de gasoil…– y consiguió contener la eyaculación. A decir verdad, sentía más ganas de dormir que de follar. “He madrugado mucho para verte”, musitó. Sobre la alfombra árabe Canela respiraba como un ventilador.
*
Miró el reloj y adquirió conciencia de su situación. Había echado una siesta de campeonato. Por la tobera del baño oyó la voz de Lola Tangible, hablando por radio. No entendió gran cosa de lo que decía, aunque creyó distinguir algunas palabras sueltas como “esencia, latitud, Senegal” y varias cifras. Se colocó bajo la ducha y recibió un chaparrón de agua tibia sin tocar ningún mando. ¡Por Júpiter si era sensible el invento! “Cinco mil litros de gasoil, mil quinientos de agua potable…” La capacidad del depósito de agua era el dato que faltaba en su letanía sexual. “Ora pro nobis”, musitó al advertir el ligero balanceo del barco. Se secó y se precipitó hacia la claraboya tintada del camarote. Sólo vio agua.
Estaban navegando.
Maldita sea.
Rápidamente buscó el calzoncillo entre las sábanas, se lo puso y se colocó el pantalón y la camisa, que había dejado de cualquier manera sobre la mesita. Se había desprendido de la chaqueta y la corbata al subir al yate, según recordó, y se sintió desarmado sin su teléfono móvil. Por un instante temió lo peor.
Por suerte o porque la cócker estaba mejor educada que Mingus, no había mordisqueado sus zapatos. Comprobó que su credencial de policía seguía en el mocasín izquierdo y se tranquilizó. Luego hizo una composición de lugar y quiso creer que su anfitriona solo deseaba dar un paseo y regresar a puerto antes del anochecer. Salió del camarote y subió los cinco peldaños que lo separaban del salón, donde su chaqueta seguía tal como la había dejado en un sillón, sacó el teléfono del bolsillo y descubrió otra cosa: carecía de cobertura. Y otra más: su pequeña maleta rodante estaba detrás del reposabrazos del sofá en ele. ¿Cómo demonios había rodado desde el hotel hasta allí? Aquello le mosqueó y se sintió más atrapado que un ratón en un armario. “Esta bruja me ha secuestrado”. Se preguntó qué haría el 007 en su situación. Pero más que un agente secreto, él era un estúpido neto. ¿Qué podía hacer? Obrar con cordura y no cometer más estupideces.
Lola acababa de cancelar la comunicación por radio y se quitaba los cascos cuando él se asomó a la cabina de mando. Vio dos pantallas encendidas: una era el radar, la otra, el ordenador con el correo electrónico.
–Hola, mi amor –lo saludó ella sonriente. Estaba en tanga–. ¿Has descansado a gusto?
–Como un tronco. ¿A dónde me llevas?
A babor se divisaba la tenue línea de la costa y a estribor el sol poniente teñía de naranja el
horizonte e invitaba a disfrutar del espectáculo.
Ella abrió una pequeña nevera y le ofreció una copa antes de responder:
–Navegaremos esta noche hasta Oporto.
–¿No crees que debías haberme consultado?
–No he querido despertarte.
–Antes, me refiero.
–Ha sido una obligación sobrevenida –dijo ella, alargándole desde el escalón superior la copa de zumo de piña y ciruela.
–Tenía mi coche y mis cosas en el hotel –recordó Tilo.
–Ya me he ocupado de eso; Mellado ha traído tu maleta y se ocupará de que tu coche llegue al puerto por la mañana. No te preocupes por nada. Anda, ven.
Tilo bebió un trago largo y subió los dos escalones que lo separaban del puente de mando. La abrazó suavemente y depositó un beso en sus labios.
–Eres una bruja muy lista –le susurró.
–¿Te gusto?
–Me gustas mucho, Loli, estás muy rica, muy buena, cariño.
Ella le soltó la hebilla del pantalón, lo dejó caer, lo empujó hacia un sillón reclinable y se sentó a horcajadas sobre él.
–Fóllame –le susurró, desabrochando el tanga.
*
Mientras practican ejercicios copulativos en las más diversas posiciones del Camasutra, el inspector Tilo Dátil se entrega a su tarea de rumiante, rebobina los datos sobre Chelo Barros en busca de algunas conclusiones útiles. La confirmación de que Yiyi y Chelo se reencontraron en el Camino de Santiago y retomaron su antigua relación, aunque con forma de casta amistad, le induce a pensar que esta mujer que ahora le cabalga y prorrumpe en un gimoteo de placer preparó aquel encuentro con alguna finalidad. Tiene pocas dudas de que así debió de ser. Los sistemas de comunicación privada a través de las redes sociales facilitan los mensajes y los encuentros casuales. Y más allá de que el mundo sea un pañuelo lleno de mocos, cree que aquella casualidad obedecía a un plan previo. ¿Por qué si no iba a hacer un descreído del carajo como Yiyi la ruta xacobea en vez de la ruta 66, por ejemplo? Bastaría examinar los mensajes por Facebook de esta mujer para verificar que fue ella quien le alertó sobre la fecha y la ruta peregrina que Chelo y sus amigas colombianas iban a seguir. Las relaciones dejan huella. Y en este caso, la más visible era esa fotografía que ella colgó en Facebook y en la que aparecen todas las amigas en el puente del Paso Honroso. Se trata de una instantánea nítida, perfecta, con profundidad de campo, una foto realizada con gran angular por un profesional. Estoy seguro de que la hizo Yiyi con su cámara.
La cuestión de fondo consiste en saber por qué esta Tangible que jadea y contempla la puesta de sol actuó de Celestina, a pesar de conocer la dolorosa experiencia que Chelo había tenido con Yiyi. ¿Qué intereses podían mover a esta mujer a propiciar aquel reencuentro? ¿Conocía la obsesión de Yiyi y se apiadó de él? ¿Qué poderosa razón podía existir para traicionar de ese modo a su amiga Chelo? No se me alcanza, se dijo.
Ella coloca una pierna sobre el reposabrazos del sillón-cama. El sol se extingue en lontananza como una naranja que se hunde en el agua. Él bebe un sorbo de zumo y le lame los pechos. “Muérdeme”, dice ella. Canela, atraída por el aroma del sexo, le lame las piernas mientras él desciende desde los pechos al vientre, besando el cuerpo de Lola, quien parece disfrutar de la caricia de sus labios y se muestra más relajada. Él apoya la barbilla sobre el abundante y rubio monte de Venus y repite la operación una, dos, tres veces hasta que ella se recompone y le dice: “Métemela, mi amor”.
Tilo sigue rumiando, rebobinando el relato de esta mujer insaciable sobre su amiga Chelo. Tiene la intuición de que la muerte de Yiyi guarda relación con la amenaza del caballerete, el millonario heredero del emporio de los casinos, apuestas y juegos de azar José Francisco Tomè, alias Pollo Pimienta, a la dulce Chelo. Recuerda las palabras textuales del relato de Lola: “Si no eres mía no vas a ser de nadie; te voy a joder la vida”. Hay una lógica implícita que le empuja a sospechar lo peor sobre ese caballerete. Repite una y otra vez la amenaza sin dejarse llevar por los jadeos de la comandante. La biagra hace milagros. El sentido textual de la frase admite una doble interpretación: que la liquide a ella o que liquide a quienes intenten poseerla. Pero la segunda deducción le parece más ajustada al sentido de la amenaza porque si la quiere para sí no va a matarla y quedarse sin ella. Ahí adquiere una significación textual aquel “te voy a joder la vida” que le soltó a modo de estrambote. Una sencilla composición de lugar permite a Tilo relacionar la vuelta del caballerete desde Chile a Cataluña con el reencuentro de Yiyi y Chelo. ¿Puede haber gente tan vengativa y criminal como…?
–Vente dentro de mí –le susurra Lola.
La oscuridad envuelve la cabina del puente de mando.
–Prefiero correrme en Oporto, cariño.
–No, vente ya, mi amor.
Están en el suelo y Canela le lame la planta del pie izquierdo y le hace cosquillas.
–¿Es que no te apetece que lo hagamos después de desayunar?
–Claro que sí mi amor, pero no voy a tener tiempo para ti.
–¿Por qué?
–Tengo gestiones que hacer.
–¿En domingo?
–Si, y no son religiosas precisamente.
*
Habían cruzado la ría de Pontevedra y dejaban atrás la de Vigo y las islas Cies. Según la estimación de la comandante, a media noche estarían en la vertical de la desembocadura del Limia, en Viana do Castelo. La mar, un poco rizada, no presentaba complicaciones. Tilo dio una vuelta por la cubierta. Permaneció a proa, observando la línea de la costa y sintiendo la brisa marina en la cara durante ocho o diez minutos mientras Lola se aseaba. Luego se trasladó al estadero de popa a fumar un cigarrillo. La iluminación del barco era automática; los focos se encendía por simpatía y permanecían a media luz si no detectaban movimiento. La navegación era silenciosa; sólo se oía el sonido del agua contra el casco. Lola se asomó con una sonrisa en los labios. Vestía un chándal rosa muy ajustado y se envolvía el cabello en una toalla blanca. La perra Canela la seguía. Entró en la cocina y preparó un bol con macarrones y trocitos de pollo precocinado. Lo calentó medio minuto en el microondas y lo puso en el suelo. Era el alimento de Canela. Luego agarró una botella de cava, una bolsita de almendras y dos copas y acudió a reunirse con él. Tilo abrió la botella y llenó las copas. Brindaron por el amor, la paz y las cosas bellas de la vida. El segundo brindis fue por el equilibrio de las bolitas del universo. Y dedicaron el tercero a la memoria de Carlos Cano, de cuya voz salía a dúo con Amalia Rodríguez la copla y el fado de María la Portuguesa. Permanecían en silencio, contemplando las estrellas y escuchando al cantautor gaditano. Él evocó el cuento de Marck Twain en el que el viejo general victorioso en cien batallas brindaba por los lactantes y ella dijo: “No, quita, quita”. No quería niños de pecho. Estiró las mangas del chándal, se quitó la toalla a modo de turbante, se incorporó, sacudió el pelo. “Vamos dentro, hace frío”. Acto seguido desapareció por la escalerilla hacia el interior del buque. Él trasladó las copas y la botella de cava a la cocina, acarició a Canela y se sentó en un taburete fijo ante la barra. Dos minutos después ella reapareció enfundada en un poncho de lana gruesa, muy étnico y colorista y le colocó una manta aviónica sobre los hombros. “Tu, a dormir”, ordenó a la cócker, que se metió en su cesta mullida, se acurrucó y la siguió mirando con la cabeza apoyada en el borde del nido. Él rellenó las copas y dijo:
–Puesto que no te apetece brindar por los niños de pecho, brindemos por los negocios.
–Por los negocios –aceptó ella chocando su copa.
–Todavía no me has dicho a qué te dedicas.
–¿Para qué quieres saberlo?
–Sana curiosidad de un jodido usurero especulador.
–Vivo la vida.
–Ya, pero me llevas a Oporto porque tienes que hacer unas gestiones muy importantes, aunque mañana sea domingo.
Lola evitó contestar, puso el Bolero de Ravel, luego abrió el frigorífico y le ofreció varios sándwich. Ella eligió uno de queso y salami y otro de vegetales.
–Los mercaderes no respetamos las fiestas de guardar –dijo por fin.
–¿En qué negocios emplea su tiempo una mujer tan rica como tu?
–Import-export y suministros en general.
–¿Armas o así?
–No se ha dado el caso.
–¿Y si se diera?
–Tendría que estudiarlo, aunque rechazo de antemano el negocio de la guerra y toda esa mierda de los buitres de las grandes potencias. Oye, ¿no estarás proponiendo…?
Tilo mordisqueó el sándwich y se tomó su tiempo antes de responder como lo haría un ambicioso intermediario, uno de esos cerdos con tirantes que llaman “hombres de negocios”.
–El armamento deja un porcentaje muy interesante: al menos el diez por ciento del importe del contrato. Y no hace falta que te diga que los países árabes están cansados de los precios y las condiciones de los estadounidenses y prefieren otros proveedores. Si te interesa explorar ese terreno puedes contar conmigo para conocer a determinados industriales de máquina herramienta deseosos de entrar en esos mercados.
–Uff, la muerte a corto plazo nunca es un buen negocio.
—Si vis pacem para bellum —replicó el maldito hombre de negocios–, pero esto no quiere decir que las armas maten a corto, medio o largo plazo; la mayor parte no se disparan nunca.
–Falso de toda falsedad –contestó Lola–: si no las disparan matan de hambre crónica, enfermedades, carencias sanitarias y falta de servicios esenciales como el agua potable. Con la muerte no trafico.
–¿Con qué traficas, si puede saberse?
–Con sustancias agradables y alimenticias.
–¿Por ejemplo?
–Huevos de gallinas de corral, naranjas, coles, lácteos elaborados…
Mojó los puntos suspensivos en un sorbo de cava, sonrió y abordó el segundo sándwich.
–Ven, te enseñaré algo.
Tilo la siguió hasta la cabina de mando, donde ella pidió al ordenador las coordenadas de su situación. La pantalla parpadeó y mostró un punto rojo sobre un mapa a escala kilométrica.
–Muy bien, Tiburcio –dijo ella–. Ahora dame las coordenadas de CMA Wallenius.
Tiburcio abrió una ventana por la que pasaron miles de signos a una velocidad vertiginosa y en diez segundos localizó por satélite al mencionado Wallenius: un punto rojo sobre el Atlántico, cerca de la costa de Gambia.
–Correcto, Tiburcio, desconecta.
El ordenador obedeció a instante.
–Ese barco trae quinientas toneladas de mandarinas tardías para los mercados español, alemán y holandés. Viene de Sudáfrica. La fruta se limpiará y facturará desde una empresa hortofrutícola de Valencia. Naranjas de la huerta mediterránea. Ahora ya sabes con qué trafico.
–Me impresionas.
–Además del Wallenius tengo dos cargamentos en alta mar en este momento. Uno de bananas y fruta tropical en el Atlántico, con destino al Mar Rojo. La mercancía va a los asentadores del mercado central de Riad. Y otro de naranjas sudafricanas para los Emiratos Árabes Unidos. La fruta es perecedera y me la juego.
–¿Y los huevos…?
–Pues también, pero sólo servimos al marcado interior desde las granjas gallegas.
–Un proceso complicado de recogida, análisis sanitario, distribución…
–Tenemos nuestras fincas, granjas e instalaciones y eso simplifica mucho las operaciones. Yo tengo aquí la oficina virtual, superviso y decido, aunque todo el operativo se realiza desde el despacho de Avemaría en Compostela y en fincas de Pontevedra y Ourense. La gente consume, nosotros le proporcionamos los productos y la gente paga. Eso es todo.
–¿Y las operaciones internacionales también se realizan desde… Cómo se llama la empresa?
–AGG, Avemaría Agrícola y Ganadera. Tenemos nuestra red de asentadores en Europa y en el mundo árabe, a los que proporcionamos el producto.
–O sea, que controláis los precios.
–Eso lo hacen en la Bolsa de Chicago.
El inspector Tilo Dátil se sentía minúsculo, sobrepasado por los conocimientos de Lola Tangible sobre los mercados de futuros y los grandes especuladores de la carne, el trigo, el arroz, la sémola, la soja, las pesquerías, los aceites vegetales… La gente necesita comer para vivir. Y esa actividad de conseguir proteínas, féculas y vitaminas para llenar el estómago de las grandes ciudades es constante, carece de principio y fin. También le quedaba claro que unos parásitos sin principios traficaban con las necesidades alimentarias y se prevalían de las hambrunas para elevar los precios y embolsar cuantos más miles de millones de dólares, mejor. Eran personajes anónimos, embozados detrás de sociedades con nombres sin significado y provistos de la única ética válida en este tiempo, la ética del dividendo.
¡Por Júpiter! Con uno de esos seres iba navegando él.
Disimuló su disgusto.
–Tiene que ser agotador llevar tal volumen de datos en el disco duro –dijo con una mirada compasiva, acariciando la frente de Lola.
–Lo sería si no tuviera un portento de delegado que se ocupa de todo. Yo en realidad me dedico a vivir la vida. Los demás trabajan.
–No me lo creo, algo harás.
–Hago lo que más me gusta, que es viajar. Me he pasado la vida viajando desde que tenía dieciocho años. He sido azafata y he viajado casi siempre trabajando. Pero aquello se acabó; ahora viajo a mi gusto y por placer.
–Salvo algún encargo…
–Incluso cuando Juan me pide algo inaplazable como esa gestión en Oporto, la hago por placer; de lo contrario no la haría.
–¿Juan…?
–Juan Ponce de León, el delegado de AGG.
*
Sobre las ocho de la mañana, Lola Tangible besuquea la frente de Tilo Dátil, se desnuda y se mete en la cama con él. Quiere sexo. El inspector, todavía adormilado, le acaricia el bello púbico. Ella le ase el pene, lo nota morcillón, lo agita suavemente con firmeza hasta que se va entonando. A continuación se tiende sobre él, le besa, le susurra: “Métemela hasta el fondo”.
Tilo advierte la quietud del barco y supone que han llegado a puerto. Más que un polvo necesita un café. Tiene la boca seca, estira el brazo y empuña el vaso de culo imantado, levanta la cabeza de la almohada y bebe un sorbo de soda con vodka que dejó anoche, bueno, hace tres horas, pues permaneció en la cabina de mando, controlando la navegación con piloto automático y realizando cometidos propios de su oficio hasta las cinco de la madrugada en que ella le relevó y lo mandó a la cama. Según el mapa de situación, en aquel momento se hallaban a unas cuarenta millas del Farolim de Felgueiras. Desde allí, ella ha dirigido el barco Duero arriba hasta el puerto fluvial de Oporto.
Tilo la voltea, la penetra suavemente, le coloca el brazo derecho bajo los hombros, eleva hacia si la cabeza de ella, la besa, le susurra: “Estás muy rica Loli, muy dulce, muy buena… te vas a correr como una yegua, ¿verdad, mi amor?, como una potrilla salvaje, ¿verdad que sí?”
Ella prorrumpe en gemidos
¡Ay, ay, ay…!
Él nota el pene duro. Repite para sí: “Naranjas, huevos, coles, fruta tropical”. Y vuelta a empezar. Consigue rebasar el punto placentero a partir del cuál puede copular hasta el cansancio sin eyacular. Mantiene el ritmo estable –naranjas, huevos, plátanos– y lo acelera cuando aprecia la escalada de la hembra hacia el orgasmo. Así una, dos, tres veces. Al final frena y permanece dentro hasta que ella afloja la tensión muscular. Medio minuto después la ve abrir los ojos y sonreír. “Vente, amor mío”, le susurra. Pero él oye pasos en cubierta. “Hay alguien a bordo”, dice. “Son Mellado y Amali; nos estaban esperando cuando llegamos”, le informa ella.
Se retira suavemente, le acaricia el clítoris con la verga, la besa en la boca. Le sabe a carne, carne de falda. Ella ella insiste en exprimirlo hasta la última gota. “No te voy a dejar marchar así”, le dice.
*
Desde lo más alto del puente de Don Luiz I, obra emblemática de la ciudad de Oporto, el inspector Tilo Dátil contempla el lujoso yate Avemaría a través del ojo de la cámara de su teléfono móvil. Dos tipos acaban de apearse de un Mercedes todo terreno negro y se dirigen en línea recta hacia el barco por la rampa del muelle. Mellado les espera, les saluda con una leve inclinación de cabeza y les invita a subir a bordo por la escalerilla. A Tilo no le cuadran las cuentas: en el salón del barco contó loza y cubiertos para seis personas.
Desactiva la filmación, camina unos pasos, se acerca a dos jubilados madrugadores, les saluda con una leve inclinación de cabeza y decide seguir mirando las barcas con cubas de vino que bajan por el río hacia las bodegas. Son las nueve y cuarto de la mañana. Los convoyes del metro que transitan por esta parte alta del puente con aceras a los lados para los peatones, van y vienen de continuo entre Oporto y Vilanova de Gaia, atemperando a su paso las corrientes de aire. Tilo divisa a un hombre joven de pelo ensortijado como una escarola y a una mujer morena con chaqueta vaquera y pantalón negro de cuero que acaban de apearse de un taxi y se encaminan hacia el yate. El tipo cojea ostensiblemente y se apoya en un bastón. La mujer lleva una mochila colgada del hombro. Mellado alza la mano desde la plataforma de popa y les saluda. Tilo les filma hasta que desaparecen bajo el toldo. No sabe quiénes son, aunque ninguno tiene aspecto de asentador de mercado central.
Tampoco sabe qué pinta él allí arriba. Se fijó en el monumental puente de hierro cuando se puso al volante de su Volkswagen Golf, estacionado en la rampa del muelle, y experimentó el impulso de asomarse. Condujo hasta allí arriba, aparcó en una calleja de lo alto y se acercó a contemplar el panorama. La curiosidad le mantuvo quieto, parado, contemplando el paisaje y el barco como si algo excepcional pudiese ocurrir. No sabría decir qué, pero intuye que algo raro e interesante puede ocurrir.
La verdad es que nada de aquella Lola Tangible, ni siquiera su apariencia de normalidad, le parece normal. Furor uterino a parte, una mujer de negocios que no quiere hablar de negocios no es normal; una bróker que no pregunta al inversor cuánta pasta quiere arriesgar es rara avis; una mercader con principios éticos resulta extraña. Y esa mujer que le ha llevado hasta la histórica ciudad vinatera del norte de Portugal en una placentera navegación nocturna desayuna ahora en su yate con tres hombres y una mujer. ¿Era la gestión sobrevenida e inaplazable que, según le dijo, debía de realizar?
A punto de separarse de la barandilla, calarse el sombrero y seguir camino –le quedaban más de seiscientos kilómetros hasta Madrid–, ve parar un coche negro de alta cilindrada en una calle abocada al muelle. El copiloto se apea rápidamente y actúa como si fuera un criado o un guardaespaldas: abre la puerta lateral al señorito, un hombre de pelo oscuro, edad mediana, con
cazadora de entretiempo y pantalón de loneta oscuro. Tilo lo filma. Otro hombre más voluminoso que se ha apeado por la puerta del copiloto saca del portamaletas una prenda de cabeza y se la entrega al jefe, que se cubre la perola. Es una gorra de béisbol blanca. A continuación extrae un maletín rodante de tela negra y ambos echan a andar muelle allá en dirección al Loli. Tampoco parece un asentador de mercado, se dice Tilo. Pero sospecha que debe ser una autoridad.
En ese instante oye el ruido de una motocicleta que circula entre las vías del puente ferroviario. Desconoce cómo diablos el motorista ha podido equivocarse de puente. Hay gente rara hasta en Portugal. El motorista le rebasa, pasa a la zona peatonal, frena unos metros de él, se apea, apoya la máquina en el pie metálico sin parar el motor, coloca sobre el hombro la culata del rifle con mirilla telescópica que llevaba colgado a la espalda, se acerca a la barandilla para fijar el objetivo, pero no llega a disparar porque en ese instante él da un salto y se lanza en plancha como si fuera un portero que quiere despejar el balón. Lo que despeja hacia arriba son las pantorrillas del tipo, que se ladea, pierde el equilibrio y cae al río sin tiempo de soltar el arma y asirse a la barandilla.
Tilo se incorpora rápidamente, pero es demasiado tarde; lo ve estrellarse contra el agua.
Los jubilados le miran.
“¡Carallo!”
“¡Hombre al agua!”, exclama Tilo.
“¡Mas ouve!” (¡Pero oíga!), exclama uno.
“Aquele morre” (Ese muere), dice el otro.
Tilo rescata el sombrero, se sacude el polvo del traje a sombrerazos, se asoma a ver si el pistolero emerge. No emerge. Saca el teléfono, hace una foto de la matrícula de la motocicleta, que sigue con el motor en marcha, se cala el sombrero y se larga.
DIEZ
El inspector Tilo Dátil circuló por las carreteras de la comarca de Gaia y paró a desayunar en una tasca de Porto Poças antes de meterse en la autopista A-1 con la intención de enlazar con la A-25 y abandonar Portugal por el paso fronterizo de Fuentes de Oñoro. Sentía hambre y una extraña mezcla de temor y desasosiego; nunca hasta entonces había tirado a un tipo por la barandilla de un puente de más de sesenta metros de alto sobre el nivel del rio. Pidió café, agua, una rebanada de hogaza de pan tostado, medio tomate, un diente de ajo y varias lonchas de jamón. Raspó el ajo sobre la tosta, exprimió el tomate, añadió sal, la roció con aceite de oliva, colocó las lonchas encima y le hincó el diente.
Poco después comienza a sentirse mejor. Se pregunta a quién mierda ha tirado desde el puente y a quién diablos ha salvado el culo. Imposible saberlo. Se reconcilia consigo mismo: todavía me quedan reflejos para placar a un tío. Lástima del estropicio de la flamante americana Emilio Tussi.
Termina la tosta y telefonea a Verdú.
Tiene suerte: Pájaro Loco está de guardia.
–De lo de Yiyi no hay nada concluyente –le informa Verdú–; la viuda ha recibido dos llamadas del amante porteño, instándola a que se vaya con él.
–¿Instándola..?
–Soy un burócrata.
–Ya lo veo. ¿Y ella qué dice?
–Ni si ni no, sino todo lo contrario. Dubitativa se halla.
–Mira, te voy a mandar la agenda y la relación de llamadas enviadas y recibidas por una sospechosa, amiga de una antigua novia de Yiyi. Ella se llama Dolores Tangible y es una tía de mucha ciruela que se dedica a la importación y exportación de productos hortofrutícolas, huevos, lácteos y demás. Eso dice, pero no me creo nada. Necesito que examines el material y me digas algo sobre los contactos y llamadas de esta mujer en los últimos días. ¿Podrás hacerlo?
–Lo intentaré, aunque no te aseguro nada; mis amigos telefónicos no suelen trabajar el domingo. ¿Le has pirateado tú solito la agenda?
–¿Olvidas que he tenido el mejor maestro?
Verdú se ríe satisfecho.
–¿Dónde te hallas?
–Si quieres que te diga la verdad, no lo sé, pero hace media hora estaba en el punto donde se unen Porto y Gaia para formar la etimología de nuestro vecino del oeste.
–¿Portugal?
–Hilas bien, amigo. Bueno, te mando eso y me pongo en camino hacia Madrid. Avísame en cuanto detectes algo de interés.
Nada más terminar la transmisión llama a Oliveras y le pide que indague la actividad empresarial de Lola Tangible. Aunque de antemano sabe que la sociedad Avemaría figura a nombre de Chelo Barros y de Ponce de León, como administrador, quiere confirmar si consta entre sus objetivos la importación y exportación de productos agroalimentarios. Oliveras pasea en ese momento por el parque de la Fuente del Berro y le pregunta si el asunto no puede esperar a mañana, lunes. Tilo detecta el fastidio del documentalista y añade otro encargo: “Y enterate también del día y la hora de llegada al puerto de Valencia de un barco carguero que se llama Wallenius, hazme el favor”.
–¡Joder, Tilo, que es domingo! –protesta Oliveras.
–Soy consciente.
–Pues menos mal.
–Oye, te voy a mandar unos videos que he hecho con el teléfono móvil desde muy lejos, a ver si tú, con la pericia que te caracteriza, amplías la imagen, la cruzas con los archivos y ves si alguno está fichado. Son cinco hombres y una mujer que suben a un yate. Hay otro que les está esperando y se llama Mellado. Además te mando la foto de una moto con el número de matrícula bien visible. Se trataría de saber a quién pertenece.
–¿Algo más?
–Es todo de momento, Oli.
–Vale, empezaré por el final.
–Avísame en cuanto tengas algo. Eres estupendo.
–Y tu un cabronazo.
*
Antes de abandonar el establecimiento telefonea a la vecina Lourdes, quien le informa de que Mingus está contento. Él le agradece las atenciones y se pinta un círculo con flecha en la muñeca para acordarse de llevar algún obsequio a esta mujer tan gruesa como bondadosa. Luego sopesa la situación y, aunque es domingo, la petición de informe sobre la marcha del caso Yiyi por parte de Veguellina le obliga a incordiar a Fabiola y a Romanillos. Los dos han interrogado al lechuguino en las condiciones de máxima reserva impuestas por su señoría doña Charo para evitar líos con la prensa y coinciden en que el dircom real y su amante Liana carecían de razón sentimental de peso para quitar a Yiyi de en medio. La Larga reconoce el fracaso de su hipótesis de trabajo. Los amantes solían almorzar juntos y después encamaban a practicar sexo varias veces al mes. El lechugino lo confesó antes incluso de que le preguntasen sobre sus relaciones con Liana. Habían follado la primera vez en Buenos Aires, hacía ya muchos años, con un resultado tan satisfactorio para ambos que prosiguieron el curso de sus encuentros en Madrid después de que Yiyi se prendara de ella y decidieran formar pareja. De hecho, Yiyi asumía el triángulo sexual. Los tres se querían y cada cual conservaba su libre albedrío sexual, lo que anulaba el supuesto de asesinato por encargo. Romanillos verificó la veracidad del testimonio de Jordi Emula i Lucientes en relación con los restaurantes donde solían quedar a almorzar y con el hotel Marnos al que acudían a copular y sestear. Según Fabiola, el lechuguino tuvo incluso la deferencia de pedirle perdón por haberle mentido sobre sus relaciones con Liana, algo a lo que, desde luego, tenía derecho.
–¿Cómo dices que se llama ese hotel? –Preguntó Tilo
–Hotel Marnos –dijo Fabiola.
–¡Qué casualidad!
–¿Lo conoces?
–Casualidad cacofónica quiero decir.
–No te capto.
–Déjame que te pregunte: ¿Vamos a marnos..?
–Jaja, que te crees tu eso.
Romanillos y Fabiola consideran que Yiyi sabía algo de algún asunto delicado que podía afectar al coronado o algún elemento relevante de su inmune familia y que en vez de permanecer en silencio incurrió en la imprudencia de piar a destiempo.
–En ese caso estaríamos ante el muerto que sabía demasiado –dice el inspector. Y a continuación les echa la fábula del pajarito se cae del nido, la vaca lo ve, se percata de que un zorro viene a comerlo y le caga una boñiga encima para taparlo y protegerlo. Pero el pajarito se siente fatal bajo la mierda y forcejea hasta que saca la cabeza. Entonces el zorro lo ve, se acerca, lo agarra y sale corriendo hacia el rio, lo lava y se lo zampa.
–Más o menos –dice Fabiola.
–¿Quién podía saber que Yiyi estaba a disgusto en la mierda?
–La vaca Liana en primer lugar –contesta Romanillos.
–La clave está en saber si el pajarito pió y el zorro se enteró, lo que nos obliga a examinar con lupa las relaciones de Yiyi en los últimos tiempos –razona Fabiola.
–Y a volver a examinar los archivos del finado, sin descartar que tuviera imágenes y fotos de documentos a buen recaudo en algún lugar secreto que solo él y tal vez Liana conocían –añade Romanillos.
Repasan la protección (y vigilancia) de la estrella televisiva y su retoño, y antes de terminar la conversación a tres bandas, Tilo les cuenta el resultado de sus indagaciones remotas, de las que se desprende la posibilidad no tan remota de un crimen por despecho, perpetrado por encargo del caballerete que amenazó a la antigua pareja de Yiyi, la exitosa publicista Chelo Barros.
La Larga abraza la hipótesis, pero Romanillos exclama: “¡Muera la hipótesis!”. Intuye que le toca viajar a Barcelona a ver la cara del señorito de los casinos y no le apetece la idea. “Por las buenas no vamos a sacar nada y por las malas no tenemos jurisdicción”. Tiene razón. Han de pedir permiso y apoyo a los Mossos d’Esquadra para realizar esa investigación.
–Bueno, mañana lo hablamos más despacio y decidimos –propone Tilo.
–Si hay que ir a Barcelona –dice la Larga– me apunto, aunque vaya sola.
–Ya veo que se te ha perdido algo –le reprocha el subinspector.
–Tengo una tita encantadora a la que no veo hace tiempo.
–¿Y qué más?
–Si tú tuvieses una tía que mueve las orejas y es capaz de levantar los pelos del flequillo sin mover las manos y de llorar y sudar cuando se lo propone…, te encantaría verla, ¿a que sí? Y si además te dijera que actúa en el Casino, seguro que querrías hablar con ella.
–¡Por Júpiter, eso es estupendo!
–Sí, es una estrella de la galaxia de la magia, pero la veo menos que a la parte oscura del universo.
–Bueno, bueno, menos poesía y más pragmatismo –observa Romanillos.
–¿Quieres decir que no ves fundamento a la investigación sobre el caballerete Pollo Pimienta? –Le pregunta Tilo.
–Pues no, no lo veo.
–Osease, que como sólo vemos una ínfima parte del universo, los astrónomos no han de
seguir investigando.
–Tampoco es eso, no extrapoles.
*
Cerca de la tasca donde ha desayunado ve una tienda de vinos de la tierra (y muy buen vino que es). Entra, saluda, mira y perpetra un dispendio: dos botellas panzudas de Oporto tipo Tawnies de la bodega Rozès, un caldo de más de diez años, envejecido en pipa de roble que, según la tamborilera explicación del tendero, es un morapio superior, de sabor exquisito…, inconfundible, apreciado en el mundo entero. También de los más caros del mercado. Esto no lo dice, lo cobra.
Nada más subir al Golf escucha el suceso por radio: una persona se ha arrojado al Duero desde la cimera del puente don Luis; el hecho se ha registrado a primera hora de la mañana; los guardiñas y los bomberos han acudido al rescate, sin que se sepa si han conseguido encontrar y sacar al desdichado. El locutor añade que es la quinta persona que se arroja desde la plataforma ferroviaria, la más alta del pontificio metálico, en lo que llevamos de año, sin que las autoridades se den por enteradas y apliquen los medios para evitar esos suicidios. A continuación refiere otra información sobre un político estercolario que echa pestes de otro político bribón. No le interesa. Mueve el dial en busca de música clásica.
Conduce cómodamente a toda pastilla por la A-1 con la intención de enlazar con la A-25 a la altura de Sao Marcos. La autopista discurre entre grandes masas forestales. Registra poco tráfico. El inspector se entrega a su función de rumiante. Se nota espeso como si hubiera pastado demasiadas incógnitas, comenzando por las actividades nada claras o abiertamente sospechosas de la señorita Tangible. Se pregunta por qué eligió el discreto embarcadero fluvial de Oporto para reunirse con sus colegas en vez de hacerlo, sin tanto riesgo para la embarcación, en el cercano puerto deportivo de Leixóes. Se cuestiona quiénes eran sus invitados. Se interroga por qué rayos aparece un sicario motorizado en lo alto del puente a liquidar al tipo más protegido de cuantos han subido al barco. Incógnita tras incógnita y vuelta a empezar. Se siente como el perro que corre en círculo intentando atrapar su rabo sin conseguirlo.
Hora y media más tarde se desvía hacia el área de servicios de Antua, reposta, avanza hasta la cafetería cercana, entra en el lavabo, se lava las manos y la cara, se moja el pelo, se rocía los brazos con alcohol de romero de su alfil, solicita un café largo, paga, empuña el vaso, sale a la terraza a fumar un cigarro, sigue rumiando: “Erase una vez yo, un tipo que busca algo y encuentra todo menos lo que busca; erase una vez yo, un mecánico que encuentra todas las averías menos la que impide al coche funcionar; erase una vez yo…” A punto de añadir “un puto desastre”, vibra el inoportuno.
–¿Dime, compañero?
–El buque llegará el jueves, pero me dicen los de Vigilancia Aduanera que ya le han echado la vista encima y que no nos entrometamos.
–¿Cómo es eso?
–Saben que trae droga, cocaína colombiana trasladada desde otro barco en alta mar. Y quieren saber por qué metemos las narices en eso. Les he dicho que el jefe se lo explicará, así que conviene que les llames cuanto antes.
–Perfecto, Oli, me pongo en contacto en cuanto cuelgue.
–Te advierto que no están de buen humor.
–Ya supongo, sigue mirando esos videos a ver si sacas algo.
Tilo explica al jefe de los agentes de vigilancia aduanera la causa y razón de su interés por el CMA Wallenius. Investigando un crimen ha surgido ese dato circunstancial, sin la información añadida del Jonás de la barriga; el único propósito por su parte era confirmar que un testigo al que había interrogado decía la verdad. Y además, mira por donde… Ya dijo Carulla en la Biblia en Verso que Jesucristo nació en un pesebre y donde menos se espera salta la liebre… Por supuesto que puede dar todas las garantías de reserva por su parte y que responde de la discreción del único agente de la brigada que tiene esa información; por supuesto que no han hablado con los estupas de la pasma; por supuesto que no desean precipitar la operación ni añadir riesgo al riesgo que ya corren sus agentes.
El jefe de vigilancia aduanera le agradece la discreción en tono amenazador y le reitera que no metan la nariz en el Wallenius. Su voz es oscura, de viejo lobo de mar, y sus términos contundentes, cortantes, militares. A Tilo le sorprende la falta de curiosidad de un tipo que ni siquiera le ha preguntado quién es ese testigo y cómo sabe la existencia y el destino del jodido barco. No le parece muy profesional que digamos, pero allá películas, se dice antes de desearle éxito en la operación y de pedirle que le avise para recabar datos a los detenidos.
Aunque ahora sabe algo que antes no sabía (que la señorita Tangible se dedica al polvo blanco), sigue anclado en la contrariedad de descubrir averías ajenas al objetivo de su investigación. Desde que asesinaron a Yiyi ha descubierto una red clandestina de asquerosos traficantes de porno, un crimen en grado de tentativa y un clan de narcotraficantes al por mayor. ¿Se puede pedir más? Pero ni una pista sólida sobre la muerte de Yiyi. ¿Es o no es un desastre?
Se sube al Golf y sigue camino. La conversación con el tipo de Vigilancia Aduanera le ha dejado una sensación rara. La falta de interés del sujeto por los importadores o destinatarios de la mercancía le hace suponer que el jefe aduanero lo tiene todo bien controlado, lo cual es muy extraño. La sequedad del colega le induce a situarlo en la órbita de los marcianos o tal vez en la esfera de esos superhombres que ni se molestan en apuntar y disparar una expresión coloquial ante la liebre del refrán. Debe de ser porque lo de esos individuos es la caza mayor, quizá la guerra.
Borra al capullo de su mente y se entretiene en el ejercicio de tergiversar refranes que le enseñó de pequeño su viejo maestro Juan Pérez Zúñiga. Por no acertar a hacer las cosas como es debido le va mal a Tilo y le dan sus desaciertos en pensar: “Acierta mal y pensarás”. Otro. El apicultor alcarreño vende su miel en los bares y acaba diciendo: “No hay bar que por miel no venga”. Otro. En Valdeleches y otras localidades se reúnen mozos y mozas la noche del Jueves Santo, pues como dice el refrán adulterado, “nadie se quiere hasta que Dios muere”.
Unos minutos después vuelve a la cuestión, afloja el acelerador, llama a Verdú y le pone al corriente de la actividad de la titular de la agenda pirateada como presunta narcotraficante conectada a algún potente clan colombiano. Verdú interioriza, digiere, toma nota. Al cabo de veinte segundos prorrumpe:
–Tengo dos noticias para ti.
–Ahorrame la mala.
–La buena es que esa agenda contiene tres números de interés: uno es del lechuguino, otro era de Yiyi y el tercero corresponde a una terminal fija de una determinada dependencia palatina, supuestamente utilizada por el fallecido o por su jefe.
–O tal vez por una tercera persona –aventura Tilo.
–Habrá que profundizar –admite Pájaro Loco.
–¿Aparece alguna conexión colombiana?
–He visto dos teléfonos fijos de Bogotá y varias llamadas a móviles con el prefijo colombiano; mis contactos están intentado averiguar a quiénes pertenecen y me dirán algo. Por cierto, ha venido Elena con unas filmaciones que le has enviado y no para de darme la lata con el magnetoscopio.
–Ya sabes que no me gusta que le llames Elena…
–Vale, pues Elena no.
–Eso tampoco.
–¿Tengo yo la culpa de que sea ele-na-no de la brigada? Tampoco a mi me gusta que me llaméis Pájaro Loco y me aguanto. Y supongo que a Fabiola tampoco le agrada que le llamemos La Larga, y mira…
–Vale, vale, llámale Elena, enano, exiguo… –ya dedicaremos una junta a los alias–, pero ayúdale a ver si conseguimos identificar a alguno de esos pollos. Otra cosa: convendría que realizaras una geolocalización de las llamadas más frecuentes o de la mayor cantidad posible de los números de esa agenda a ver qué nos sale.
–Ya la he hecho; espera, que busco los mapas.
Tilo se admira de la diligencia de Pájaro Loco. Por una vez no ha perdido el tiempo haciendo crucigramas ni jugando al ajedrez contra el ordenador. Afloja gas para tomar el desvío hacia la A-25. El jefe del gabinete técnico tarda lo suyo en encontrar los mapas que cree haber supercopiado en el archivo de documentos. Finalmente los encuentra en la última carpeta de descargas y comienza a reportar:
–Un número en Málaga, otro en Marbella, otro en Marbella, uno en Valencia, otro en Barcelona, otro más en Barcelona, uno en Madrid… De Madrid y de la zona norte salían diez o doce. Uno de Donosti, otro de La Toja (Pontevedra), otro de Bilbao, otro de Girona…
–¿Provincia o ciudad?
–Amplío… Perelada. Sigo.
–De A Coruña hay varios. Dos de Tarragona.
–Vale, vale, eres estupendo.
–Eso decía mi madre.
–Ahora la mala noticia.
–Hay un montón de números con titulares protegidos.
–Esos son los que interesan. Si lográsemos precisar la ubicación de esas llamadas y cruzásemos los datos de los inmuebles desde los que se produjo la conexión con el catastro y el registro de la propiedad podríamos…
¡Mierda!
La comunicación se ha interrumpido.
El inspector circula durante veinte minutos sin que la antena dé señales de vida. Cuando
vuelve a parpadear, conecta con Pájaro Loco.
–Te decía…
–Te he oído, pero es imposible entrar en esos bancos de datos.
–Dile a Oliveras que digo yo que ayude. Sería interesante saber qué se mueve en esas ubicaciones del norte de Madrid y en Málaga y en Barcelona.
–¡Joder, Tilo! ¿Me estás diciendo que Elena…, bueno, el Exiguo, es un hacker?
–Te estoy diciendo que le digas que digo yo que te ayude. ¿Me entiendes o no?
–Claro que te entiendo.
–Pues manos a la obra.
*
Unos kilómetros más allá se desvía de la autopista hacia Cabanoes de Baixo. Tiene la boca seca, necesita un trago; entra en una cantina, pide un frasco de cerveza fría y sale a la puerta a solazarse y echar un cigarro. El cielo está limpio, el día es luminoso, suena una campana lejana, una mujer y un niño en traje de almirante de la mar oceánica entran en la tasca y se sientan delante de un parroquiano con barba valleinclanesca. Tilo los ve por el rabillo del ojo. El barbudo se incorpora, contempla al niño del derecho y del revés, se sienta, lo sigue mirando durante unos minutos, al cabo de los cuales dice en su idioma: “Muy bien, Kiko, ya puedes ir a correr por ahí”. Y añade: “Raquel, pásate mañana a esta hora a por el retrato”.
La temperatura es agradable, el sol acaricia la piel, la brisa trae aromas campestres de aulagas, gorbizos, pinos, eucaliptos… Tilo se sienta en el poyo de piedra junto a la puerta y degusta la Sagres como si el tiempo hubiera sido ideado para disfrutar. A mayor goce, la cantinera le trae unos trozos de queso sazonado con aceite y orégano. La abundancia del platillo le anima a pedirle otra cerveza. Vale que estemos de paso, se dice, pero si dios configuró el orbe, creó al hombre a su imagen y semejanza, y puso el séptimo para descansar es que quería darnos un respiro después del sexto giro del planeta sobre sí mismo. Luego el hombre y la mujer hicieron cosas tan exquisitas como el bacalhau à bras a base de migas de bacalao dorado con patatas cortadas a la paja, huevo, aceitunas negras y perejil. Los aromas de la cocina acentúan su placentera quietud.
Pero el placer dura poco.
–Jefe, creo que tenemos algo muy interesante –prorrumpe Pájaro Loco al aparato–. Te paso al Exiguo y que te cuente. Luego te digo.
–O mucho me equivoco –dice Oliveras– o un tío del último video que me enviaste, el que lleva guardaespaldas concretamente, es el marqués de Montrave.
–Por Júpiter.
–Clavado. He superpuesto las imágenes del personaje con varias fotografías y coinciden al milímetro en todos los rasgos faciales, así que, salvo que tenga un hermano gemelo, has filmado a ese preboste palaciego.
–¿Estás seguro?
–El material no es muy bueno, pero, después de ampliarlo y aplicarle la máxima resolución se ve con bastante nitidez. Y es Montrave. He hecho subir a tres maderos de la comisaría de seguridad ciudadana y uno tras uno lo han identificado sin dubitación.
–Te creo, Oliveras, menudo lío.
–Blanco y en botella, leche.
–También puede ser agua con cal.
–Tu sabrás, pero está claro: Yiyi se enteró del asunto, alguien supo que sabía lo que no debía de saber, que representaba un peligro para su fama, nombradía e intereses y… ¡Caput!
–Demasiado sencillo, Oli.
–La sencillez es la cortesía del filósofo. Esos tipos no piensan, actúan; hacen lo que les da la gana, se creen más inmunes e impunes que dios.
–Ya, desde que dios se hizo hombre, demasiados hombres quieren ser como dios. Y algunos lo consiguen. Ese es el problema… Anda, pásame a Verdú.
–¿Qué me querías decir? –Le pregunta.
–Por si sirve de algo –dice Verdú–, las terminales de varias llamadas, con horas y fechas, corresponden a instalaciones del área protegida del Monte del Pardo. Si tuviéramos permiso judicial podríamos saber si además del lechuguino y del propio Yiyi había otros interlocutores.
–Dudo que una magistrada rasa de instrucción consiga levantar una materia clasificada como secreto de Estado, amparándose en una simple sospecha. Pero en fin, lo intentaremos; como dijo don Quijote en la cueva de Montesinos, suerte y barajar.
–A propósito de naipes, la ubicación de varios números de Barcelona coincide con el Casino.
–Por Júpiter.
–No sólo eso: una terminal en San Sebastián estaba en el Kursal, y otra de Pontevedra se situaba en la isla de A Toxa… ¿Te dice algo?
–En la isla hay un casino… Me huelo que clan de canallas blanquea el dinero de la droga en determinados casinos.
–O distribuye y blanquea en el mismo sitio; la coca es para clientes de mucha ciruela.
–No se me había ocurrido.
–Deberías hablar con los estupas.
–Y los de estupefacientes deberían andar con más ojo, aunque los casinos sean competencia de la brigada del vicio y el juego.
–Competencia no, el puto coto privado del exgordo Gomariz, menuda mierda…
Tilo guarda silencio. Ha echado a andar calle allá, siguiendo el aroma dulzón del jazmín en flor que cubre la valla de un corral.
–Ya me dirás qué hacemos con esto –dice Verdú.
–De momento, aguantar. Ah, y a Veguellina ni mu. Me he comprometido con el de Vigilancia Aduanera a no soltar prenda hasta que capturen el barco e intervengan el alijo, así que ni una palabra al jefazo, ¿entendido?
–Correcto.
–Pásame a Oliveras otra vez, tengo más tarea para él.
Tilo comenta al eficiente documentalista la posibilidad de que el tipo de cabello escalorado y con bastón que aparece en el segundo video que le envió sea un caballerete llamado Francisco José Tomè, alias Pollo Pimienta, directivo y copropietario de la empresa que explota el Casino de Barcelona. Oliveras pide un minuto. Se apresta a buscar la grabación. “Lo tengo”, dice. “El tipo va acompañado de una mujer con pantalón negro… Espera un minuto, voy a ampliar las imágenes”. Tilo permanece a la escucha, vuelve sobre sus pasos hacia el poyo de la cantina, da un tiento al sudoroso frasco de cerveza. Oliveras está buscando fotos del sujeto en Internet. Encuentra varias. Pollo Pimienta se deja ver con gente guay en las revistas del corazón. Sale también en algunas publicaciones del sector de los juegos de azar. Es un empresario potente que, al parecer, gana muchos millones de épsilon cada año y está diversificando inversiones en otros sectores fuera del país, con especial preferencia en Portugal y Polonia. Aunque en el video lleva gafas, el documentalista pronuncia al fin su veredicto: “Has acertado, es el tal Tomè”.
–¡Por Júpiter!
–Por Júpiter ¿qué?
–Que lo sospechaba. Osease –colige en voz alta– que la tal Lola Tangible es socia del pájaro que intentó forzar a su amiga Chelo Barro, la antigua compañera de Yiyi, y de la que éste se sentía locamente enamorado.
–¿Cómo lo sabes?
–Lo sé.
–Permite que te diga que esa Tangible no es socia oficial de nadie; no figura en registro mercantil ni empresarial alguno –le contradice Oliveras.
–No lo necesita, es la pujequema.
–¿La puje… qué?
–La puta jefa que manda.
–Bueno, tu sabrás… ¿Necesitas algo más o me piro a casa a disfrutar lo que me queda del domingo?
–Muchas gracias, Oli, eres estupendo.
–Oye, hazme un favor: dile a Verdú que no me llame Exiguo.
–¿Eso te llama…? ¡Menudo cabrón!
*
El inspector dedica unos minutos a rumiar la situación mientras permite a los gorriones picotear los taquitos de queso que quedan en el plato. Les gustan. El más atrevido clava el pico en uno, lo saca del plato, vuela un metro, lo deposita sobre la piedra y los demás se lo disputan a picotazos. Otro atrevido secunda la operación. Él desmiga un colín y se lo echa. “No se peleen, que hay para todos”, les dice. Pero turris burris; los pardales no hablan su idioma y prefieren el lácteo, más jugoso que el trigo. Lógico.
“Montrave, Montrave”, repite para sí mismo. ¿Qué rayos pinta ese aristócrata, grande de España, alto cargo cortesano, fervoroso católico, apostólico sin mácula, maestro de ceremonias, consejero de su alteza, embajador especial en complicadas causas (y secuestros), eminente donde los haya, condecorado de píes a cabeza y, en suma. hombre de bien, en un cónclave con narcotraficantes? “MM, Marqués de Montrave, MdM, Montrave, Montrave”, se repite observando a los gorriones.
De pronto cae en la cuenta: “El ave de Montrave no es de pájaro, sino de saludo romano como el ave imperator de Suetonio en Vida de los doce césares; no son gallinas ni pollos, es la salutación de los cristianos a la virgen María, madre de Cristo… Y Avemaría (Avemariasa en términos mercantiles) es el nombre de la empresa tapadera de esos narcos”. Si el “ave” de la sociedad de importación y exportación de mandarinas tardías y frutas tropicales coincide con la desinencia del nombre de ese pájaro, el nombre de María puede corresponder a cualquier mujer o a cualquier Mariano en catalán. ¿Una María o un Marià?
Tiene una intuición: activa el teléfono, busca en Internet los datos biográficos del marqués. Es viudo. Y su última mujer se llamaba María de la Veracruz, condesa de Pinapar. Vela ahí, se dice. Oliveras tiene razón: esa gente no se complica la vida. Tres letras de mi nombre (ave), el tuyo a continuación (María) y ya está. Los demás, gente de paja, personas de plena confianza de la señorita Tangible como Chelo Barros o ese Ponce de León que, acaso, ni saben ni tienen por qué saber lo que hay detrás de sus empresas tapaderas.
El inspector Dátil tiene la impresión de que es su día de suerte. Algunas piezas van encajando por casualidad, pura chiripa o arte de magia. Y al decir magia evoca inmediatamente a la mujer que puede mover las orejas y el flequillo como un abanico, la tita de Fabiola la Larga. Sale de Internet y pulsa el número de la subinspectora.
–Hola, hermosa, perdona que te moleste de nuevo. ¿Podrías llamar a esa tía tuya maga, cómo se llama…, y anunciarle que vas a Barcelona mañana?
–Oh, claro que sí. Se llama Mágica Ortega.
–Ya sabes cuál es la cuestión –le dice Tilo antes de explicarle sus conclusiones provisionales sobre la implicación del marqués de Montrave en lo que parece un clan clandestino, y muy poderoso, de distribución de cocaína y blanqueo de dinero.
–Montrave es el asesino –deduce la Larga.
–Y el caballerete, el cooperador necesario; que Mágica te cuente todo lo que sepa sobre él y sobre el pozo de mierda que regenta.
–De acuerdo, Tilo, me pongo a ello. El primer Ave sale a las siete y llega a las nueve y media a Barcelona. Mi tita se va a poner muy contenta cuando le diga que voy a desayunar con ella.
–Suerte, hermosa.
La buena disposición de la Larga contrasta con la renuencia de Romanillos a movilizarse y emprender viaje cuanto antes hacia Setùbal. La misión no tiene riesgo, aunque es incómoda. Tilo se la explica con detalle. “Necesitamos esa prueba para convencer a su señoría de las pesquisas, detenciones e interrogatorios que hemos de realizar”, le dice. El subinspector se resiste, duda. “¿Quién nos asegura –se pregunta– que esos pájaros no han volado antes de que lleguemos? ¿Quién nos garantiza que no cambian de planes y en vez de Setùbal eligen otro puerto, Lisboa por ejemplo, para desembarcar y desaparecer”.
–Es posible que sea así –contemporiza el inspector–, pero habrá que arriesgarse, ¿no crees? Date cuenta de que es una oportunidad única de inmortalizarlos a todos juntos, reunidos.
El subinspector se parapeta en la decepción de su santa cuando le diga que no la lleva a almorzar a la arrocería donde han reservado mesa porque debe salir a escape, pero Tilo aprieta.
–Pásame con ella y se lo explico, verás como lo entiende.
–Ni hablar: te odia.
–Entonces agarra la cámara de infrarrojos y ponte en marcha inmediatamente. Luego te explico los detalles.
Nada más cancelar la comunicación, Tilo llama al puerto deportivo de Setùbal y confirma su información sobre la hoja de ruta del yate Loli Avemaría. En efecto, tiene amarre reservado desde las 20:00 horas del día de la fecha. Quiere decirse que la comandante Tangible mantiene el plan de navegación que pudo ver en la pantalla de abordo. La suerte está con él, se dice.
Acto seguido agarra el plato y frasco de cerveza vacío, los deposita en la barra con un billete de veinte euros. Mientras espera a que la cantinera (y cocinera) le cobre el importe de la consumición ve en la pantalla de la televisión del fondo del salón la imagen del puente de Oporto. Se acerca. El hombre que ha caído desde lo alto no era un suicida, pues los suicidas no llevan casco. Y ha sido el casco, precisamente, lo que le ha salvado la vida. Eso y la intrépida actuación de un barquero que le vio caer y se lanzó a rescatarle. Enseguida llegaron los guardiñas y los bomberos y ayudaron al barquero a sacar al desdichado, quien tragó bastante agua e ingresó inconsciente, pero con vida en el hospital universitario de la ciudad.
La noticia llena de satisfacción a Tilo.
Ni por un instante pretendía liquidar al sujeto.
“Anda que no ha tenido suerte”, dice a la cantinera el pintor valleinclanesco.
Caniche lleva una semana pateando el enorme polígono industrial del corredor del Henares, una zona con centenares de talleres, fábricas, almacenes y tiendas al por mayor en la que encontrar una motocicleta, aunque sea una Harley, equivale a dar con una aguja en un pajar. Está desanimado, cansado de preguntar aquí y allá, de buscar un determinado repuesto en talleres, establecimientos mecánicos y chatarrerías; harto de husmear en naves y almacenes.
–Esperaba al lunes para rendirte cuentas, pero te resumo: fracaso absoluto –le dice a Tilo.
–Muchas veces, Caniche, los fracasos enseñan más que los éxitos. Como dijo Tomás de Aquino, somos alumnos de nosotros mismos, y lo más importante es mantener la potencia activa del aprendizaje para detectar quién nos puede enseñar o ayudar a saber.
–¿Qué mierda has fumado, tío?
–Sólo quería decirte que no te desanimes.
–Ya, pero es un rastreo inútil.
–Si lo crees así, eso has aprendido. Quiero que sepas que valoro tu esfuerzo. También quiero que me pases por wasap o por correo electrónico, como mejor veas, el número de gestiones, entrevistas, visitas a establecimientos e incluso kilómetros que has recorrido por esa zona de sombra. El jefazo me ha pedido un informe sobre el estado de la cuestión y quiere tenerlo el lunes a primera hora, de modo que pásame todos esos datos y pásamelos ya. Los de arriba quieren salir a la palestra y desmentir que nos estemos tocando el bolo en el caso Yiyi. ¿Me entiendes?
–Claro que te entiendo.
–Tampoco hacen falta pelos y señales, con las cifras vale.
–Repaso las notas y te lo mando esta tarde.
–Esta tarde no, ya mismo; quiero que te pongas a otra cosa… Te cuento.
Tilo le explica el caso del asesino motorizado al que arrojó al Duero desde lo alto del puente de Don Luis y le asigna dos cometidos básicos e inmediatos: saber quién es y evitar que lo maten. Caniche se entusiasma, se mete dentro. Tilo le aconseja que se guarde la placa en la suela del zapato, le recuerda la falta de jurisdicción para actuar en el país vecino, le advierte: “Nada de armas” y le pide que idee un buen argumento para acceder al superviviente. Por un instante percibe el entusiasmo del rastreador necesitado de acción y le ordena: “Antes de ponerte en marcha quiero esos datos”.
–Correcto, en diez minutos los tienes.
Media hora después, el inspector Tilo Dátil enlaza con la A23 y circula a una velocidad aceptable hacia el sur. La autovía registra poco tránsito por ser día festivo o feriado. La ausencia de camiones le permite tragar kilómetros a un ritmo constante sin soltar gas ni tocar el freno. Sólo se detiene a repostar, comprar sandwichs y pagar los peajes donde la autovía se convierte en autopista IP2. En un lugar llamado Carregado enlaza con la A10, cruza el Tajo. Otros cien kilómetros y conecta con la A2. Por fin llega a la ciudad de la revolución de los claveles.
Durante el trayecto ha hablado varias veces por teléfono con el amigo Romanillos, que ha ido cambiando de humor, para bien, a medida que devoraba kilómetros desde Madrid. Ahora, cuando estaciona el Golf junto al Best club, el compañero lleva más de media hora esperándole en la terraza ajardinada, y se alegra de verle. Le ha ganado la apuesta y espera darse una buena cena a su costa. Ha tenido tiempo asimismo de echar una ojeada al embarcadero del puerto deportivo y de buscar una ubicación ideal para obtener cuantas instantáneas sean menester sin levantar sospechas.
La verdad es que desde la terraza de este club se puede observar el tránsito de barcos, muy escaso, hacia el puerto deportivo, situado a unos trescientos metros de este observatorio privilegiado junto al parque Ingeniero Luis da Fonseca. Repasan los objetivos a la luz de los videos manifiestamente mejorables, grabados por Tilo en Oporto. Luego Romanillos echa a andar por la avenida Jaime Rebelo hacia el embarque de yates y veleros. Tilo camina en la misma dirección por la zona peatonal del edificio de facturación y embarque en los ferris que unen Setúbal con la península de Troia.
Son las 19:50, lo que indica que el yate de la comandante Tangible y sus ilustres invitados tendría que avistarse en lontananza. Sin embargo, Tilo sólo distingue un catamaran de viajeros que se aleja y la silueta de un carguero en reposo. El sol poniente tiñe el cielo y el mar con sus tonos anaranjados. Pronto oscurecerá. Tilo ve a Romanillos caminar por la dársena central del embarcadero, a la que solo tienen acceso los usuarios de los barcos. ¿Pero qué rayos de apostadero ha elegido éste? Un minuto después tiene la respuesta al verle saltar a un velero situado frente al amarre reservado al yate Loli. Observa sus movimientos en cubierta: abre la mochila, saca una gorra y un chaleco refractante, se los pone y se sienta a esperar.
Tilo regresa sobre sus pasos cual paseante de la puesta de sol. Se sube al Golf, ha visto un sitio cerca del acceso al muelle y se apresura a ocuparlo. De buena gana seguiría leyendo el libro sobre el Camino de Santiago. La leyenda política y milagrera le parece formidable. Pero la escasa luz lechosa se desvanece por minutos y, por otra parte conviene no dar señales de vida mientras vigilas. Por un instante le invade el temor de que la comandante Tangible haya modificado el rumbo hacia otro destino. Si así fuere, las imprecaciones de Romanillos saturarían la atmósfera.
Sobre las 20:40 detecta movimientos: una lujosa berlina de la marca de los cuatro aros estaciona a pocos metros de la salida del embarcadero; se ha colocado sobre las limpias baldosas blancas destinadas a los bípedos. Poco después, un aparatoso todoterreno de la misma marca y color azulado aparca en batería a su lado. Y a continuación se para un taxi junto a la portañuela de la valla del embarcadero. Juraría que el primer coche es el mismo que depositó al marqués de Montrave y a su guardaespaldas en Oporto. Sólo lo vio unos segundos porque se centró en filmar a los personajes y luego apareció el tipo de la moto y guardó el teléfono para lanzarse hacia él, impedir que disparara y obligarle, involuntariamente, a experimentar la ley de la gravedad. Busca la filmación: es el mismo coche. Cuando levanta la vista observa dos potentes luces que se acercan a puerto. Es el Loli Avemaría. Hace una llamada perdida de aviso a Romanillos, que responde con otra al instante.
Diez minutos después, el yate queda amarrado y los pasajeros empiezan a desfilar por la pasarela de tablas hacia la dársena. Primero lo hacen el cojo Pollo Pimienta y su acompañante, precedidos del guardaespaldas del marqués; les siguen los dos individuos sin identificar. Finalmente salen el marqués de Montrave y la comandante, que se detiene un instante y vuelve la cabeza hacia el ayudante Mellado como si le diera alguna instrucción. Desde la cubierta del velero cercano distingue a Romanillos realizando su trabajo.
Los dos tipos no identificados –uno de pelo blanco y otro calvo cual bola molondrónica– suben al taxi; el cojo y la chica hacen lo propio en el todoterreno; les sigue el Audi con el marqués, la comandante y el guardaespaldas. Tilo se pone en marcha.
La comitiva de buitres humeantes recorre la avenida de José Mourinho hasta el puerto pesquero, se desvía hacia la parte alta de la ciudad, toma una carretera estrecha y sinuosa que discurre entre olivos en flor y pinos piñoneros, pasan bajo el arco de entrada a un recinto amurallado. Tilo les sigue a prudencial distancia hasta el interior del fuerte de San Felipe, un conjunto pétreo militar y clerical muy bien conservado y parcialmente transformado en una suntuosa posada (hotel y restaurante para turistas pudientes) desde la que se domina la bahía y el estrecho de Troia. Esta gente sabe vivir, se dice el inspector mientras aparca detrás de un microbús.
Activa el teléfono móvil, envía las coordenadas de situación a Romanillos e intenta conectar con Caniche. Lo consigue. El rastreador ha llegado a Oporto en su veloz motocicleta y se halla en perfecto estado de revista en la sala de espera del Hospital la Prelada. Le ha resultado fácil encontrar al sicario, dice, pero lo complicado será obtener permiso para hablar con él. Por el momento sigue en observación en la unidad de cuidados intensivos; le han sacado un jarro de agua del cuerpo. Eso y que responde al nombre de Onorio Cabrero es cuanto ha podido averiguar, es decir, casi nada, pues los de ese oficio funcionan con nombres falsos y documentos robados o falsificados. “Hemos de evitar que le apliquen su propia medicina y hacer todo lo posible para que cante –dice Tilo–. Ofrécele un puñado de euros; esos tipos se venden al mejor postor”.
Acto seguido rescata su libreta de la guantera, busca una hoja en blanco y escribe a palo tieso: “Dies vestri numeratus sunt, Montrave”. Firmado: “Vengador de Yiyi”. Dobla la nota, cuidando de no dejar huellas dactilares, la guarda en el bolsillo de la americana y sigue esperando a que llegue Romanillos. Minutos después, el Seat Ibiza color cereza del compañero pasa a su lado. Tilo le cursa llamada de móvil. Romanillos estaciona junto a la entrada del histórico edificio y responde. Tilo le explica la situación y los objetivos. Los procedimientos corren por su cuenta. Luego lo ve perderse con su pequeña mochila al hombro en el vestíbulo de la posada. Sólo falta que tenga suerte y encuentre un buen observatorio, se dice.
Romanillos se fija en la larga tabla dispuesta para seis comensales, consulta al distinguido metre, consigue dos plazas en una mesa cercana, se acerca a la barra, se acomoda en un taburete giratorio, solicita un vaso de vino blanco, extrae la cámara de la mochila, se entretiene en buscar el mejor encuadre desde el ángulo del mostrador de madera barnizada, distante unos veinte metros del lugar donde los personajes de postín van tomando asiento unos minutos después. Luego, con el mando a distancia activa el pequeño micrófono que ha colgado del tallo de uno de los preciosos gladiolos que se elevan desde el jarrón ornamental de la mesa reservada para él y su pareja. Ya con los pájaros en su puesto pulsa vídeo. Transcurren cinco minutos. Es suficiente, se dice. Guarda la cámara en la pequeña mochila, que permanece sobre la barra, se incorpora, camina hacia la puerta, se asoma, regresa sobre sus pasos, mira el reloj, simula preocupación por el retraso de su supuesta acompañante, solicita otro vino blanco a la camarera y se sienta con aire resignado en el taburete. Los pájaros abordan el primer plato: salpicón de mariscos. A Romanillos se le hace la boca agua. Entonces saca el teléfono y simula una conversación, tras la cual dibuja una expresión de decepción. La chica no viene.
Tilo recibe el aviso de Romanillos, se baja del coche, entra en la hospedería. Lleva una nota urgente para el señor marqués de Montrave. El recepcionista alerta a un botones y le encomienda que suba al comedor y la entregue al metre para que se la dé a su destinatario. Tilo deposita un billete de veinte euros sobre el mostrador a modo de propina para el botones y el recepcionista, inclina la cabeza en señal de agradecimiento y se va por donde ha venido.
Montrave lee la nota. Su expresión risueña hasta ese momento, se vuelve seria. La lente de la pequeña cámara de visión nocturna que Romanillos lleva en la redecilla de su mochila y que parece una pequeña linterna, no tiene capacidad de filmar la palidez del pájaro, pero el micrófono capta con nitidez sus palabras cuando alarga la mano, entrega la nota al comensal de enfrente y le pregunta: “Tomè, ¿qué cojones es esto?” El caballerete, al que Romanillos no ve la cara, responde tranquilamente: “Una amenaza en latín”. La acompañante de Tomè ha leído la nota, se incorpora rápidamente, se dirige a la terraza donde comen y beben el guardaespaldas y el conductor del marqués. Los dos la acompañan a la recepción del hotel en busca del mensajero. Pero el mensajero, un tipo de mediana edad, mediana estatura, con sombrero, traje azulado y camisa blanca sin corbata ya no está, ha entregado al botones la nota, ha dejado una buena propina y se ha largado. El conductor y el guardaespaldas salen tras él.
–Alguien no ha hecho bien su trabajo –dice el marqués sin dejar de mirar a Pollo Pimienta.
–El trabajo es correcto; quizá alguien ha hablado de más –responde éste.
Las palabras suben de tono.
–Por favor, señores… –se impone el desconocido de cabello plateado.
Montrave y Tomè se disculpan, se incorporan, salen a la gran terraza de la fortaleza y desaparecen de la zona ocupada por los parasoles bajo los cuales comen y beben a la luz de las velas eléctricas algunas parejas de enamorados.
Misión cumplida, se dice Romanillos. Llama por señas a la camarera, paga los vinos y le ruega que transmita sus disculpas al jefe del comedor: “Me han dado plantón”, miente.
ONCE
Al rayar el alba, el inspector Tilo Dátil abrió los ojos, saltó de la cama, se aseó, bajó a la cafetería del hotel Dévora, se sirvió café, agarró un croissant, se metió en el redil de fumadores, encendió un pitillo y con letra recta, clara, como de molde, hilvanó el informe para el comisario Veguellina. Era una relación taxonómica de las actividades indagatorias, idas, venidas, observaciones, consultas, entrevistas, interrogatorios, detenciones (fallidas) y acciones documentales sobre el asesinato de Roberto Yiyi Jiménez Ochoa. ¿Alguien puede afirmar con fundamento que nos estamos tocando el bolo?, se preguntó ante la cuartilla repleta de datos. Acto seguido retrató su obra con la óptica de precisión del teléfono móvil y remitió la instantánea al correo electrónico del superior.
Ya con las neuronas a pleno rendimiento consideró llegada la hora de ponerse en contacto con su señoría doña Charo, de modo que buscó sus dígitos telefónicos y cursó la llamada. Al oír su voz le sobrevino una sensación de dulzura papilar muy favorable al flujo verbal. Tras disculparse por la temprana hora (las ocho de la mañana) y recibir el nihil obstat de la magistrada, trazó un dibujo general del caso. “Los indicios son sólidos, pero los personajes son muy poderosos”, le advirtió.
La jueza se hallaba in itinere y apenas habló, aunque entendió el dibujo del jefe del grupo investigador y aceptó su sugerencia de mantener una conversación personal a fin y efecto de avanzar posiciones y asegurar el movimiento de fichas hacia lo que el agente calificó de jaque mate al responsable del crimen.
–¿Te parece bien que quedemos a comer? –Le preguntó de pronto la magistrada
–Estoy lejos de Madrid y no sé si podré llegar.
–¿Y a cenar..?
Era evidente el interés de su señoría.
–Mucho mejor –dijo Tilo, gratamente sorprendido por la diligencia poco frecuente de la funcionaria del lento y ceremonioso cuerpo de las puñetas.
Ella mencionó una casa de almuerzos en la almendra de la ciudad y él anotó en su memoria la hora y la dirección.
–Esta tarde te lo confirmo –dijo ella.
Él se despidió pensando que tal vez proseguía su racha de buena suerte, apuró el café y abandonó la poluta zona de fumadores, que olía a cuerno quemado, elucubrando sobre la suerte, el azar, la casualidad… La suerte es como el gol: no viene sola, hay que ir a buscarla, moverse, correr, esforzarse, sufrir, morder el polvo, comer hierba, aguantar el dolor, reponerse, seguir, errar o acertar, pero seguir.
La cavilación le conduce a la materia. Los máximos expertos en las dos caras de la suerte deben de ser, se dice, el caballerete y sus secuaces; no conformes con los beneficios de la explotación del azar, mercan droga y blanquean con el juego las imponentes fortunas que ese producto les reporta. ¿Por qué hay gente así? ¿Es que no se cansan, no se hastían de amasar pasta a costa del daño a sus semejantes?
Claro que también hay semejantes de aúpa, adictos con mucha ciruela para pagar más de aquello que les perjudica y alguien ha de ocuparse de proporcionárselo. ¿Cómo romper el círculo vicioso? Es muy difícil, quizá imposible; esos círculos ruedan, se trasladan, pero nunca se quiebran.
Se sentó en tresillo del fondo del refectorio y contempló las evoluciones de los pececillos de colores dentro de un gran cubo de cristal grueso y verdoso. Debería llamar a Lourdes e interesarme por Mingus, pero todavía no son las nueve de la mañana. Mejor esperar.
Un empleado del hotel deposita varios ejemplares de periódicos sobre la mesa baja de mármol. Agarra uno, lo hojea, la tipografía está plagada de chirimbolos rojos y azules; los titulares, bien ajustados, son didácticos, frontales, insulsos, sin la menor gracia. Busca el suceso del tipo caído del puente de hierro de Oporto y no encuentra ni una pequeña nota. No era un tipo de interés, se dice. Deja el periódico y vuelve a centrarse en los peces multicolores. La naturaleza crea estas maravillas.
–Buenos días, compañero. ¿Qué haces tan temprano? –Le saluda Romanillos
–Cavilando.
–¿Sobre qué, si se puede saber?
–Cosas mías.
–¿Así que madrugas para cavilar y no me lo puedes decir? Te has vuelto un poco raro, ¿no crees? ¿Has desayunado?
–Afirmativo, pero te acompaño.
–¿Habíamos quedado a las nueve y media, verdad?
–Cierto.
–Entonces permíteme que corrija: eres muy raro, Tilo.
–¿Tu crees?
–Un tío que madruga sin ningún motivo después de una paliza kilométrica y dice que lo hace para cavilar, no es normal. Y si además se niega a comentar con su compañero de confianza el motivo de sus cavilaciones, algo le pasa.
Romanillos se sirve café con leche, llena un plato de fiambres y lo corona con dos croissants. Come como un cavador.
–Vale, tu ganas; a ver si aciertas lo qué estaba pensando.
–Cosas tuyas.
–Te doy una pista: el universo está lleno de bolitas, ¿vale? Son planetas, satétites, estrellas, galaxias… ¿Si somos capaces de calcular con precisión milimétrica sus movimientos giratorios en el espacio-tiempo mediante operaciones matemáticas, por qué rayos es tan difícil calcular el trayecto de la bolita de una ruleta?
–Porque eso depende de la suerte.
–Correcto. Ahora ya sabes en qué estaba pensando.
Romanillos le mira con ojos muy abiertos; tiene la boca llena y mueve la cabeza a un lado y otro en señal de desaprobación.
–Aunque Napoleón creyera que el cálculo vencería al azar –prosigue Tilo–, el acaso pudo más que el método. Quiere decirse que la máquina inteligente que llevamos sobre los hombros y que nos ha permitido hollar los enigmas de la naturaleza, distinguir entre peces de ver y de comer, calcular la marcha de los astros, medir y modular las ondas en el éter, comprender la misteriosa vida de las células y todo lo demás no ha sido capaz de dominar la suerte.
–Joder, Tilo, algo tendrá que dejar para la filosofía.
–Y para las timbas –añade el inspector.
–Vale, ya te entiendo –repone Romanillos.
–Apostaría cualquier cosa a que el bola y el del pelo blanco que estaban con el marqués, la comandante Tangible y el caballerete y la mujer de pantalón de cuero son respetables empresarios de casinos de juego. Envía algunas fotos de esos figuras a ver si Oliveras consigue identificarlos. Aunque no tengan nada que ver con el crimen, los estupas nos lo agradecerán.
*
Sobre las nueve de la mañana, un jet privado Phenom300 despega del aeropuerto de Lisboa-Portela. Media hora después aterriza en la base militar de Torrejón de Ardoz (Madrid). Un hombre de un metro setenta de alto, pelo abetunado, rostro anguloso, gafas oscuras, recto de cintura, cincuenta y tantos años, pantalón azul de piquillo, zapatos negros de pico, americana a juego y corbata azul con barquitos blancos desciende los cinco peldaños de la escalerilla. Es el marqués de Montrave. Otro hombre de cabello ensortijado le despide desde la portañuela. Es el caballerete Tomè. Pocos minutos después, el avión despega rumbo a Barcelona.
El marqués recibe el saludo militar de un mando de la Fuerza Aérea y manual del jefe de comunicación de su alteza dinástica, Jordi Émula i Lucientes, que ha acudido a recibirle y entregarle novedades. Durante el trayecto en su coche privado hacia las dependencias palatinas, el lechuguino le asegura no haber incurrido en descuido ni comentario imprudente alguno sobre la trágica muerte de su subordinado. De un lado, el interrogatorio al que fue sometido por la policía sobre Yiyi resultó liviano y se centró en su relación personal con la viuda, algo absolutamente normal. Querer a una persona no es delito. Follar con ella, tampoco. Y de otro lado, le puede garantizar que Liana está bajo control y que carecía y carece de cualquier información sensible que pudiera relacionar la causa de la muerte de Yiyi con su persona.
Montrave hace como que le cree y confía en él, pero le muestra la nota en latín que avala su afirmación de que alguien sabe demasiado sobre la muerte de Yiyi, se ha ido de la lengua y está dispuesto a joderle. Se registra un largo silencio. El lechuguino pregunta:
–¿Te confiesas habitualmente con el páter Fer?
–Acostumbro a vivir en gracia de dios.
El lechugino se ríe.
–¿No crees que se ha ido de la muy?
–No lo creo.
–Ni en latín –sugiere el lechuguino.
–Eso es imposible; sólo confieso mis actos, no los de otros aunque obedezcan mis órdenes.
–Entonces sólo se me ocurre una filtración de los operativos –sugiere el lechuguino.
–Por ese lado he recibido garantías –dice el marqués.
–Supongo que serán creíbles.
–Tan creíbles como las que me das tú.
–Entonces hemos de buscar otra vía de agua –dice el lechuguino–; por cierto, ¿qué tal la travesía?
–Superbien.
–Has agarrado buen color.
La conversación prosigue sobre banalidades como si los dos interlocutores necesitaran tiempo para articular sus sospechas sobre la filtración y el origen de la amenaza al marqués.
–Vamos a suponer –elucubra finalmente el lechuguino– que uno de los dos especialistas, o los dos, contratados por Tomè conocían el origen del encargo e intenta chantajearte… Habrá que esperar a ver cómo respiran.
—Tempus fugit, amigo Jordi.
Sin soltar el volante, el lechuguino telefonea a la bella Liana, y tras las consabidas ñoñerías entre amantes, ella menciona al profesor Cifuentes como el más amigo de los amigos de Yiyi.
*
Tilo Dátil circula hacia Madrid a toda máquina cuando el impertinente reclama su atención y Anita Cuenca, del gabinete técnico, sección de escuchas, le participa el contenido de la llamada del lechuguino Jordi Emula i Lucientes a la bella Liana. ¡Por Júpiter! Montrave no pierde el tiempo, se dice, aflojando gas para apartarse en el arcén y ponerse al habla con el amigo de Yiyi. “Tanto si Yiyi Jiménez te contó alguna actividad inconfesable del marqués de Montrave como si no –le dice–, tengo el deber de informarte que te han elegido como saco de los golpes o algo peor”.
El periodista, un viejo zorro, se esfuerza en disimular su sorpresa.
–Van a por ti –le repite Tilo–, y esos no fallan, así que te recomiendo que cambies de casa y modifiques tus horarios e itinerarios habituales.
–¿Pero qué me dices? –Insiste Cifu.
–Mira, no sé lo que sabes ni lo que te pudo contar Jiménez sobre ese preboste, pero te aseguro que esa gente maneja los servicios secretos como los dedos de las manos y con solo pulsar una tecla te quiebran los huesos y harán que parezca un accidente. Avisado quedas.
–Bueno pues gracias, madero –responde Cifu en plan despedida.
–Oye, si ves cosas raras o quieres contarme algo, ya sabes donde estoy.
Mientras habla con el antiguo compañero de trabajo de Yiyi ve pasar a Romanillos a toda pastilla. Siente la tentación de salir zumbando detrás, pero opta por dar otra vuelta de tuerca al interlocutor.
–Tenías razón sobre la pintona del Camino de Santiago –le dice.
–¿Te refieres a Lola Tangible?
–La misma; le gusta el sexo una barbaridad –dice Tilo.
–¿Cómo lo sabes?
–Lo sé. Te contaría algo sobre ella que te puede interesar si tuvieras a bien contarme lo que
sabía Jiménez sobre las actividades delictivas del marqués de Montrave y por lo que tengo serios indicios de que lo liquidaron.
–No fastidies.
–Como lo oyes.
El profesor Cifuentes se mantine en silencio como si estuviera masticando algo y necesitara tiempo para tragar el bolo alimenticio. Doce segundos después dice:
–Pero vamos a ver, madero, ¿tú en qué mundo vives? Aunque yo pudiera echarte el cuento, ¿quién eres tú para empitonar a un adlátere de su enormidad?
–Tienes razón, no soy nadie, un puto madero sin importancia, aunque si te sirve de algo, tengo un equipo detrás y a una jueza con dos ovarios. No sé si me entiendes…
–Entiendo que aspiras a ser un grano en el culo.
–Podría ser algo más, un puto forúnculo para esos canallas si contara con el testimonio de quien tú sabes. ¿Lo entiendes o no?
–Lo pensaré.
–Hazlo por la memoria de Yiyi y hazlo pronto, o sea, antes de que te liquiden a tí.
*
Antes de acelerar y proseguir su camino, Tilo Dátil marca el teléfono de Manuel Temprano, alias Caniche, quien se hallaba ya en el hospital a la espera de poder visitar al tipo del puente. Ha pernoctado en una pensión cercana a la clínica y esperaba a que el paciente Onorio Cabrerizo fuera trasladado desde la unidad de cuidados intensivos a una habitación donde poder visitarlo. Salvo la policía local, nadie se ha interesado por él, lo cual no es positivo ni negativo, sino la confirmación de que los sicarios no tienen familia. Por lo demás –le informa Caniche– está lloviendo, y eso es un riesgo para viajar en moto.
Tilo le pide que se mantenga ojo avizor, reitera el principal objetivo –“hemos de evitar que lo ultimen”– y le refresca la instrucción de avisar a la policía ante la aparición de cualquier sospechoso. Luego corta la comunicación, pone la radio, escucha el boletín de noticias, mueve el dial hasta encontrar música clásica y apenas ha comenzado a rumiar cuando recibe la llamada del jefazo, quien da por recibido el informe y le solicita una calificación de los indicios.
–Entre sólidos y muy sólidos –dice Tilo.
–¿Motivo? –Quiere saber Veguellina.
–Dada la fama de ligón del finado, empezamos a trabajar sobre la hipótesis de una amante despechada o de un marido burlado, pero algunas averiguaciones nos han llevado a prestar más atención a los motivos económicos y de estatus de determinadas personas poderosas a las que la víctima podía arruinar con sus informaciones. Hablando en plata: Yiyi representaba un peligro, sabía algo que alguien quería que no supiera y se lo quitaron de encima.
–¿Alcance?
–Superlativo.
–¿Qué significa superlativo?
–Individuos importantes, notables, entre elevados y muy elevados.
–No me jodas, Tilo.
–¿Desde cuándo no recibe usted una medalla?
–Bueno, bueno… Dame una prospectiva.
–Estimamos una semana o diez días, dependerá de su señoría.
–Muy bien chaval. Suerte y al toro.
Por una vez el jefazo se abstuvo de corregirle y se atuvo a la ley en lo atinente a la petición de detalles. Buena señal, se dice Tilo, interpretando el “no me jodas” como una expresión coloquial referida a la solvencia de las pruebas sobre los sospechosos de alcurnia.
Lleva un rato apretando el acelerador sin divisar a Romanillos. Es como si el colega quisiera poner tierra de por medio con una conducción más temeraria de lo habitual, como si intentara desafiar con un Seat Ibiza que alcanza un máximo de ciento cincuenta kilómetros por hora a su Golf más nuevo y potente. Quince minutos después piensa que va siendo hora de parar a repostar y a tomarse una cerveza, así que pulsa el número de Romanillos. “No corras tanto –le dice–, que vas a destrozar el motor”. Pero Romanillos le contesta que sabe lo que la máquina da de sí y que no parará hasta a Madrid.
–O hasta que te cace el radar y te pare la Guardia Civil . ¿A qué viene tanta prisa?
–Luego te explico.
–Luego no, ahora. ¿Qué está pasando?
–Tranquilo, no es nada grave, solo que me olvidé, maldita sea, de quitar el chivato y la grabadora que instalé bajo el asiento del copiloto del Audi deportivo de Yiyi, y ahora me dice Anita Cuenca que el coche se ha movido mucho esta mañana. Es la primera vez que lo mueven desde el día de autos. Con un poco de suerte igual tenemos algo.
–Sería estupendo, aunque habrá que ver si lo tienes a tu alcance.
–Espero que la pila del chivato aguante hasta echarle el guante.
–¿Sabes dónde está?
–Según Anita, ha salido de Madrid en dirección a Zaragoza, se ha desviado hacia la base aérea de Torrejón de Ardoz, ha estado parado allí un tiempo y ha vuelto. La señal del chivato se ha perdido junto a la plaza de Neptuno, lo que quiere decir que se ha sumergido en un aparcamiento subterráneo de la zona. Espero poder localizarlo y limpiarlo antes de que sea tarde.
–Buena cosecha y buen tino –le desea el inspector–; nos vemos esta tarde.
*
El inspector Tilo Dátil siente el deseo de relajarse y evadirse del asco, el daño y la mugre. Afloja el acelerador, busca en la guantera el disco de Leo Rojas, cuya música andina con flauta de pan le toca el alma y el corazón, y durante diez o quince minutos disfruta de las melodías y de la conducción tranquila mientras le da por cavilar sobre la diferencia entre las personas notables y las ilustres. Las primeras se hacen notar y alcanzan la fama por sus excesos, riqueza… También por el daño que provocan a los demás. En su mayoría se muestran intratables y displicentes desde lo alto de sus pedestales. Por contraste, las personas ilustres suelen ser silenciosas y eminentes por su esfuerzo y sus obras en favor del prójimo. Su nombradía trasciende las generaciones, los años y los siglos. Notables hay muchos, ilustres, muy pocos, lo cual es una pena, pues la riqueza de las naciones se halla en función de la materia gris y no de los notables cleptómanos y botarates que soporta.
A punto de aventurarse en el espeso bosque de la castocracia ibérica, el sonido del inoportuno interrumpe su divagación. Fabiola al aparato le participa una curiosidad que le acaba de contar su tita Mágica. “Resulta que el casino que regenta la familia Tomè dispone de una lujosa sala de relajación que proporciona “borracheras eléctricas” a los selectos clientes que solicitan ese estímulo. Es un departamento exclusivo, inaccesible y alejado de los salones de juego, que está inspirado en algunos existentes en Chicago. Lo dirige un físico, un tal doctor Rubiñán. El cliente solicita el servicio, paga (es muy caro), es acompañado por una señorita a la primera planta del edificio, accede a una de las cabinas existentes y absorbe electricidad según la intensidad que desee. El físico gradúa las dosis a petición de los clientes para sentirse animados, alegres, algo beodos, un poco pedos o completamente ciegos. ¿Qué te parece el invento?”
–¿Borracheras electricas? Anda ya… Dile a tu tita que eso es una narcosala.
–Eso mismo pienso yo… Borracheras eléctricas, jeje.
–Bueno, al menos la idea es original; di a tu tita que profundice.
–Esta tarde-noche haré una aproximación a ver qué saco.
–Suerte, Larga… Corto, me está entrando otra llamada.
El profesor Cifuentes, al aparato, ha detectado una anomalía muy extraña en su correo electrónico. “Alguien ha averiguado mi clave y ha entrado”, le dice.
–¿Cómo lo sabes?
–Porque el correo está ocupado y no me deja entrar.
–¿Tienes cosas importantes ahí?
–Ya te digo. Es mi correo personal, no el del periódico, y tengo documentos, información reservada de varias fuentes estrictamente confidenciales… Estoy vendido, tío. ¿Puedes hacer algo por mí?
–No se me ocurre qué puedo hacer hacer yo; estoy de viaje y no tengo ni idea de las tripas de esas tecnologías. ¿Has consultado a algún informático?
–Se lo he dicho al capullo del periódico y me ha comentado que me estaban pirateando los documentos y que para poder entrar tenía que esperar a que los mangantes terminaran. ¿Hay derecho?
–Como dijo Sciascia, esas cosas ocurren cuando los cerdos se suben a los árboles.
–Joder, madero, ¿vosotros no tenéis especialistas?
–Claro que sí, periodista, pero has de presentar una denuncia. Puedes entrar en Internet y formularla por correo oficial o por teléfono. Te recomiendo que lo hagas ya mismo. Con un poco de suerte igual atrapan a los piratas. Yo por mi parte voy a llamar a un genio que tenemos en el departamento a ver si puede hacer algo, aunque siempre anda saturado de trabajo. ¿Tenías cosas de Yiyi?
–Ya te digo.
–Pues dímelo.
–Había escrito un reportaje de más de diez folios, demasiado largo para el periódico, y cuando me llamaste esta mañana, avisándome de que me tenían en el punto de mira, cosa que te agradezco, lo cargué en el borrador del correo para arreglarlo un poco y mandárselo al director con el fin de publicarlo en el suplemento del domingo. Aunque le decía que tenía material gráfico de primera mano realizado por Yiyi sobre los principales capos de la trama, por suerte no me dio tiempo a seleccionar las fotos y no las cargué en el correo.
–Pues sí, menuda suerte… Vamos a ver si me aclaro, profesor: llegas al periódico, abres tu correo electrónico particular desde el ordenador de la empresa para supercopiar un documento que has dejado en el borrador, pero no te deja entrar porque tu correo está ocupado. ¿Cuánto tiempo crees tu que pueden tardar en llegar a tu casa y limpiarte el ordenador?
–La madre que los…
–¿Tenías copias?
–Si, en un pendrive del propio Yiyi, pero está en el ordenador.
–¡Por Júpiter, profesor!
–Salgo por pies.
–¿Te envío protección?
–No, gracias, madero –dice Cifuentes y cancela la comunicación.
Al inspector Dátil no le queda más remedio que confiar en la tardanza de los jefes de los salteadores del correo en leer el reportaje y, sobre todo, en percatarse de que también posee material gráfico comprometido.
*
Apenas sube el volumen para disfrutar de la música, el impertinente insiste en reclamar su atención. Es como si el jodido teléfono hubiera declarado la guerra al radiocasete del coche o como si Heráclito de Éfeso insistiera en demostrar su “todo fluye” y la información del caso Yiyi fuera un fluido. Ahora es Caniche quien le informa de que el sicario sufrió una grave avería y ha quedado medio lelo. Al estrellarse a tanta altura contra la superficie del río se fastidió la columna vertebral y ha quedado “medio alelado”, repite. “Bueno, alelado del todo”, corrige.
–A corto plazo es un vegetal –añade.
–¿Y a medio y largo?
–Pues según la médico que le atiende, una tía hueso, necesitará varias operaciones medulares y una terapeútica adecuada para ir recuperando algunas funciones físicas e intelectuales. La hueso me dice que es un caso muy interesante y que si no aparece algún familiar en primer grado que indique lo contrario lo utilizarán para experimentar con células madre y fármacos iónicos o no se qué leche.
–¿Y tú que le has dicho?
–Pues que no conozco a ningún familiar y que hagan lo que quieran; recién lo conocí porque coincidí con él en una gasolinera y ya lo doy por perdido. Eso le he dicho.
–Perfecto.
–Entonces, misión cumplida.
–Más despacio, Caniche; no olvides que si nuestro principal objetivo era conseguir una declaración del sujeto, ahora que ya sabemos no podremos obtenerla hemos de hacer saber a quien corresponda que no puede hablar y de ese modo evitar que lo maten.
–¿Qué podemos hacer?
–Tendrías que conseguir que el hospital emitiese una nota para los medios de comunicación social sobre el estado del paciente –propone Tilo.
–¿Y si no lo consigo? Ya te digo que la médico es una hueso.
–Pues habla con la superioridad, el director, el gerente.
–Es directora en este caso –puntualiza Caniche.
–Yo uso el masculino inclusivo… Creo que al hospital le interesa difundir el estado en el que ha quedado el sujeto, aunque solo sea para disuadir a los suicidas y para difundir su identidad a ver si aparece algún familiar, ¿no crees?
–No solo lo creo, sino que he tenido la misma idea, pero la directora, que debe ser otra hueso de narices, no recibe a los parientes y amigos de los pacientes. Según me dicen, es una norma que sigue a rajatabla. Osease que esa bruja no es molestable.
–¡Por Júpiter! ¿Es que no hay nadie normal ni en Portugal?
–Supongo que sí, pero no está en este hospital, así que iré directamente al Journal de Noticias y a una emisora de radio; seguro que les interesa el desenlace del suceso y el uso de ese desgraciado como cobaya de nuevos medicamentos.
–No esperaba menos de ti. Corto y cierro.
*
Pasado Navalmoral de la Mata, a punto de desviarse a repostar y tomarse una cerveza en los Cerrillos, volvió a sonar el inoportuno. Romanillos al aparato le comunica que el compañero Leopoldo Riesgo ha localizado el coche de Yiyi; después de patearse las cinco plantas del aparcamiento de la Carrera de San Jerónimo sin resultado, lo ha hallado en el parking del hotel Palace, con tan buena suerte que ni estaba cerrado ni tenía activada la alarma, de modo que ha podido recuperar la micrograbadora. Estas cosas pasan cuando los aparcacoches evitan la molestia a los damos y damas de buscar sitio y tener que respirar los malos humos de los subterráneos.
–¿Te ha dicho si tenemos algo válido?
–Lo tenemos. Te espero y te cuento.
–¿Por dónde vas?
–Próxima población, Oropesa. Te espero en el Parador.
–Mejor en la plaza; en media hora estoy contigo.
Tilo repostó y salió a toda mecha. Volvió a sonar el teléfono. El documentalista Oliveras ha conseguido identificar al tipo de cabellos cenicientos de las fotografías enviadas a primera hora de la mañana desde la cámara de Romanillos. Es uno de los grandes emperadores de los juegos de azar, presidente de una empresa que explota ocho casinos en la Península Ibérica y en la ciudad de Ceuta. “Ese Fontanillas domina el juego en Galicia y el País Vasco, luce en algunas publicaciones con políticos de derechas y regenta una firma de apuestas deportivas con actividad extractiva en más de seiscientos salones distribuidos por las principales ciudades españolas”, le resume Oliveras. “Es un menda muy conocido y premiado…, hasta en Cataluña”, añade.
–Gracias, Oli, eres estupendo.
–En cambio, el otro, el de cabeza pelada no puedo decirte quién es; no lo identifico. Esa moda de afeitarse la cabeza nos trae complicaciones.
–Déjalo estar; creo que con uno será suficiente. Después de todo, es una información un poco tangencial al caso Yiyi, aunque muy útil para los de estupefacientes.
–Ok, que se descuernen los estupas.
Se quedó Tilo pensando en la magia de las palabras. Su sobrino Gabriel, el pequeño Gabito, cinco años, nacido en México, inventaba palabras desde que tenía tres. Recordó algunas: “puchi, bolichinines, archibolines, espiritópico, cabezuco, azuquero…Te escalumbro”.
–¿Por qué me vas a escalumbrar?
–Porque eres idiota.
–¿Qué quiere decir idiota?
–Tonto siempre.
*
Con el recuerdo del pinche sobrino, más lindo que un ángel, lee la señal del desvío a la fortificada localidad de Oropesa, encumbrada en un cerro tan alto como su vecina Lagartera, famosa por sus bordados. Vuelve a sonar el impertinente. El profesor Cifuentes, al aparato, ha llegado a su domicilio antes que los malos y salvado el material gráfico. Menos mal.
–Supongo que habrás dejado una señal para saber si entran en tu casa –le dice.
–Dos trocitos de celo, uno en el pie de la puerta y otro en la raya de bisagras.
–Eres listo, periodista.
–Oye, madero, tenemos que hablar.
Tilo se sorprende gratamente ante el tono imperativo del periodista económico, señal de que ha visto las orejas al lobo y está dispuesto a deponer.
–Hoy no pudo, quizá mañana –le contesta.
–Es urgente –insiste el periodista.
–Estoy fuera de Madrid y tengo tarea. ¿Qué pasa, no puedes esperar?
–Claro que si. Ya Machado dijo que toda espera es espera de seguir esperando.
–No te pongas estupendo: veinticuatro horas a lo sumo. Y no olvides presentar la denuncia del asalto a tu correo electrónico y adoptar las precauciones convenientes. ¿Vale?
–Vale, madero.
Tilo enfila una cuesta arriba y llega sin desvío ni vericueto a la plaza principal de la localidad, que llaman del Navarro y es un rectángulo largo, presidido por una torre mudéjar sobre un arco ojival. El reloj de la torre da las 13:45, buena hora para almorzar. Desde la terraza de un mesón, Romanillos llama su atención, indicándole un sitio libre para aparcar. El lugar es agradable. Junto a las mesas del bar, una fuente de piedra deja caer cuatro chorros de agua al pilón desde una bandeja elevada, plagada de gorriones.
Romanillos presenta el semblante risueño de quien ha recibido una buena noticia. Propone celebrarla con un almuerzo en el Parador Nacional. Tilo se abstiene de refrenar su dispendioso impulso, se sienta y solicita una cerveza. “El human puede vivir cuarenta días sin comer, pero no sobrevivir más de cuatro sin beber, así que no vamos a contrariar a la naturaleza”, dice antes de animar al compañero a pedir otra birra e intercambiar novedades.
El subinspector califica de decisiva, determinante, la grabación registrada en el auto deportivo de Yiyi. Según la versión que le trasladó Leo Riesgo, los interlocutores manifiestan su temor a que el finado hubiese confiado la información y las pruebas de las actividades ilícitas del preboste palatino a un amigo de total confianza y hablan con absoluta claridad de la conveniencia de localizarlo y anularlo. No dicen cómo, pero la eliminación física se hallaba entre sus procedimientos. Sus voces son nítidas y reconocibles; una pertenece al marques de Montrave y la otra corresponde al lechuguino Jordi Émula i Lucientes. Oliveras las ha contrastado con varios videos sonoros existentes en la red, y Oliveras no suele fallar.
La prueba es contundente, reitera Romanillos. “Después se oye la voz de ese lechuguino, hablando por teléfono con una tal cariño y preguntándole por los amigos de Yiyi”, añade el subinspector.
–Esa cariño es la linda Liana –dice Tilo, completando la secuencia.
–Entonces es ella quien le da el nombre del profesor Cifuentes.
–Así es –confirma Tilo antes de contarle que Anita Cuenca le había informado del contenido de la conversación y que avisó al periodista económico para que anduviese con ojo–. Poco después me llama él para decirme que han entrado en su correo electrónico… En resumen, que el superhombre está acojonado y parece que ahora quiere larga.
–¡Pistonudo! –Exclama Romanillos.
–Y todo gracias a tu afortunado despiste a la hora de limpiar los chivatos –añade el inspector jefe en tono elogioso.
El parador de turismo y antiguo palacio castellar del conde Francisco Álvarez de Toledo y Figueroa, matador de moros, judíos y comuneros, gran defensor de Carlos V, al que acompañó en sus viajes por Europa y África y acogió en su castillo de Jarandilla cuando abdicó, y al que Felipe II nombró virrey de Perú, donde mandó ejecutar a Tupac Amaru, el último rey de los incas…, dista apenas doscientos metros de la plaza del Navarro, pero Romanillos y Tilo tardaron más de quince minutos en recorrerlos porque éste vio una oficina de Correos y decidió enviar un telegrama urgente. En el impreso escribió: “Vos autem fieri, nihil magis, ultra nocere, Montrave”. Firmado: “El vengador de Yiyi”. Pagó el importe, recibió la copia del envío y salió.
–¿Qué has hecho? –Le pregunta Romanillos, quitándole el telegrama de la mano.
–Minar al canalla.
–¿Puedes traducir el mensaje para que me entere?
–Estás acabado, Montrave, no hagas más daño.
–Pues le has jodido la tarde, en latín.
Los dos policías se sienten optimistas, ríen de puro contento, están convencidos de que su señoría doña Rosario dispondrá en pocas horas de las evidencias necesarias para emprender la escabechina, comenzando por el notable castócrata Montrave y evitando, de paso, que al superhombre y albacea de Yiyi, Cifuentes, le ocurra algo parecido a un accidente.
Cierto es que la prueba sobre el Pollo Pimienta como presunto contratista de los sicarios no es muy sólida, pues se reduce a la filmación de Romanillos en el refectorio del castillo-posada de Setúbal sobre la irritación del marqués por el trabajo mal hecho. Pero confían en que la nota en latín que Tilo hizo llegar a Montrave aporte solidez al indicio de culpabilidad del capo timbal. En todo caso no parece normal que el humor del marqués estallase como un huevo podrido contra su narcosocio Tomè por un simple recado. Y eso sin contar el resultado de las pesquisas de la subinspectora Fabiola, que, sin duda, será excelente.
Con todo lo cual, Eloy Romanillos y Tilo Dátil se sienten más que justificados para cargar a la empresa el importe de un almuerzo ligero y exquisito.
DOCE
El establecimiento elegido por la magistrada Rosario Sanroque de la Fuente estaba situado en la Costanilla de los Mancebos, en el Madrid de los Áustrias y parecía más adecuado a una cena romántica que a un encuentro de trabajo. Fue la primera sorpresa de Tilo. Era un lugar recoleto, para enamorados. Mantel de lino, servilletas bordadas, cubiertos de plata, copas estriadas de fino vidrio de Bohemia. Velas de cera aromática ardían sobre las mesas y completaban la tenue iluminación del local, apenas poblado por dos parejas (una mixta y otra de mujeres).
Tomó posesión de la plaza que le indicó el encargado, solicitó una cerveza para aclarar la garganta, depositó el cartapacio de tela en una repisa de tablas barnizadas que para ese menester había a prudencial altura en la pared forrada de musgo a su espalda y se entretuvo en repasar la exposición de los hechos y las evidencias. Llegaba con los deberes hechos y traía la entrevista preparada según los principios de concreción y precisión. Pretendía no desviar la atención de su señoría con detalles circunstanciales. Iba pertrechado con documentos de audio y video, aunque, vista la estrechez de la mesa, sería necesario utilizar el regazo para abrir el cartapacio de tela, sacar el ordenador portátil y mostrarle las pruebas. Por un instante dudó de la conveniencia de entregarle el presente, una de las dos botellas de vino que compró en Oporto. La otra la había regalado a Lourdes por sus impagables cuidados a Mingus.
Diez minutos después de la hora fijada apareció la jueza con una luminosa sonrisa en el rostro. Segunda sorpresa, pues sus señorías casi nunca sonríen; se ve que la función de privar de libertad al prójimo, aunque el prójimo sea un canalla redomado, les acentúa la seriedad del semblante y les estropea el carácter. Pero doña Charo sonreía y, además, en vez de tenderle la mano, le acercó la cara para que la besara. Tercera sorpresa, pues tampoco suele ser habitual tal muestra de afecto de una superiora orgánica hacia un madero a sus órdenes.
Tilo sabía que Charo era una jueza singular, pero no sospechaba que pudiera mostrarse tan cercana. Puesto que además era una mujer muy linda, se sintió gozoso y privilegiado. Claro es que tampoco se hacía ilusiones; conocía las técnicas del marco dominante para ganar la confianza del otro sin entregar la propia. Y aquella mujer era capaz de engatusar a cualquiera con su sonrisa cautivadora y una de esas bellezas que nunca te cansas de mirar, amenizada con una voz dulce y una aparente fragilidad física que quisieras preservar con el brazo sujetando su talle. Tilo correspondió sonriendo y restando importancia al retraso.
Consultaron la carta y, cuarta sorpresa, coincidieron en el menú: verduras a la parrilla para compartir. También coincidieron en el vino, quinta sorpresa: un clarete del Bierzo. Los dos se alegraron de descubrir gustos comunes. Y a Tilo le reconfortó saber que podía regalarle la frasca de Oporto en caja de regalo sin temor a que la rechazase. Profundizando en los gustos, ella se interesó por las aficiones del agente y él reconoció que iba poco al cine, muy poco al teatro y algún sábado invernal acompañaba a un amigo octogenario, melómano y poeta, a oír un concierto de música clásica en el auditorio de Príncipe de Vergara.
–¿Y a qué dedica una jueza el escaso tiempo libre que le queda? –Se interesó a su vez.
–Paseo con mi perro (sexta sorpresa, tenía perro) y algún sábado voy de compras y al cine si si estrenan algo interesante. Sobre todo, leo.
–¿Literatura judicial?
–Me gusta la historia, me encantan las historias de la historia…
Séptima sorpresa, anotó Tilo; también a él le gustaba el relato histórico.
–Y la literatura propiamente –añadió Charo.
Aunque un simple madero de la escala media parecía poco autorizado a tirar de erudición, se atrevió a recomendarle Procesión de Soles y Retablo para espíritus curiosos, del ameno y olvidado Enrique González Fiol. El primer libro reunía manchas y resplandores de personajes históricos, una colección de anécdotas curiosas. Y el segundo, le dijo, recoge amenidades de la historia, una proyección de usos y cosas raras, pasmosas, regocijantes e interesantes de personas y animales de todos los tiempos.
Se regocijó Charo de esa coincidencia de gustos lectores. Se comprometió Tilo a prestarle los ‘fioles’. Y uno y otro fueron tirando del hilo de la narración y descubriendo afinidades sobre más de una docena de escritores sin, por supuesto, agotar el ovillo. De Steinbeck a Koetzee, de Milán Kundera a Eduardo Mendoza, de Graham Greene a Camilleri y Vázquez Montalbán, de Truman Capote a García Márquez… fueron agotando, eso sí, la bandeja de jugosas verduras. Tilo sintió, una vez más, el veloz paso del tiempo nocturno.
–¿No te parece que las horas son más cortas por la noche? –Preguntó a Charo.
–Sí, es algo enigmático –dijo ella (enésima coincidencia).
El agente miró la bandeja: quedaban algunos trozos de cebolla, varias rodajas de calabacín, tres espárragos trigueros tiznados… Preguntó a Charo si le apetecía más fibra vegetal y a continuación indicó al camarero que retirara la bandeja y les ofreciera el postre. Ninguno dudó: natillas con canela.
–Quiero que veas algunas pruebas del caso y estimes su validez –dijo por fin.
Charo absorbió como una esponja las explicaciones del agente secreto, vio y escuchó sin pestañear a los personajes sospechosos del crimen de Yiyi y al final le miró muy seria y exclamó: “¡Joooder!”
Tilo atribuyó el vocablo a la contundencia de las pruebas que, debidamente ordenadas y con el preceptivo informe, le enviaría al despacho judicial unas horas después. Buscó en el semblante de su señoría algún signo de temor o debilidad. Desde luego, el alto cargo y elevado rango del principal sospechoso, el marqués de Montrave, infundía respeto. Sin embargo, la jueza no traslucía signo alguno de desasosiego. Se diría que su serenidad, incluso su frialdad de estatua, era una señal inequívoca de firmeza. Así lo interpretó el agente.
Después de algunos minutos en silencio, que ambos aprovecharon para deleitarse con la fresca y suave crema de las natillas, Tilo descubrió que el “joooder” de Charo tenía un doble fondo.
–Ahora me explico –dijo ella– por qué me vigilan noche y día.
Era evidente que el inductor del crimen había adoptado sus precauciones procesales. Y si el poder está para usarse, el de Montrave lo utilizaba para proteger los inconfesables intereses personales y los de su clan.
–¿Desde cuándo te sientes observada? –Le preguntó Tilo.
–Desde hace unos diez días; yo creo que me pusieron vigilancia a partir de determinados pasos de la instrucción, sobre todo de la autorización para investigar al superior inmediato de la víctima.
–Jordi Emula i Lucientes.
–Ese mismo.
–Nosotros le llamamos el lechuguino; salvo que mantenía relaciones íntimas con la compañera de Yiyi a la que había conocido en Buenos Aires y le procuró nacionalidad y un buen empleo en televisión aquí, no pudimos sacar más. Sin embargo, en las pruebas que aportamos comprobarás el grado de complicidad que mantenía con el marqués de Montrave. Pero volviendo a lo que me comentabas, ¿has recibido alguna presión, señal o indicación de lo alto? –Se interesó Tilo.
–Si consideramos que han trasladado a la secretaria judicial y colocado en su lugar a un mozo espitoso y bravucón que se pasea por la oficina marcando paquete y ejerciendo un control absoluto de las auxiliares, está clara la decisión de apretarme el dogal y ejercer una vigilancia absoluta de la instrucción.
–¿Y de tu vida privada también?
–Tengo la impresión de que me controlan incluso cuando estoy en casa.
–¡Por Júpiter, Charo!
–¿Por qué crees que he elegido este restaurante para enamorados?
–Ni idea, aunque tampoco me hago muchas ilusiones –respondió Tilo, enfatizando el tono de decepción después de tantas sorpresas y vulgares coincidencias.
–A la vista está que los enamorados no quedan los lunes a cenar –dijo la jueza en referencia al despoblado comedor–. Elegí este sitio por seguridad, es decir porque sabía que estaría vacío y porque esos capullos no suelen arriesgarse a dar la cara. Además, en la Costanilla y las callejas cercanas no pueden aparcar la furgoneta desde la que escuchan mis conversaciones cuando estoy en casa.
–¿Te espían desde una furgoneta?
–Lo averigüé de chiripa; se me estropeó la lavadora y me acordé de haber visto en los últimos días un furgón aparcado junto a casa de un concesionario de la misma marca, así que me asomé al balcón, llamé por teléfono al número que figuraba en ella y obtuve la respuesta de que ese número no existía. Marqué de nuevo y seguía sin existir. Unos minutos después, la furgoneta había desaparecido. Pero la tarde siguiente vi un vehículo similar aparcado más o menos en el mismo sitio con la inscripción: “Fontanería Diluvio” y un teléfono y una dirección de correo electrónico, así que llamé para ver si me podían arreglar la lavadora y, oh sorpresa, ese teléfono tampoco existía. Ya un poco mosqueada busqué en Internet y no hallé fontanería alguna con tal nombre. Envié un correo electrónico y volvió a mi servidor con el mensaje de que no había receptor. Entonces bajé y pregunté al portero si sabía de quién era la furgoneta, pero cuando nos asomamos ya había desaparecido. Vivo en una casa de cuatro plantas, somos ocho vecinos, nos conocemos todos y te puedo asegurar que ninguno tiene una actividad sensible como para ser espiado desde una furgoneta con antenas.
–¿Has pedido protección?
–¿Por qué debería hacerlo?
–Por prevención y prudencia.
–No he recibido amenazas, no me dan miedo ni tengo nada que ocultar.
–¿Has vuelto a ver alguna furgoneta?
–El viernes aparcó una Mercedes sin distintivos, pero con dos antenas. Antes de meterme en el sobre, sobre las doce y media de la noche, me asomé a ver y ya se había ido. Esta noche, al salir, la he vuelto a ver.
–Creo que debería ocuparme…
–Pues yo creo que no debes correr riesgos; lo importante es que me lleguen directamente esas pruebas y el informe a primera hora de la mañana para cursar de inmediato las citaciones de los presuntos y colocarlos a buen recaudo cuanto antes. Tengo juicios rápidos a partir de las once, de modo que convendría que me llegase el material antes de las diez.
–Así será.
–Que el recadero me lo entregue directamente; no quiero que el nuevo secretario meta la nariz, no me fío de él. Yo misma lo compulsaré y le daré el recibo.
–De acuerdo, señoría –dijo Tilo antes de recomendarle simular por teléfono, incluso en clave de amor.
Charo rió la ocurrencia, pero la aceptó.
Él la despidió con un beso a la puerta de un taxi en la Gran Vía de San Francisco. El corto paseo del brazo a su lado le provocó media erección. Le gustaba aquella mujer.
*
Era ya tarde cuando el subinspector Romanillos recibió el mensaje de Tilo pidiéndole que pasara por su casa a las ocho en punto de la mañana a recoger las pruebas y el informe para entregárselo en mano a su señoría. Romanillos dedujo la validez y suficiencia de las evidencias, pero deseaba tanto quitarse el muerto de encima y tomarse dos semanas de vacaciones en Alicante con su santa y sus manchas coloradas en el trasero y la espalda que, para cerciorarse, llamó a Tilo y le preguntó si podía pronunciar las palabras mágicas.
–Aristóteles dijo…
–¡No fastidies! –Protestó.
–Es broma. ¡Misión cumplida, hombre!
A continuación, Tilo se desprendió de la ropa de labor, colgó traje en la terraza para que se oreara, se enfundó el viejo calzón del chándal, puso la cafetera y estuvo enredando por el suelo con Mingus hasta que el aroma del café inundó la cocina se sirvió un vaso, sin azúcar y se puso manos a la obra. Una hora después llevaba tres apretados folios de interlineado simple con las descripciones de los personajes según su grado de implicación y complicidad y con las narraciones de las circunstancias que aparecían en los videos y los audios. Su afirmación de partida colocaba al alto cargo palatino como miembro, si no gran capo, de una burbuja de altos vuelos de narcotraficantes y blanqueadores de capitales a través de casinos y, probablemente, otras empresas como el Grupo Avemaría, de las que deberían ocuparse los investigadores del tráfico de estupefacientes. Su conclusión, aún a expensas de lo que pudiera aportar el profesor Cifuentes, quien debía de comparecer como testigo de cargo, reafirmaba la tesis de que Yiyi conocía las actividades delictivas de Montrave, sus conocimientos constituían un riesgo para el marqués y su célula de honorables delincuentes y su eliminación física resultaba más barata y segura que la compra de su silencio.
Revisó el texto, cargó las tintas con negrita sobre la enumeración de las evidencias y rebajó el cuerpo de la letra de sus informaciones confidenciales, no utilizables por su señoría en la causa, sobre el cargamento de cocaína que llegaría en el buque Wallenius, ya bajo control de los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera. Al final tecleó su número policíaco, puso el cargo debajo, cuadró el texto, aumentó el interlineado a un punto y medio (salían cinco folios) y conectó la impresora. Mientras imprimía los folios echó una visual al teléfono móvil, que había pitado reiteradamente. Varios mensajes de Fabiola contenían videos breves y una frase: “Pagos con cocaína en el casino”. En las imágenes, varios jichos y jichas entregaban las fichas de sus ganancias y en dos casos no recibían billetes de euros de curso legal, sino la medicina: unas pequeñas cajas con cápsulas de droga.
Por Júpiter que la Larga no había perdido el tiempo, se dijo. Le envió el ok, paró la impresora y añadió el comentario correspondiente en la relación de pruebas. Si las imágenes eran nítidas y directas, señal de que Fabiola llevaba bien colocada la lente en el broche o la gargantilla, el audio del interior de la pagaduría resultaba impagable. El pagador preguntaba: “¿En sustancia o en dinero?” La Larga respondía: “En medicina todo, ¿verdad tita?”. La tita Mágica recogía la cajita de grageas, daba las gracias y se la guardaba en el bolso de mano. El último video mostraba la caja y el polvo blanco de cocaína cayendo de una cápsula sobre la palma de la mano de la subinspectora.
Tilo grabó el material en el pendrive, lo depositó en un sobre recio junto al informe, lo cerró con cinta de celo, marcó a bolígrafo unas ondulaciones sobre el adhesivo transparente y el papel marrón del sobre, escribió la contraseña judicial y el indicativo: “Entregar en mano”.
Sobre la cama, Mingus roncaba.
*
Un estrépito de timbres interrumpió el sueño de Tilo en el instante en que acercaba sus labios a los
de la chica. ¿Qué está pasando? Alargó el brazo y acalló al despertador, pero seguían sonando más timbres. Identificó el de la puerta, saltó de la cama, sintió el dolor del clavo de la plata del pie. Maldita sea, se dijo. Agarró el sobre con el material para la jueza que había dejado sobre la mesa del salón, entreabrió la puerta y se lo entregó a Romanillos.
–¿Qué pasa, tío, no me vas a invitar a un café?
–Si, claro, entra. En la cocina tienes café de anoche y en el frigo todo lo demás. Me ducho y afeito en cinco minutos.
Mingus husmeó los pantalones del visitante y estornudó.
–Dale una galleta a este –dijo Tilo.
Eran las ocho de la mañana.
El timbre del teléfono seguía sonando en alguna parte del salón.
Tilo giró sobre sí mismo.
No lo encontró.
Que te den.
Mientras se afeitaba ante el espejo descubrió que la chica a la que estuvo a punto de besar antes de despertar era Charo y ya no era tan chica. Te estás haciendo viejo, se dijo escupiendo en el lavabo el mentol contra el mal aliento. Salió del cuarto de baño, el impertinente seguía sonando en algún lugar de la sala. Lo encontró en la rendija del sillón, aunque, como siempre ocurre, dejó de sonar en cuanto lo agarró. Había dos llamadas perdidas y un mensaje de Caniche y tres desde un número desconocido.
Ya en la cocina, mientras compartía café y pan tostado con aceite con el compañero y amigo Romanillos, le puso al corriente de los valiosos hallazgos de Fabiola hacía pocas horas, le contó la vigilancia de los malos a la jueza y le explicó que el contenido del sobre debía llegar a sus manos directamente, sin pasar por el registro de la secretaría.
–¿Resistirá las presiones?
–Creo que sí –dijo Tilo.
–Permíteme que dude –dijo Romanillos.
–Me aseguró que no tenía miedo de esos bribones y la verdad es que ni se inmutó cuando le eché el cuento sobre lo poderosos que son. Me parece una tía firme y serena.
–Hemos picado muy alto, Tilo; tratarán de acogotarla, ya verás. Pero sea lo que fuere, hemos hecho nuestro trabajo y ¿sabes lo único que quiero? Olvidarme de todo y de todos, de ti también, y largarme de vacaciones con mi santa en cuanto entregue esto.
Aunque la investigación adolecía de numerosos flecos pendientes, bastante irrespetuoso había sido ya con los derechos laborales de Romanillos para añadir más privación familiar al compañero. Después de todo, su señoría tenía suficiente material para proceder.
–Disfruta y olvidate de mí –le dijo en la puerta–; espero que cuando vuelvas estén ya todos en la trena y hayamos cerrado el caso.
*
Tilo sacó de un cajón del aparador del lavabo el estuche de manicura, extrajo las tijerilla de punta doblada y fina, se desprendió de la zapatilla derecha para solaz y divertimento de Mingus, se sentó en el borde de la bañera, colocó el pie desnudo sobre la rodilla izquierda, practicó incisiones en la piel alrededor del clavo hasta que, armado de valor, profundizó más y más, hizo palanca y consiguió arrancar una pequeña bola de células muertas, más duras que el granito. Sabía que el clavo volvería a crecer, pero le dejaría en paz una o dos semanas.
Luego llamó a Caniche. No contestó. Supuso que iría en moto. Mientras recogía los cacharros del desayuno recibió la respuesta del rastreador.
–Te llamé hace un rato para que echaras una visual por Internet a los periódicos de Oporto –le dijo.
–¿Qué ha pasado?
–Nada especial, sólo que no he tenido más remedio que echar a unos guardiñas al río; están buscando el subfusil del sicario –dijo Caniche.
–¿Crees que era necesario profundizar tanto?
–No me quedó otra; a la prensa y a la radio les importaba un bledo, así que me vi obligado a llamar a la jefatura y denunciar en modo anónimo la condición de sicario armado del alelado. Tanto la moto, robada, como algún testimonio de que el sujeto llevaba un rifle han dado resultado. Y mira.
–Como diría tu abuela, eres estupendo, Caniche. Esperemos que encuentren el arma.
–Sería pistonudo que coincidiera con la que mató a Yiyi.
–Te recuerdo que no tenemos un puto casquillo, pero el hallazgo será suficiente para evitar que los malos lo liquiden. Supongo que le habrán puesto vigilancia.
–Supones bien. Mira el periódico.
–Lo haré. ¿Vienes de camino?
–Correcto, jefe.
–Gracias, Caniche. Cuidado con las curvas.
Ya en la calle, con Mingus correteando por la plazuela de tierra, telefoneó al profesor Cifuentes con el propósito de fijar la hora y el lugar del encuentro pendiente. Pero la terminal del amigo de Yiyi se hallaba apagada o fuera de cobertura. Ya con el impertinente en la mano respondió a las llamadas perdidas de aquel número desconocido. Era Chincheta, compañero de trabajo de Cifuentes y también amigo del finado.
–El profesor ha desaparecido –le espetó tras darle los buenos días.
–¿Cómo es eso?
–Lo que le digo, que no ha aparecido ni tiene el teléfono operativo.
–Pero eso no significa que haya desaparecido –razonó Tilo.
–Usted sabe que se encontraba en peligro; de hecho, según me dijo, fue usted quien le recomendó tomar precauciones y no dormir en casa. Bueno, él me contó… Le di la llave de mi casa, mi chica le preparó la cama en el cuarto de juegos de los niños. Pero no apareció. Y lo que más me mosquea es que no contesta a las llamadas desde anoche. Me temo lo peor.
–Tranquilo, hombre; seguro que ha ligado y ha desconectado.
–A mí no me haría eso –dijo el reportero con aplomo.
–Ya supongo, pero algunas veces Eros hace de las suyas y obnubila al más sensato, ¿no crees? En cualquier caso, había quedado en hablar con él y espero localizarlo. Si lo consigues tu antes, dile que me dé un toque –dijo Tilo fingiendo normalidad.
Chincheta protestó.
–Si no aparece, lo encontraremos –afirmó Tilo.
–Eso espero.
–Je je, tranquilo, hombre, para eso estamos.
*
Después de varias semanas de baja en su pueblo de la montaña, moviendo piedras en la reconstrucción de una casa de sus antepasados, el agente Leopoldo Riesgo regresó a su puesto de trabajo fuerte como un roble y más deseoso que nunca de entrar en acción. Romanillos, al que va a sustituir, le lleva al café Levante a última hora y le pone al corriente de los detalles de la investigación, entre ellos, de la existencia del albacea documental y amigo de Yiyi al que llaman “profesor Cifuentes”, un periodista económico que podría ser el principal testigo de cargo si no se lo cargan.
–¿Le habéis puesto protección?
–Tilo se la ofreció, pero no la quiere.
Con todo, Leo apunta la dirección de Cifuentes y decide darse una vuelta por allí.
Allí es la calle de Juan de Mena, primer portal de la acera derecha, según se dobla desde Alfonso XII. A Leo le cabrea esta ciudad con el callejero plagado de clérigos, espadones y vividores dinásticos, pero, al menos, el cordobés Mena, poeta y amigo del marqués de Santillana, era un hombre de letras y, por otra parte, la calle, situada entre la Puerta de Alcalá y la Bolsa de Valores, está bastante cerca para llegar a pie, cruzando el parque del Retiro.
Leo, que ha dedicado veinte minutos a estudiar la imagen y otras características del sujeto a preservar, posee la suficiente capacidad de observación para detectar en la primera pasada, calle abajo, el rápido reflejo de un mechero que se enciende en el balcón acristalado de la tercera planta del sólido edificio solariego donde reside Cifuentes. Camina hasta la esquina con Alfonso XI, cruza la calle, sube por la acera contraria, se aposta tras el tronco de un plátano, ve la brasa del pitillo de alguien que fuma en el interior del balcón del domicilio de Cifuentes y que extiende la mano para sacudir la ceniza a la calle. En efecto, hay bicho, se dice. De inmediato llamada en modo anónimo al teléfono del periodista, que contesta al primer timbrazo, pero cuelga sin decir nada. Sólo quiere comprobar que el bicho no es el propio Cifu.
Son algo más de las nueve de la noche, hora del cierre de la primera edición del periódico para el que trabaja el corresponsal económico, lo cual significa que si no se ha entretenido, debería llegar a casa en quince o veinte minutos. Sin separarse del árbol de sombra, decide llamar a la redacción para ver si ha salido. A la novena o duodécima señal, alguien agarra el teléfono.
–No se preocupe –dice–, no es una noticia; sólo quiero saber si el profesor Cifuentes sigue por ahí.
El interlocutor grita el apellido del periodista. Nadie contesta.
–Ya se ha ido.
Leo agradece la información.
Por lo que sabe, el profesor Cifuentes fundó una familia y tuvo dos hijos, se divorció, fundó otra familia y tuvo una niña, se divorció y no fundó más familias, sino que se echó una novia madura, una colega empleada en el Defensor del Pueblo, con que convivió hasta hace unos meses. Ahora reside consigo mismo en ese magnífico apartamento que debe valer una millonada. Para el agente Riesgo, la conclusión es clara: han entrado en su casa y lo están esperando.
Sopesa la situación. Entre apostarse en el cubículo de entrada a una sucursal bancaria que hay al lado del portal y cruzar enfrente a esperar tomando algo en el Viridiana, opta por hacer honor a Buñuel y ocupar una de las tres mesas de la terraza de la calle que ha quedado libre. Desde esa posición, bajo el ramaje de los árboles, posee un campo de visión bastante amplio. A su derecha domina de una ojeada el tramo entre la esquina y el portal de Cifuentes y a su izquierda puede ver el trecho de acera hasta la Bolsa.
No sabría decir (de hecho no lo dijo cuando Tilo le preguntó severamente) por qué diablos no alertó al periodista mediante una llamada o un mensaje telefónico sobre la presencia de al menos un intruso en su casa. Tampoco sabría decir por qué demonios incumplió el protocolo de intervención que le obligaba a pedir la colaboración de, al menos, un compañero y de una patrulla de seguridad ciudadana si no consideraba materia suficiente para avisar a los geos. Lo único que sabía es que necesitaba entrar en acción, medir su fuerza, ejercitar sus puños, sobar los morros o partirle algún hueso a alguien. Y aquella era una excelente ocasión.
Solicita una cerveza doble, observa y espera. Aparte del tipo que fuma en el balcón mientras vigila si llega el periodista, todo es normal y vulgar. Un portero echa pestes de un botarate que ha estacionado su todo terreno sin respetar el espacio señalizado para los capachos de los residuos domésticos, una anciana y su hija pasean del brazo, tres mozos en ropa deportiva pasan corriendo hacia el Retiro, una farmacéutica de guardia sale a la puerta a fumar… Son más de las diez de la noche cuando un taxi se detiene en la esquina de Alfonso XII con la calle del autor de El laberinto de la fortuna, se apea un tipo: es el profesor Cifuentes. Leo cruza la calle y llega al portal antes que él. El periodista desconfía y se queda parado a tres pasos, pero el agente le hace saber que le envía Tilo. El periodista se tranquiliza. El agente le informa de que hay alguien en su casa, no con buenas intenciones precisamente, y le dice que ni se le ocurra entrar. El periodista, que huele a alcohol, contesta que se temía algo así, a lo que Leo añade: “Si te parece, le doy una sorpresa”. El periodista asiente, abre la puerta y obedece sus órdenes de entregarle la llave y permanecer en el portal hasta que le avise.
Leo sube al ascensor, cuarta planta, baja por la escalera hasta la tercera, introduce la llave, se agacha y empuja la puerta con tal fuerza que golpea al que está detrás, apostado junto al tabique del pasillo. Es una suerte que estas puertas antiguas carezcan de muelle regulador. Inmediatamente salta como una rana y asesta un cabezazo en el vientre al tipo que aparece ante él desde el oscuro pasillo. El sujeto lanza un grito y se golpea la espalda contra la pared. Leo le atiza dos directos a la cara y un gancho con la izquierda al mentón. El tipo acusa los golpes y cae al suelo gritando de dolor. El que está detrás de la puerta se rehace del portazo, pero el agente ya sabe que son dos y vuelve a empujar la gruesa lámina de madera con todas sus fuerzas para estrujarle. Acto seguido, enciende la luz y se ocupa de él por el procedimiento de juntar las dos manos en el puño único y golpearle el estómago. El tipo se dobla y Leo lo endereza de un rodillazo en la barbilla. El tipo suelta el arma y cae inconsciente. El agente advierte que ha soltado también un puñado de algodón blanco, lo agarra, está empapado en cloroformo. Puesto que el sujeto está inconsciente, decide aplicárselo al que intenta recuperar la verticalidad y vocifera insultos y sangra por la boca. Se la tapa con el algodón de olor dulzón del anestésico tras amarrale el pescuezo con el brazo izquierdo. El tipo patalea y el agente le mantiene dos minutos con las fauces envueltas en el algodón. De esa guisa lo encuentra el profesor Cifuentes.
–¿Le echo una mano?
–Si, coge la pistola de ese que hay detrás –le indica Leo.
El tipo pierde nervio, se desvanece. Leo retira el algodón de la cara y le deja caer al suelo. “A soñar con Belcebú, cabrón”.
–¿Qué hago con esto? –pregunta el periodista con la Astra de la marca Gabirondo y Cia en la mano.
El agente da un paso hacia el salón, pisa algo, se agacha y recoge una jeringuilla, avanza tres pasos más, seguido del periodista. Una cazaora y una chaqueta de tela de los mendas cuelgan del respaldo de dos sillas ante una mesa redonda.
–¿Crees que iban a matarme? –dice el periodista, todavía pálido, al tiempo que le entrega la pistola.
–Si, pero no con esta, sino con esto –responde Leo mostrándole la jeringuilla.
Comprueba que la pistola tiene el seguro puesto, extrae las balas del cargador, agarra un periódico del montón que hay en el suelo, en una esquina, envuelve las balas y la jeringuilla y se las guarda en el bolsillo izquierdo de su americana. A continuación saca de las chaquetas las billeteras de los pollos, mira rápidamente la documentación, se guarda la credencial de uno y el documento de identidad de otro.
En el pasillo suena el teléfono de alguno de los dos jichos caídos por los suelos.
–Vámonos de aquí –dice.
Cifuentes obedece, pero protesta.
–Es mi casa –dice.
–¿A qué esperas para llamar a la policía? –le conmina Leo al tiempo que tira la pistola sobre el bulto del segundo durmiente.
Luego indica al periodista que recoja las llaves, que siguen en la cerradura de la puerta, y sale teniendo cuidado de dejarla entreabierta. Al ver que no llama a la policía, lo hace él escalera abajo. En esta zona rica de la capital, los patrulleros policíacos tardan cinco minutos en llegar.
–¿Qué es esa inyección?
–Una insuficiencia cardiorrespiratoria, me temo.
El hotel donde el grupo de homicidios mantiene un par de habitaciones reservadas para situaciones como esta dista diez minutos a pie.
–¿Qué quieres decir con eso?
–Que tengo la impresión de que ibas a sufrir un accidente cardíaco.
–¿Cómo es eso? –insiste el periodista.
Leo le explica que hay venenos muy utilizados por los asesinos de los servicios secretos, como la inyección de ricina, que produce una muerte muy dolorosa en tres días; el talio, que se utiliza como raticida; el arsénico, el cianuro, la batracotoxina que, inyectada en sangre, te paraliza el corazón y el cerebro y palmas en pocos minutos…
–En fin, habrá que analizar la mierda que te iban a aplicar en vena –concluye.
Cifuentes se toca el pecho, los testículos, la cabeza. Acto seguido se pone de puntillas y se lanza a abrazar al policía.
–¡Me has salvado la vida!
–Lo que es seguro es que esos hijos de puta te iban a anestesiar y probablemente enviar al otro barrio de una parada cardíaca o de un accidente cerebral. Al menos uno de ellos es militar y pertenece a los servicios secretos del Estado.
*
La razón por la que el profesor Cifuentes no daba señales de vida a su compañero Chincheta era doble: de un lado decidió celebrar su suerte invitando a una copa a su salvador en un pub de la calle de Alcalá que se mantenía abierto hasta las tantas de la madrugada, y de otro, se le había agotado la batería del teléfono móvil.
Pero pasadas las diez de la mañana, el agente de la escala intermedia Leopoldo Riesgo se despertó en la habitación de hotel, comunicada con la de su protegido, comprobó que seguía roncando y llamó por teléfono al colega y amigo Tilo Dátil para decirle que, después de una noche muy movida, tenía bajo custodia al testigo protegido conocido como Cifu.
–Voy para allá –dijo Tilo.
TRECE
El profesor Cifuentes recibió tratamiento con un par de aspirinas y un café solo largo contra la reseca. Era su desayuno habitual. Cuando estuvo operativo aceptó las recomendación de Tilo de proceder como un testigo protegido, así que llamó al director del periódico y le expuso su situación, es decir, que se hallaba en peligro de muerte. El director era un hombre muy ocupado, pues despachaba jarabe de pico en varias televisoras y emisoras de radio, además de dirigir el rotativo, pero le concedió dos minutos, al cabo de los cuales, sonoramente impresionado, le dispensó de ir a la redacción hasta que los culpables fueran puestos a buen recaudo, o sea, entre rejas. Y le animó a seguir trabajando en el reportaje, cuya primera entrega se publicaría coincidiendo con las detenciones de los bandidos. Dado que éstos eran considerados muy honorables señores y prominentes hombres de negocios, el director auguró un gran escándalo, una convulsión de proporciones intercontinentales que incrementaría las ventas del diario. Eso le dijo, a Cifu. Y añadió para reconfortarle: “Periodismo a muerte”.
Los agentes Tilo y Leo intervinieron con sendas frases a micrófono abierto para confirmar el peligro de muerte del periodista y manifestar su acuerdo con la propuesta del director de anteponer la acción policial a la difusión de la información sobre la trama mafiosa. Aquel director les pareció un tipo sensato y legal, aunque, según Cifu, era un cobarde gallina. “Si renuncia a dar la exclusiva es porque está acojonado. Ni periodismo ni garambainas; ese cagueta se parapeta detrás de vosotros y de la jueza porque no quiere líos. Lo conozco bien”.
–Sin embargo, has aceptado su planteamiento –observó Tilo.
–Ondia, claro. A mí me paga bien y punto –dijo Cifu.
Los agentes se concentraron en el informe de los hechos que remitirían de inmediato a su señoría y explicaron a Cifu algunas pautas de conducta como testigo protegido. Confiaban en que las aceptara sin necesidad de la protección de una niñera, pues ya era mayorcito.
–Niñera no, pero alguna amiga… Uno tiene sus necesidades.
–Te conviene el amor propio por un tiempo –le recomendó Tilo.
–Si he de permanecer aquí confinado hasta que intervenga la justicia, que es más lenta que el caballo del malo, necesitaré algún consuelo, ¿vale? No pensaréis que me voy a matar a pajas.
–Hombre, tampoco es eso –concedió Leo.
–Os diré lo que voy a hacer: encargaré una peluca para rular por ahí –dijo el periodista.
Puesto que además de terco, le suponían inteligente, se abstuvieron de incidir en su libre albedrío. Si quería cazar mariposas o pescar pintonas era asunto suyo. No obstante, Tilo le pidió que tuviera cuidado con las peluqueras, que lo cascan todo. Cifu se extrañó de que el madero supiera que las chicas del tinte eran su arrimo preferido y el agente le aclaró que conocía sus caladeros por un comentario bien intencionado del reportero Goliap. Entonces Cifu recordó que el colega le había ofrecido su casa y se precipitó sobre el teléfono del hotel (el suyo yacía desarticulado por seguridad) para disculparse y contarle su nueva situación.
En un momento de la conversación Tilo insinuó, en plan amistoso, su deseo de echar una hojeada al borrador del reportaje, pero Cifuentes se mostró tajante: “Tendrás que leerlo en el periódico”. Entonces Leo le miró con gesto desdeñoso y dijo: “Vámonos, que hay muchas cosas por hacer”.
*
A Tilo le habría gustado saber que el honorable marqués de Montrave fue decisivo en la excarcelación y devolución a Colombia del capo del cartel de Cali Gilberto Rodríguez Orejuela. La intervención del alto cargo palatino se reputó determinante para que el gobierno de turno desatendiera la petición de extradición formulada por la administración estadounidense. El marqués salvó al mayor exportador de droga colombiana a Estados Unidos y a Europa a cambio de entrar en el oscuro y próspero negocio del polvo blanco. A continuación creó una red de distribución del maldito producto prohibido y de blanqueo de los ingentes beneficios que produce y se convirtió en capo de capos.
Eso lo supo Tilo sin necesidad de leer el periódico ni de que el albacea de los datos y documentos de Yiyi accediera a dejarle hojear su relato. De hecho, Tilo no volvió a ver a aquel superhombre. Y si habló una vez más con él fue, con el permiso de Leo, para informarle del mejunje que los sicarios se disponían a inyectarle en el cuerpo. “Los análisis indican –le dijo– que te iban a meter una dosis de Milocho capaz de dejar tieso a un elefante”. El superhombre quiso saber que diablos era eso del Milocho y Tilo le explicó que se trataba de un veneno bastante utilizado por los servicios secretos, “un compuesto de fluorocetato de sodio sin color ni sabor que bloquea el metabolismo celular y provoca una muerte dolorosa, aunque si te duermen con anestesia ni te enteras”.
*
Tilo Dátil dedicó los días siguientes a atar algunos cabos sueltos de la investigación. Así, ordenó a Caniche el rastreo de los pasos del amor irredento de Yiyi, la próspera publicista Chelo Barros; mantuvo a la Larga en Barcelona con su tita Mágica hasta que su señoría llamara a declarar al honorable Tomè, alias Pollo Pimienta; amplió el cometido de Leo para que además de mantener el contacto con el superhombre echara un ojo a las evoluciones, idas y venidas de la linda Liana con su arrimo y antiguo jefe de Yiyi, el lechuguino Jordi Emula i Lucientes. Por su parte, realizó alguna llamada al jefe de vigilancia aduanera sobre el operativo en torno al Wallenius.
Fueron días tranquilos en los que la principal novedad fue la falta de novedades. En las reuniones diarias del grupo consideraban esclarecida la autoría intelectual del crimen, al que sólo dedicaban unos minutos sobre algún movimiento de interés. La desaparición de ancianos, cuya investigación llevaba la rubia Merche Tascón ocupaba ahora las deliberaciones. El interés del jefazo Veguellina por estos casos se debía, como bien había supuesto Tilo, a que uno de los desaparecidos era nada menos que el padre de una antigua ministra, diputada y dirigente política del principal partido de la derecha. Con Merche colaboraban Nati del Pozo y el carnoso Rosado en desenredar una madeja que, sin saber por qué, a Tilo le parecía una broma de viejos traviesos.
Al cabo de una semana, su señoría seguía sin recabar el testimonio del profesor Cifuentes. A Leo le extrañaba esa dilación y a Tilo, que conocía la laboriosidad de Charo, más todavía. Sin embargo, la jueza tendría su estrategia y seguramente no querría levantar la liebre hasta tener amarrado a Montrave y a los otros dos pájaros de cuerda, es decir, el opulento empresario timbal Pollo Pimienta y el subordinado en palacio Jordi Emula. Puesto que además su señoría se hallaba bajo el control del nuevo secretario, parecía lógico que se guardara un as en la manga hasta el último momento. Después de todo –apuntó el documentalista Oliveras–, los naipes son cosa de aristócratas.
El pequeño Oliveras se disparaba algunas veces, y a falta de Fabiola y de Romanillos que refrenaran sus impulsos, les ilustró en el Kiosko de los Pinos sobre la invención de los naipes en el siglo XIV en Italia con figuras que representaban a los papas, emperadores y las cuatro monarquías que se combatían. Por si fuera poco, les hizo saber que hacia finales de aquel siglo se introdujo el juego de naipes en Francia para distraer a Carlos VI, a la sazón demente. En aquellas cartas figuraban Argina, anagrama de Regina, o sea, María de Anjou, esposa de Carlos VII; Raquel, que era Agnes Sorel; la doncella de Orleans e Isabel de Baviera. David era el rey Carlos VII, perseguido por su padre, como David por Saúl. Los cuatro valets –Ogier, Lancelot, Lahire y Héctor– representaban a la nobleza. Las demás cartas eran de soldados. Y los colores, los emblemas militares. Se suponía al as como símbolo del dinero, nervio de la guerra, porque, en efecto, ese era el nombre que los romanos daban a una moneda, y a la vez calificaban de as toda la hacienda que poseía un ciudadano. Ahora Montrave iba a perder.
Sin embargo, seguían pasando los días sin que su señoría decidiera citar al marqués. Algo raro sucedía. Tilo confiaba en la jueza, pero se preguntaba si la tendrían agarrada por el asa del culo. Si así fuera, le habría mandado alguna señal o le habría pedido ayuda, se decía. Por su parte, seguía enviando cuantos indicios y apreciaciones reputaba útiles para la instrucción. Ella acusaba recibo con escuetos: “Ok, gracias”. En ocasiones, el agente se entretenía en revisar el expediente, ya crecido, y se convencía de que había materia suficiente para citar a Montrave. No sé a qué diablos está esperando, se decía, devolviendo el rollo a la caja de seguridad. Si alguna vez había cruzado por su mente la tentación de invitarla a cenar con el único fin de preguntarle: “Dime si te gusto”, ante aquellas carpetas del caso sólo experimentaba el impulso de remitirle un mensaje estrictamente profesional: “Proceda de una vez, señoría”.
También a Leo, un hombre de acción, se le iba agotando la paciencia. Se mostraba sorprendido de que su señoría ni siquiera hubiera dictado orden de detención de los individuos que quisieron liquidar al superhombre Cifuentes. De antemano sabía que la búsqueda y captura de los dos tipos serviría de nada y menos, pues los agentes secretos funcionan con identidades falsas, casi siempre documentos de muertos, pero la formalidad legal era obligada. Por otra parte, de las observaciones de los movimientos y las conversaciones telefónicas de la bella Liana se deducía la intención de la viuda de hacer caja y regresar a su país. A eso obedecían sus gestiones en una agencia inmobiliaria, la venta del Seat de Yiyi, el trato con el Lechuguino para que se quedara con el Audi deportivo y, en fin, la solicitud de una excedencia ilimitada en Televisión. Era muy probable que cuando su pequeño hijo terminara el curso escolar volara con él a Buenos Aires para no regresar.
Pero, sobre todo, lo que animó al agente Leopoldo Riesgo a remitir un mensaje a su señoría, con el visto bueno de Tilo como responsable superior de la relación con el juzgado, fue la situación de Cifu, quien, al cabo de diez días confinamiento decía estar hasta los cojones de aquella habitación de hotel. “Intereso a su señoría fechas y plazos testificales en relación con los investigados al tiempo que le participo la impaciencia de nuestro testigo protegido, cuyos riesgos y vicisitudes ya conoce”, escribió Leo a la jueza por correo electrónico. La respuesta llegó ocho horas después: “Manifiesto a ustedes que la instrucción sigue su curso”, dijo lacónicamente su señoría.
“¿Qué curso ni qué ocho cuartos, si todavía no ha dado un palo al agua?”, protestó Tilo, quien, ante las dudas de Leo de si hacía lo correcto, replicó: “Espero, confío y deseo que no sea un curso tan largo como el Volga, señoría”.
Instantes después sonó el teléfono de Tilo. Charo al aparato le peguntó en tono familiar si se encontraba bien y se interesó por la afonía de Mingus, señal de que tenía el teléfono pinchado. El agente le siguió el juego. Resulta que su perro labrador también había agarrado frío en la garganta, tal vez por beber agua más helada que la del Volga a su paso por Kaza. Resulta que no tenía ni un minuto en su agenda para llevarle al veterinario ni sabía cuando podría tener media hora libe para hacerlo. Y resulta que si le decía qué pastillas tomaba Mingus, probablemente al labrador le fueran bien. Tilo improvisó un nombre en latín con la palabra ‘can’ y la jueza se lo agradeció y se despidió.
–Lo más seguro es que el marqués de Montrave tiene la garganta fastidiada y no parece que quiera ladrar –interpretó Leo.
–También puede ser que le esté dando largas, alegando problemas de agenda; se debe sentir investigado y el muy bribón intenta ganar tiempo para maniobrar –supuso Tilo.
–Pues lo tiene jodido; la grabación de la conversación con el lechuguino en el Audi de la viuda es una confesión de culpabilidad en toda regla –repuso Leo–; si la jueza quisiera podría ordenar que le detuviésemos ahora mismo.
–Se ve que va por las buenas –dijo Tilo.
–A lo mejor está barajando las agendas de esos pájaros para meterlos a todos en la jaula al mismo tiempo y evitar que emigre alguno –aventuró Leo.
Sea lo que fuere, el mensaje en clave de su señoría llevó a Tilo a una rumiadera bastante prolongada, de modo que cuando sacó a Mingus, a las nueve de la noche, todavía daba vueltas al asunto. Le preguntó a la vecina Lourdes, que pastoreaba a sus chiguagas en el parque, si sus perrillos habían padecido afonía alguna vez. Claro que no, dijo ella. Idéntica fue la respuesta del jubilado Beni, que paseaba con su labrador, más bueno que el pan, y se extrañó de que le preguntara eso, pues a la vista estaba el pelo y la grasa que protegían el pescuezo del animal contra el frío y la laringitis. Había que ser muy tonto para no saber que un labrador raramente se constipa.
Una hora después sirvió a Mingus su cazuela de pollo cocido con arroz tres delicias, se confeccionó un sanwich de jamón ibérico y queso manchego blando, agarró una botella de agua fresca, se dirigió a la sala, que olía a libros, abrió el balcón y se sentó a la fresca a cenar y leer grandes batallas de la historia. No quería pensar ni querer nada, sólo entretenerse con las estratagemas de los generales. Algunos demostraban su inteligencia, otros su oportunismo, pero la mayoría eran unos zopencos que enviaban a la muerte a miles de soldados y provocaban unas matanzas terribles. Entonces, como ahora, los humanes eran la materia prima más abundante y barata, y nadie, salvo algunos historiadores muchos años después, fiscalizaba el coste humano de las victorias, nadie acusaba a los triunfadores. Los verbos “fiscalizar y acusar” le abrieron, de pronto, las entendederas. Por Júpiter tronador, dios de la filología, si el perro no es el fiscal, se dijo. Reprodujo para sí las palabras de Charo con la mayor textualidad que pudo y coligió que el acusador público se había quedado afónico y se negaba a ladrar. ¿Acaso no cobra por hacer su labor? Llamó al pequeño Oliveras y le encargó que documentara al tipo.
*
En la capital catalana Fabiola empezaba a disfrutar con su tita Mágica de la llegada del buen tiempo. Aunque se solazaba en la playa, se mantenía al pie del cañón y enviaba datos de alto interés sobre Tomè. En uno de sus reportes se refería a un encuentro nocturno de Pollo Pimienta y algunos miembros de su la familia con un director general de industria y el ministro de economía nada menos. La reunión tuvo lugar en el Casino, cena incluida, y, según sus chivatos, el empresario del juego aceptaba las condiciones ventajosas que le ofrecían las autoridades del gobierno central para invertir un puñado de millones de euros en una empresa automovilística y evitar así que los capitalistas nipones y franceses la desmantelaran.
¿Cómo se iban a llevar por delante a un personaje de esas características, un tipo que garantizaba inversiones y puestos de trabajo? La pregunta razonada y razonable de Fabiola tenía difícil respuesta. Las pruebas contra el sujeto que había contratado (presuntamente) a los sicarios que liquidaron a Yiyi perdían fuerza; se convertían, de pronto, en la patada de un mosquito a un elefante. El asesinato por despecho y venganza de Chelo poseía fundamento, el crimen por el interés de proteger al marqués y preservar de acechanzas las actividades de distribución del polvo blanco y el lavado del dinero criminal, se hallaba bien documentado. Sin embargo, faltaba el último eslabón: alguno de los dos sicarios que se ocuparon de la ejecución. La interferencia del supercomisario Veguellina había dificultado la investigación de ese flanco.
Tilo no las tenía todas consigo, y menos ahora, ante la información de Fabiola sobre el interés del tipo por la industria de la automoción; un interés antiguo, si tenemos en cuenta que el abuelo del Pollo Pimienta quiso motorizar a la dictadura franquista y si recordamos que la cojera y las manchas de quemaduras del jicho en la cara evidenciaban su afición a los coches de carrera. “Va a ser difícil meterle mano, salvo que el vegetal de Oporto se recupere y decida largar”, comentó el inspector en una de las reuniones de evaluación. Tanto Oliveras como Caniche y Leo daban por buena su hipótesis de que el sicario en estado vegetativo actuaba por encargo del tal Tomè para quitar de en medio al marqués de Montrave, un gorrón caprichoso y peligroso, y no descartaban que detrás del suceso existiera una de esas rivalidades a muerte, tan frecuentes entre los capos del narcotráfico.
*
El exiguo Oliveras depositó sobre la mesa de Tilo dos folios impresos con el currículum vitae del fiscal. “Eso es lo que hay –le dijo–, y no es poco”. Tilo los leyó sin pestañear. El jurista era el menor de dos hermanos de una familia de rancio abolengo. El mayor se había hecho obispo. Y él estudió leyes para no contrariar a su padre, que fue magistrado del Supremo y, por otra parte, había ampliado considerablemente el patrimonio familiar de fincas y bienes raíces. Pero el fiscal de marras fue un estudiante mediocre, repitió dos cursos y terminó la carrera a trompicones, lo que no quita para que aprobara a la primera la oposición y obtuviera la plaza de fiscal con un destino a pedir de boca y un salario de por vida. En realidad, le importaba un comino la profesión judicial; su verdadero interés estaba en las actividades campestres.
En este punto Tilo sintió la fugaz satisfacción íntima de haber acertado; ya no había duda de que Charo se refería a ese sujeto con la expresión de “mi perro labrador”. Como heredero de varios cientos de hectáreas de tierras de pan llevar, viñedo y olivar, aquel individuo dedicaba la mayor parte de su tiempo a campar y controlar su territorio. Puesto que además era un buen anfitrión que invitaba a jueces, colegas y superiores en el escalafón a cuchipandas, capeas y cacerías no era sancionable por la dejadez, el retraso y hasta el abandono de sus tareas en el juzgado.
Se decía entonces que el tiempo judicial era distinto, es decir, más lento, que el resto del tiempo. No se sabía por qué un mecánico tardaba menos en reparar un coche que un juez en dictar un auto, y quien dice un mecánico, dice un pintor, un maestro, un albañil, un camarero, un arquitecto, un solador… Es como si de todas las averías que reclaman reparación fueran las judiciales las más complejas, lentas y difíciles de resolver. Con tipos como aquel no era de extrañar que los sumarios, aunque fueran de casos tan notables como el asesinato de un reportero gráfico empleado al servicio de la jefatura del Estado, se prolongaran indefinidamente.
Tilo se dijo que convendría dar un aviso al teniente fiscal para que espoleara a su subordinado, pero siguió leyendo el informe del pequeño Oliveras y enseguida se contradijo: no valía la pena molestar al supercomisario Veguellina para que ejecutara aquel menester, pues aquel perro fiscal no iba a mover un papel para desbloquear la instrucción ni parecía dispuesto a ladrar la acusación contra Montrave. Y eso porque se daba la circunstancia de que su señora esposa, la del fiscal, había obtenido la concesión de un cementerio del patrimonio nacional, organismo público en el que el marqués imponía su voluntad, y las cuotas de alquiler de las tumbas a los cientos de familias de los sepultados le reportaban no menos de dos millones de euros al año. Una renta extraordinaria, como llovida del cielo.
–¡Por Júpiter si el fiscal estaba bien agarrado por los huevos!
–Y por la cartera –añadió Leo.
¿Qué hacer?
Tilo envió un mensaje a la jueza: “Atenta al fax”.
Ella respondió con un emoticón: chica con gafas.
Tilo metió el informe por el tubo.
Unos minutos después, ella contestó: “¡Oooh!”
*
En racha de contrariedades, acentuada por la desaparición del amor irredento de Yiyi –la publicista Chelo Barros se había largado de vacaciones a un lugar remoto de Kirguistán, más allá de Samarkanda, en la frontera con China–, Tilo recibió el aviso del jefe de vigilancia aduanera sobre la inminente llegada del buque Wallenius al puerto Valencia. El hombre brusco cumplía su palabra.
–Si quiere asistir al interrogatorio de los arrestados, véngase para acá –le dijo.
–¿Cómo ha ido el operativo? –Se interesó Tilo.
–Mejor de lo esperado, sin resistencia –respondió el oficial.
–Me pongo en marcha. Muchas gracias, Adolfo.
Por casualidades de la vida, aquel jefe aduanero se llamaba Adolfo Pescador.
El asalto al Wallenius desde un helicóptero Superpuma se realizó en vuelo nocturno por sorpresa. La tecnología de visión en la oscuridad permitía volar a baja cota sin ser detectado por el radar y sorprender al enemigo. El factor sorpresa seguía siendo esencial en esa guerra. Cuando el comandante y los seis tripulantes del carguero se dieron cuenta de la presencia del pájaro de hierro ya tenían a un comando de diez hombres armados en cubierta, y el timonel y un vigilante quedaban inmovilizados por el potente foco de la aeronave y atenazados por las ametralladoras. Tres asaltantes les colocaron los grilletes mientras los demás reducían al comandante en su camarote y a los otros tres marineros en el cubiculo colectivo. En apenas media hora desde la entrada en acción, la misión quedó culminada sin disparar un tiro ni conceder un minuto a los bandidos para desprenderse de la droga. Los asaltantes tampoco necesitaron romper ningún diente ni meter el cañón del arma en la garganta de tripulante alguno para que vomitaran dónde estaba el alijo, unos trescientos kilos de cocaína.
Eran más de las cinco de la tarde cuando Tilo y Leo llegaron a Valencia. Para entonces el Wallenius se hallaba fondeado en el espigón de carga de contenedores del puerto. Los tripulantes habían sido puestos a buen recaudo y una nube de reporteros acababa de filmar el gran alijo y de recibir las explicaciones del jefe Pescador, un hombre grueso con cara de buena persona, y de dos de dos miembros del comando asaltante (un varón y una mujer), a fin y efecto de que los ciudadanos supieran que ellos se jugaban la vida cada día para preservar la seguridad, la salud y el bienestar colectivo.
Tras las diligencias básicas (identificación, procedencia y revisión sanitaria), los arrestados eran entregados a la Guardia Civil, que los interrogaba en profundidad y los ponía a disposición judicial. El amable jefe Pescador acompañó a Tilo y Leo al cuartel de la verde institución y los presentó al coronel al mando de la zona, tras lo cual, les deseó suerte y se retiró a sus quehaceres. Era un hombre de pocas palabras, aquel jefe de vigilancia aduanera.
Los dos agentes de homicidios esperaron en la sala de asueto del cuartel, jugando al futbolín, uno de los inventos más divertidos creado por un español durante la Guerra Civil (Alejandro Finisterre) para disfrute de los niños huérfanos, hasta que un guardia les avisó del comienzo de los interrogatorios y les condujo a la sala de observación.
La pareja de picoletos (hombre y mujer) encargados del interrogatorio intentaban saber cómo diantres habían cargado la droga, quién era el suministrador y quién el destinatario. Pero los detenidos, asistidos por un abogado de oficio, no decían ni mu. Tres de ellos eran sudafricanos y dos tenían nacionalidad colombiana y todas las bazas para acabar en el trullo por una buena temporada, tal vez un lustro si nadie los reclamaba desde su país.
El último en ser llamado, el comandante del barco, era un hombre blanco, pulcro, de unos sesenta años, con cara de aburrimiento. Su oficio consistía en trasladar mercancías de una parte a otra del mundo y no en conocer qué clase de mercancía trasladaba. Su cometido se centraba en dirigir la nave con el tiento y la pericia necesaria para que la carga llegara a su destino. La naviera a la que servía era una empresa muy seria y segura. Nunca había sufrido la pérdida de un barco. A partir de ahí no sabía nada. Si alguien facturaba mercancía prohibida era responsabilidad del factor. Si por azar aprovechaban una escala o su lenta navegación para introducir drogas en su buque y él no se enteraba, como era el caso, no podía denunciar el hecho. Lógico.
Puesto que el tipo, un cínico de tomo y lomo, se mostraba dispuesto a declarar lo que sabía, aunque, lógicamente, no sabía nada de lo que ocurría en su barco, Tilo pidió al jefe de los guardias que le permitiese formularle algunas preguntas cuando los agentes terminaran sus cuestiones. “Sin problema”, dijo éste.
Desde luego, el marino mercante no conocía a la señora Dolores Tangible. Tampoco conocía a los exportadores ni a los destinatarios de las mercancías. Él era un hombre de mar, no de tierra. Admitió que la droga pudo ser trasladada con grúa desde alguno de los varios barcos con los que se cruzaron durante la travesía. La nocturnidad y la mar revuelta eran propicias a esas fechorías. En su descargo, aquel hombre le contó en su idioma que durante la travesía socorrió a unos pescadores cuya embarcación se había quedado sin combustible y que, cerca ya del Estrecho de Gibraltar, ayudó a tres viejos que iban a la deriva en un velero al pairo, averiado y sin arboladura. “Tres viejos locos”, dijo.
–¿Qué ayuda les prestó?
–La necesaria en estos casos: un cable y agua y comida –dijo el marino.
–¿Diría que el Wallenius fue su tabla de salvación?
–Sin duda.
–¿Sabe de qué nacionalidad eran?
–Dijeron que españoles. Les venía como polla al culo que les acercáramos a la costa; les tuvimos a popa desde el Atlántico hasta que intervinieron ustedes.
–¿A unas millas de Cartagena?
–Correcto.
–¿Sabe qué fue de ellos?
–No.
–¿Habló usted con ellos?
–Si.
–¿Sabe sus nombres?
–No. No tenía motivos para preguntárselos.
–¿Quiere hacerme creer que no anota en su cuaderno de bitácora los nombres de las personas a las que salva la vida en el mar? –Incidió Tilo.
–Yo no quiero hacerle creer ni descreer nada –respondió.
–Sin embargo, sí sabe que eran homosexuales.
–Mire, man, yo eso no lo sé.
–¡Por Júpiter si no ha utilizado la expresión “como polla al culo!”
–Je je… Es una forma de hablar –aclaró el tipo sin modificar su expresión de aburrimiento.
–¿Recuerda usted, amigo, el nombre del velero? –Prosiguió Tilo.
El marino mercante se acarició la nariz como si estuviera regulando unos prismáticos imaginarios mientras intentaba recordar. Treinta segundos después articuló unas sílabas:
–As-ka-ta-su-ka.
–¿Askatasuna? Libertad en euskera –sugirió Tilo.
–Correcto –asintió el marino.
En ese instante, Tilo frunció el entrecejo, abrió mucho los ojos y elevó la mirada hacia la cámara del ángulo del techo que grababa el interrogatorio. Leo entendió el mensaje y telefoneó a Merche; era posible que los tres ancianos desaparecidos de sus respectivas residencias hubiesen concertado la fuga y fueran aquellos a la deriva.
–¿Por qué no informó del hecho a los agentes que abordaron su barco? –Inquirió Tilo.
–No me peguntaron –respondió el marino.
A los guardias de antinarcóticos les extrañó la insistencia de Tilo en preguntar al responsable del buque si transportaba naranjas, en concreto, mandarinas sudafricanas. El comandante acabó admitiendo que algunos contenedores refrigerados contenían alimentos perecederos y era probable que entre ellos figurasen esas frutas apreciadas por los europeos. Oído lo cual, Tilo anunció que no haría más preguntas y, ya en el pasillo, recomendó a los guardias: “Harían bien en examinar esas naranjas”, aunque tuvo la impresión de que su recomendación no surtiría efecto, pues los guardias sólo obedecían a sus mandos, lógicamente, y éstos ya lucían satisfechos ante las cámaras de televisión por el extraordinario alijo interceptado.
*
Cuando salieron de las modernas dependencias de la verde institución, los policías Leopoldo Riesco y Tilo Dátil se sintieron con derecho a regalarse unas bocanadas de aire fresco y unos bocados de pescado de la zona, de modo que realizaron algunas gestiones por teléfono para reservar hotel y se dirigieron hacia el parque natural de la Albufera y se acomodaron en el Bon Aire, uno de los restaurantes de aquel marco incomparable, a cenar y disfrutar de la puesta de sol. Tilo funcionaba con la previsión de encontrarse al día siguiente con la navegante Dolores Tangible. No sabía cómo, pero sabía por qué. También sabía que su moderno yate Loli Avemaría tenía amarre reservado en el Puerto Deportivo de Valencia desde hacía dos días.
La exazafata –rumiaba Tilo– podía engañar a unos y comprar a otros. Pero ninguno era él. La asentadora del cartel de Cali, mujer astuta y placentera, podía ufanarse de introducir toneladas de cocaína en el mercado español y europeo (también en el árabe de los jeques) al precio de un señuelo de trescientos kilos; podía controlar la descarga y la entrega de la mercancía de narco-naranjas; podía realizar las demás actividades con la cobertura de Montrave y su clan de perillanes, es decir, desde la recaudación del mayor porcentaje del importe de la droga en dinero recién lavado hasta los depósitos en las cuentas del clan proveedor en Suiza, pasando por las decisiones inversoras más diversas a través de los fondos buitre. Pero de ningún modo podía engañarle a él.
Tilo disfrutaba de las escenas que habían de venir: su encuentro casual con la señorita Tangible. Se recreaba en la cara que pondría al verse descubierta in fraganti o a pocos metros del cuerpo del delito: toneladas de mandarinas con cápsulas de cocaína en su interior. Es lo que llamaban ‘naranja preparada’. Imaginaba la sorpresa y el temblor de aquella hermosa y tramposa criatura y sonreía como si las espinas de los boquerones y los salmonetes le hicieran cosquillas en el paladar. Leo se había incorporado tarde a la investigación, pero compartía su entusiasmo.
La oportunidad de joder al barón palatino y a su clan de honorables empresarios timbales ocupaba la conversación de los dos agentes cuando vibró el inoportuno en el bolsillo de Tilo. Era el supercomisario Veguellina.
–Buenas noches, jefe –le saludó Tilo.
–Santas y buenas. Te llamo para felicitarte. Tu información era acertada y los tres viejos han sido localizados en un hotel de Cartagena, donde esperan a que les reparen el barco para echarse otra vez al mar. Los muy cabrones no escarmientan.
–Muchas gracias, jefe, pero a quien debe felicitar es a Merche, que ha realizado una buena investigación –dijo Tilo.
–Ya lo he hecho –dijo el comisario–; por cierto, ella quería ir para allá, pero dada la hora que es y el hecho de que tú y Leo estáis a un tiro de piedra de ellos, hemos pensado que os ocupéis de ellos y les acompañéis de vuelta a Madrid.
–Mal pensado, comisario, estamos en un seguimiento relacionado con el ‘caso Yiyi’.
–¿Autor o coautor?
–Caliente, caliente.
–Ya, ninguna de las dos cosas, ¿verdad?
–Es un seguimiento importante, se lo aseguro –afirmó Tilo.
–Eso no lo dudo, pero más vale pájaro en mano que ciento volando, y ahora tus pájaros son estos. Quiero que vayáis a Cartagena, os dirijáis a los apartamentos ‘Teatro Romano’, que son un edificio en la esquina de la calle Osario, junto al teatro propiamente dicho, y os hagáis cargo de esos locos.
–No fastidie, jefe.
–Quiero veros con ellos de vuelta mañana en Madrid.
–¿Es una orden?
–Es una orden.
–¿Y si no quieren volver?
–¡Joder, Dátil!
–Ah, ya: desacato, grilletes y andando. Bueno, tendremos que alquilar un coche. ¿No sería más lógico avisar a la familia y que se hiciera cargo de ellos? Después de todo, nuestra misión era localizarlos, no detenerlos ni hacer de taxitas para ellos –arguyó Tilo.
–Veo que no te ha quedado claro, si quieres te lo repito –repuso Veguellina elevando el timbre.
–No es menester, señor; ya sé que la lógica del jefe es la que vale y que el jefe es usted, así que Leo y un servidor actuaremos como el cura y el barbero y le llevaremos de vuelta a casa a ese trío quijotil, pierda cuidado –se plegó Tilo.
De este modo dejaron en suspenso el plan de abordaje a la señorita Tangible, anularon la reserva del hotel en Valencia, pidieron café helado, pagaron la cena y se pusieron en marcha. No les resultó difícil encontrar, dos horas después, el aparthotel donde se hallaban los inquilinos de marras, discretamente vigilados por dos policías de la zona, a los que relevaron y agradecieron el servicio en nombre del supercomisario de la brigada central contra el crimen. La verdad es que los dos maderos se sorprendieron de que los de homicidios anduvieran detrás de aquellos viejos que suponían inofensivos.
–Ya, ya, fíate de la virgen y no corras –dijo Leo, a mayor estupor del par de agentes.
Tilo y Leo se turnaron unas horas de descanso en un apartamento disponible y a las ocho en punto de la mañana encargaron chocolate con porras para el trío de vejetes y para ellos mismos, una amable forma de presentarse ideada por Leo, cuya fuerza y corpulencia no le restaba sensibilidad ni esmero con los débiles.
Hablaron.
De los tres ancianos, que sumaban dos siglos y medio, el apellidado Alpujarreño era lorquiano; el llamado Chispa, machadiano, y al que decían Testa, unamuniano, dándose la circunstancia de que ninguno era de letras. Por el contrario, Federico Alpujarreño había estudiado ingeniería y dedicado sus mejores años a dirigir explotaciones mineras. Antonio Chispa, pequeño y regordete, era físico de los materiales y aplicó sus conocimientos en Altos Hornos de Bilbao hasta que ni altos ni bajos, los fueron apagando y los cerraron. Y Miguel Testa era matemático puro, toda la vida empleada al servicio de una entidad de la usura legal y desmesurada. Se conocieron de jóvenes en Algorta, un barrio de Getxo (Vizcaya), y formaron parte de la misma peña. Fundaron familias, tuvieron hijos, enseguida perdieron el entusiasmo social, justiciero y transformador, se convirtieron en pequeño burgueses acomodados, envejecieron, se jubilaron, enviudaron y acabaron orillados en otros tantos asilos madrileños, uno en Getafe, otro en Arroyomolinos y otro en Navalcarnero.
Fue en esa última revuelta del camino donde se hicieron forofos de Lorca, Machado y Unamuno, sin dejar de serlo del Atletic de Bilbao. Los sábados o domingos hacían la rueda, que consistía en girar visita al asilo que tocara para ver por televisión el partido de fútbol de los leones. Aunque ninguno de los tres tenía edad ya de conducir automóviles, cada uno de ellos manejaba su utilitario e iba y venía a donde le daba la gana. El trío se reputaba con holgadas facultades físicas y mentales para funcionar por sí solo, lo que incrementaba su aburrimiento. Un domingo Chispa dijo que él no se iba a ir de este mundo sin probar una negrita. A lo que Federico Alpujarreño añadió que, mira por donde, esa misma intención tenía él. Y el unamuniano Miguel coincidió en el gusto y sostuvo que en el Senegal, donde las mujeres iban desnudas, que las había visto él en un reportaje erótico de Alfonsito (Alfonso Sánchez Portela) en La Libertad, era donde podían hallar las más lindas venus de ébano.
¿A qué estamos esperando?
Concertaron la fuga y se largaron.
Las pasaron canutas, debido a la mala suerte y la mala mar.
Pero los tres se consideraban buenos regatistas, dispuestos a reanudar su viaje en cuarenta y ocho horas, en cuanto el barco estuviera reparado y avituallado. Iba a ser el suyo un viaje sin retorno en varios años, pues al propósito de no diñarla sin haber copulado con las diosas de évano habían ido añadiendo los objetivos de catar hembras de otras razas tales como las indús, malayas, mongoles y demás variedades de almendrados ojos. En resumen, querían darse una vuelta placentera por el mundo.
–Hay formas más seguras de procurarse el goce –les dijo Leo antes de entrar en materia.
–Nosotros elegimos la nuestra –contestó uno.
Entonces Leo y Tilo cumplieron la ingrata obligación de identificarse como lo que eran, unos putos maderos enviados por la superioridad para cumplir un cometido que no les iba a gustar y que Leo resumió en pocas palabras: “Su aventura ha llegado a su fin, un final inesperado, pero mucho mejor que acabar como pasto de los tiburones, cocido de los antropófagos o víctimas de los virus y mosquitos”.
–Conque ala, recojan su equipaje, que volvemos a casa –les ordenó Tilo.
–¿Nos llevan detenidos?
–Si se resisten, sí.
–Ves, Miguel, cómo el Estado español no ha dejado de ser faccioso –dijo Antonio.
–Te equivocas: el Reino de España –dijo Federico.
–El borbónico Reino de España –puntualizó Miguel.
Leo se ausentó a buscar el coche de alquiler y puesto que el trío de aventureros se mostraba renuente a asearse y recoger sus pertenencias, Tilo les demostró que no tenían escapatoria por el método de telefonear al superior Veguellina e informarle de que los tres quijotiles octogenarios se hallaban a buen recaudo y listos en quince minutos para subir al carro de vuelta a casa. A lo que el supercomisario contestó: “Buen trabajo” y se interesó por la hora aproximada de llegada para avisar a las familias con el fin de que acudieran a recibirles en las dependencias policiales.
El unamuniano Testa protestó, pues no tenía el menor deseo de recibir la bronca de su hijo, un letrado de renombre.
–Piensa algo –le indicó en voz baja el machadiano Antonio Chispa.
–Algo que no sea escapar –dijo Tilo, al quite.
–El espíritu es libre y usted no puede arrestarlo –replicó Testa.
–Razón no le falta, don Miguel –admitió el agente–; su libertad espiritual, de pensamiento, criterio y palabra es de usted, pero la de acción es otra cosa, amigo mío.
–Si no colisiona con la libertad de los demás…
–No se me ponga estupendo, que lo arresto de verdad –zanjó Tilo.
–Venceréis porque tenéis suficiente fuerza bruta para ello, pero no convenceréis porque…
–A usted, que tanto le gustan los aforismos, le voy a echar uno, hombre, a ver si se entera que vaya a donde vaya no va a ninguna parte.
–Cierto y verdad, pero mientras vamos vivimos –contestó Testa.
–Y mientras vivimos, desvivimos –repuso Tilo.
–El cabrón de Beragamín, estalinista y follador, lo expresó bastante bien.
–¿Cómo?
–Que seas lo que tú seas lo estás dejando de ser –dijo Miguel Testa.
–Pues sí, ciertamente estamos jodidos –reconoció Tilo.
Los dos interlocutores se rieron. Los otros dos viejos obedecían las órdenes de Tilo y permanecían en el lavabo, afeitándose y lavándose los colgajos y los sobacos. Al menos ellos asumían el aserto orteguiano de que uno es uno y su circunstancia. Y la circunstancia les obligaba a circular de regreso a su estancia. Por lo demás, ya el agente les había comentado que si se trataba de gozar con féminas de otras razas tampoco era necesario desplazarse a lejanas latitudes, pues en la capital del borbónico Reino de España podían encontrarlas a gusto y en abundancia a poco que las buscaran en los anuncios de contactos y masajes con final feliz de los periódicos o en los muchos sitios de Internet dedicados a encuentros carnales. “Si quieren durar para gozar, háganme caso y no corran más riesgos innecesarios”. Eso les dijo. Y los tipos obedecieron.
Al final, el unamuniano Miguel Testa, a cuyo apellido cabía añadir las dos sílabas que le faltaban (rudo) para ser exactos, reconoció que se había quedado en minoría y aunque protestó (“¡Mi yo, que me roban mi yo!”), se confesó más demócrata que el mismísimo Pericles y asumió el resultado. Finalmente llegó Leo con un Seat León Sportstourer, el amplio y cómodo automóvil familiar en el que trasladar a Madrid al trío bajo custodia. El fornido agente aseguró a Tilo que se bastaba y sobraba por sí solo para realizar el cometido, de modo que él podía desviarse hacia Valencia y proseguir la operación narco-naranja.
La falta de precaución de Leo al hablar con Tilo llevó a uno de los ancianos, que oía perfectamente, a comentar a sus compañeros que aquellas mandarinas con bicho que les lanzaban desde el barco habían sido la causa de su ruina, es decir, de que los policías les localizaran tan fácilmente. “Sabía que esa droga nos iba a traer problemas”, dijo don Antonio. Los dos agentes se interesaron de inmediato por el asunto y los ancianos no tuvieron mayor problema en reconocer que recuperaron la vitalidad gracias a las cápsulas de cocaína que venían en los puñados de naranjas que les lanzaron con mejor o peor tino desde el carguero Wallenius. En el macuto les quedan dos o tres. Lo abrieron. Las cápsulas de cocaína habían sido introducidas con una máquina que perforaba apenas dos centímetros de piel de la naranja, introducía las grajeas y reponía la corteza. Sobre ella pegaban a continuación una pequeña etiqueta con la marca del producto para disfrazar la incisión. Una obra de ingeniería, una ingeniería de hormigas que, si no estaban equivocados, se realizaba en uno de los grandes contenedores del buque. A saber en cuál.
Se pusieron en marcha.
Tilo conducía su Golf tras el Seat con Leo al volante y los octogenarios abordo. Eran poco más de las diez de la mañana de un jueves nublado y tormentoso, con fuertes chaparrones aquí y allá que obligaban a extremar la atención y reducir la velocidad para no acabar con un trompo en la cuneta. Sonó el inoportuno en el bolsillo de Tilo. Ni caso. Cinco minutos después, el impertinente volvió a emitir la empalagosa musiquilla. La lluvia amainaba y el inspector se dio permiso para contestar.
–Hable –dijo.
–Tilo, soy Oliveras.
–Hola, Oli, perdona que no haya mirado el teléfono; voy conduciendo bajo un nubarrón que nos persigue e insiste en vaciar su buche hídrico sobre nosotros.
–Pues agárrate… Bueno, mejor te lo digo después.
–No, no, ¿qué pasa?
–Pasa que nuestra jueza ha sido ascendida y acaba de tomar posesión como presidenta de la sección segunda de la Sección Segunda del Tribunal Superior de Justicia.
–Pero qué me dices.
–Lo que oyes; está en los papeles y lo he comprobado por el BOE.
–¡Por Júpiter, Oli! Qué hija de… Bueno, se ve que no pudo soportar la presión.
–Todo el mundo tiene un precio –observó Oliveras.
–Qué decepción, tronco.
–Pues sí, aunque con el fiscal comiendo de la mano de quien sabemos no cabía esperar mucho más para que ocurriera esto. Pero en fin, la Justicia es independiente.
–E igual para todos, no lo olvides –repuso Tilo.
–¿Qué vas a hacer ahora?
–Creo que me tomaré unas vacaciones; desde luego no voy a esperar a que el nuevo o la nueva titular decrete el archivo de la investigación.
–Buena idea: me sumo.
Tilo siguió a Leo hasta que paró a repostar. Le participó la novedad y éste descargó su furia de un puñetazo contra una papelera. La abolló. Se repartieron la carga. El unamuniano don Miguel aceptó el puesto de copiloto del inspector, alegando que los alemanes hacían muy buenos coches, no fuera a creer el madero que le agradaba su compañía. “Nos ha jodido, por algo son el taller de Europa”, dijo Tilo restando importancia a la observación del pensador. A partir de ahí, el viejo matemático y el madero hilaron una conversación que les duró hasta Madrid, dejando pendiente de evaluación si el grado de instrumentos (y políticas) comunes de la Unión Europea llegaría algún día a superar la alcanzada cuando Roma era la capital del mundo civilizado, con leyes, dinero, impuestos, infraestructuras y lengua compartida.
En las dependencias policiales, el supercomisario Veguellina había organizado un comité de recepción con familiares de los fugados, jefes superiores, el señor ministro y muchas cámaras de televisión. El hallazgo y rescate de los octogenarios era una acción de mucho mérito policíaco y una noticia de primera. A Tilo le pareció un montaje bochornoso. Esquivó como pudo aquel circo y salió huyendo hacia casa, donde abrazó a Mingus y, ya más tranquilo, le dijo: “Mañana nos vamos de vacaciones”.
*
Pocos días después, Leopoldo Riesgo le informó de que el periodista Cifuentes dejaba de ser testigo protegido a petición propia, pues se despedía del periódico para ganar mucho dinero como jefe de comunicación de una entidad del Ibex-35, el índice bursatil de las mayores y más importantes sociedades anónimas del Reino. La suerte del superhombre coincidió con la decisión del nuevo titular del juzgado de archivar el sumario del caso Yiyi, cuyos presuntos autores materiales no han sido descubiertos hasta el momento, como tampoco han sido molestados los inductores del asesinato.
Había transcurrido más de un año cuando, un día de septiembre, el inspector Tilo Dátil recibió una invitación de su señoría Rosario Sanroque de la Fuente a compartir una botella de Oporto. Esa mujer tiene más morro que un oso hormiguero, se dijo; borró el mensaje de voz y eliminó el número de teléfono de la memoria de su impertinente. A ningún investigador de homicidios le gusta que le recuerden sus Cascabelitos.
FIN
MADRID, ENERO DE 2021